La negociación de la investidura de Pedro Sánchez para renovar su mandato a la Moncloa ha supuesto que la amnistía sea el epicentro de la política española y catalana. Debates, presiones mediáticas, declaraciones políticas u opiniones de juristas son alguno de los elementos que han entrado en el tablero de juego para situar contrarios y partidarios del esta medida de gracia. Entremedias de este lío, uno de los debates de fondo es si una amnistía es una particularidad o no de los cambios de régimen o del paso de una dictadura a una democracia, como pasó en el caso de España en 1977. Dos ejemplos muy recientes niegan este supuesto.
La Europa occidental ha vivido dos episodios bastante recientes y en democracias muy consolidadas que avalan la amnistía como una herramienta jurídica absolutamente vigente y legítima. Se trata de los casos de Portugal y del Reino Unido. En el primer caso, el estado portugués aprobó una ley para que los jóvenes de entre 16 y 30 años pudieran hacer limpio sus expedientes penales. En el caso del Reino Unido, la última fue el junio de este 2023, para cerrar las heridas del conflicto de Irlanda del Norte. Pero, el Reino Unido ya había aprobado otra en 2017, para exonerar de responsabilidad penal los acusados de homosexualidad. Las dos son amnistías con diferentes objetivos, que tanto sirven para resarcir sectores de la población especialmente castigada o para proteger el Estado de sus actos criminales en el pasado.

Portugal, el papa Francisco y un hacker
Fue el pasado 19 de junio cuando la asamblea legislativa de Portugal aprobó el llamado Decreto da Assembleia da República 76/XV. Una ley de amnistía para jóvenes de entre 16 y 30 años por los delitos cometidos hasta la fecha de la aprobación del texto. La ley, pero, no eximía del delitos que se consideraban graves. La norma permitía la anulación de todas las penas con el límite de ocho años de prisión. La iniciativa también liquidaba las infracciones penales que no excedían de un año de prisión o de los 120 días de multa. La ley de amnistía llegó gracias a la confluencia de dos circunstancias. En primer término, una cantidad ingente de penas registradas entre la población joven de Portugal, a raíz de la dureza del Código Penal. Por otro lado, la visita que el papa Francisco hacía en el país, con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que se celebraron entre el 1 y el 6 de agosto.
La amnistía no era general, pero sí generosa, y tuvo en cuenta los delitos comunes. De aquí que quedaran excluidos delitos contra el tráfico de órganos, los robos, los delitos contra la soberanía nacional y contra la aplicación del estado de derecho, los motines de presos, la corrupción en el sector privado y en el comercio internacional, contra la verdad deportiva, el fraude en la obtención de subsidios, los delitos contra niños, jóvenes u otras personas vulnerables, los homicidios, la violencia doméstica, los maltratos, las ofensas a la integridad física, los secuestros, la incitación al odio y la corrupción.
El símbolo de esta amnistía fue el famoso hacker Rui Pinto, conocido como lo «Roben Hood del Fútbol». Pinto protagonizó uno de los casos más mediáticos del país bautizado como “Football Leaks”. Un caso que le comportó una vorágine de causas abiertas. Según la prensa portuguesa, 82 de las causas que se lo imputan se podrían ver afectadas por el perdón: 68 por acceso indebido y 14 de violación de correspondencia. Las más graves, como por ejemplo la tentativa de extorsión, sí que seguirán su camino procesal. Los hechos pasaron entre los años 2015 a 2019, cuando el hacker no había cumplido todavía los 30 años. Pinto se ha transformado en el símbolo de la ley.
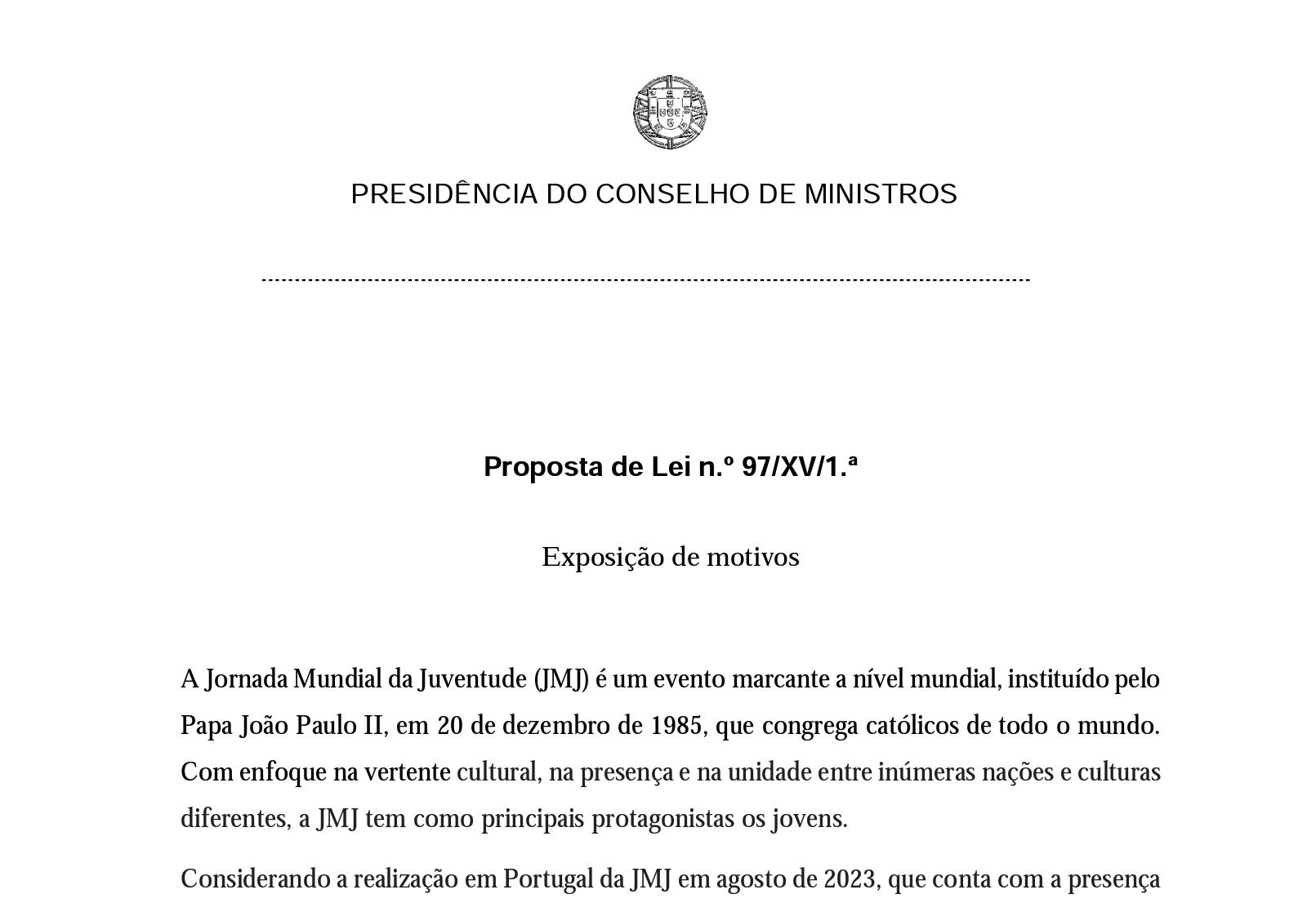
El Reino Unido, des
Se considera una de las democracias más antiguas del mundo. Una democracia sin constitución, pero con una carta de derechos de 1869. Se trata del Reino Unido, que no le tembló el pulso por el pasado 4 de septiembre, cuando la cámara de los Comunes aprobó la Ley del Legado y la Reconciliación de los Problemas en la Irlanda del Norte. Una ley polémica porque afecta los delitos cometidos durante 30 años -de 1968 a 1998-, durante los conflictos conocidos como
Un conflicto donde se dejaron la piel más de 3.500 personas y en el cual el ejército británico se implicó a fondo en la batalla entre el IRA y las organizaciones paramilitares unionistas y protestantes. La ley está encaminada a exonerar los veteranos perseguidos penalmente por actas de guerra sucia perpetrados por las fuerzas unionistas. Un texto que ha contado con una dura oposición por parte de las víctimas con el apoyo de los partidos de Irlanda del Norte, la oposición del partido laborista británico, el mismo gobierno de Dublín e incluso, la secretaría de Estado de los Estados Unidos o el Consejo de Europa. La polémica ha surgido porque, según los opositores a la ley, se ha desplazado las víctimas del centro del debate y ha sido un texto impuesto y sin negociaciones. Hay que destacar que hay más de un millar de asesinatos sin resolver.
De aquí que esta ley, firmada por el monarca británico el pasado 18 de septiembre, haya levantado una fuerte indignación dando por sentado que es el gobierno conservador que dirige el primer ministro Rishi Sunak quién intenta poner fin a los procesos relacionados con el periodo de The Troubles y otorgar un tipo de inmunidad «condicional» a los episodios de guerra sucia contra los independentistas norirlandeses. Además, se añade que el texto supone un golpe de pie en la investigación que se enmarca en la Comisión para la Reconciliación y la Recuperación, un tipo de comisión del Perdón, donde se tendrían que discernir las causas todavía abiertas por el largo conflicto entre Irlanda y el Reino Unido.

Una amnistía «correctiva»
Según el gobierno británico, esta ley se encuadra en la categoría de amnistía «correctiva». Un concepto definido por Ronald Slye, de la Universidad de Seatle, que, en síntesis, está orientada a «evitar la aplicación de una ley que a pesar de que sea vigente y legítima, joya no es útil por el que estuvo ideada». En concreto, la justificación de este tipo de amnistía es solo se puede dar «después de un cambio dramático en el entorno social y político y se aplica a delitos contra el Estado, como son la traición, la sedición y la rebelión». Con esta premisa, Downing Street se ha apresurado a aprobar una ley aprovechando el escándalo del caso bautizado como «Soldado F», sobre un acusado de asesinar dos manifestantes del
No es la primera vez que el Reino Unido, en este siglo XXI, aprueba una amnistía. El 2008, el 2009 y el 2017 aprobó una para regularizar inmigrantes ilegales, y que se encontraran en procesos judiciales. Y una de muy simbólica, fue la Ley de Vigilancia Policial y Delincuencia de 2017, conocida como Ley Turing, en homenaje al sabio que descubrió como descifrar los mensajes secretos de los nazis y que murió en el más absoluto de los ostracismos por su condición de homosexual. El 2017, el Reino Unido amnistió todos los condenados en décadas anteriores por actas de homosexualidad. Esta amnistía ha afectado cerca de 50.000 personas.






