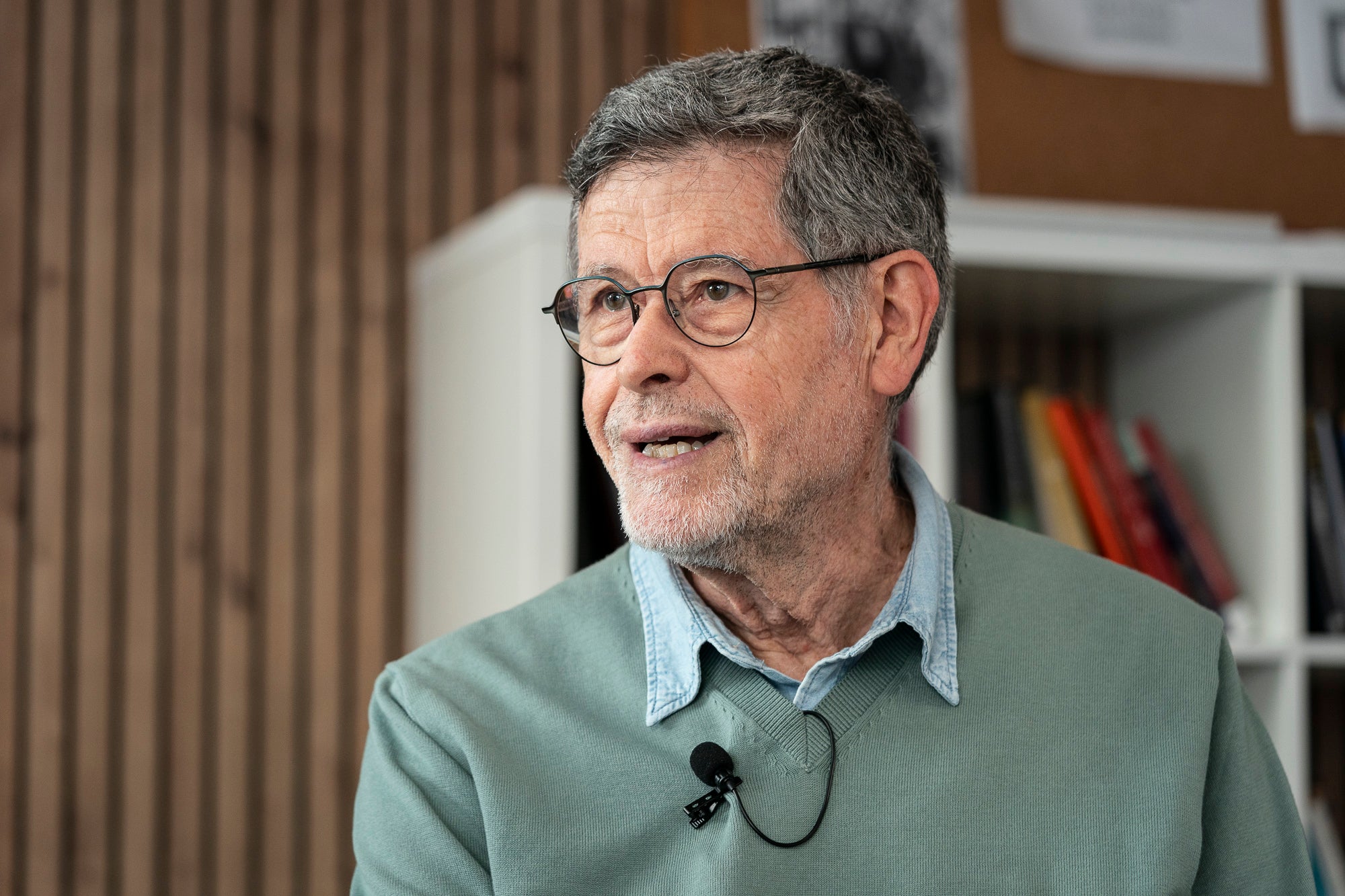Paco Baena es un hombre de mirada dulce, gesto tranquilo, dicción pausada… Parece mentira que una de las personas que con más pasión vive sus propias pasiones las explique con tanta calma y elegancia. Quizás por eso cautiva. Sus padres lo arrastraron desde Granada hasta Barcelona a los dieciséis años y aquí, siempre subyugado por el mundo de las imágenes, se dedicó a la fotografía y a la publicidad, un sector en el que se hizo importante. Retirado de todo eso, hace años que se dedica al vicio de los tebeos. Primero los compró y reunió series enteras, las mejores según su entender y las que más le habían alterado de pequeño. Después dejaron de serle prioritarios para poder comprar los originales. Los dibujos que los autores habían hecho antes de llegar a la impresión de las publicaciones.
Baena se dedica a “rescatar” originales. Con un punto de reivindicación épica: “Manuel Gago, el autor de El Guerrero del Antifaz, durante una época estuvo haciendo seis cuadernos de aventuras a la semana. ¡Seis cuadernos de diez páginas cada uno! Sesenta páginas y seis portadas. ¡En una semana! Y con eso apenas alimentaba a la familia de manera muy modesta. Lo piensas y cuando tienes el original en las manos tienes que respetarlo, tienes que tratar que eso se entienda. Cada vez que consigo uno para mí es alimento puro. Alimento puro del espíritu”. Alimenta su espíritu, pues, con un arte a menudo aún incomprendido. Y lo alimenta tanto, que hace seis años decidió, con José Luis Villanueva, levantar un museo del cómic en Sant Cugat. Un museo del que se siente orgulloso y satisfecho, pero que le ha dado tantos quebraderos de cabeza que ahora reconoce que, si tuviera que emprenderlo de nuevo, lo dejaría correr. Paco Baena, santo patrón de la historieta.
¿Qué son los tebeos para usted?
¡Uf! ¡Qué pregunta! Durante muchos años, casi todo. Casi todo lo que me ha acompañado en la vida de manera digamos fiel y divertida. En la época en la que yo nací –no diré el año porque son muchos– había muy pocas cosas que podían alegrar la vida de un niño. Y los tebeos eran una de ellas. Sobre todo, para un niño con poco dinero, como lo eran casi todos en aquellos años. Siempre me han acompañado como algo inherente, como alguien que te contaba historias, como un maestro con quien aprendías más cosas que en la escuela. Yo, de hecho, cuando fui por primera vez –creo que tenía cinco o seis años– ya sabía leer, porque mi madre me leía siempre el mismo tebeo y aprendí las letras del abecedario a través de los tebeos. Los tebeos han sido durante muchos años, casi toda mi vida, mi bagaje cultural.
¿A qué edad los dejó? ¿O nunca ha dejado de leerlos?
No, sí, sí, sí. Supongo que, como casi todos también, un día pasó una chica guapa a mi lado y pensé que aquello me podía interesar más que los tebeos. Entonces los abandoné un poco. De hecho, yo nací en Granada, vine –me trajeron– a Barcelona con dieciséis años y en aquel momento ya me pareció que los tebeos no eran para mí y renuncié a ellos. Renuncié por otras historias, porque tenía cosas más urgentes en las que pensar. Pero inmediatamente después de casarme –me casé muy rápido– miré atrás y recordé todo aquello que me había hecho feliz. Entonces empecé a buscar, primeramente, todo aquello que me gustaba, lo que recordaba. Y después me pareció que era un medio interesantísimo para explorar e investigar. Y me he dedicado muchos años.
Lo pueden acusar de nostálgico, de adicto a la nostalgia…
Es que no lo negaré. He sido muy nostálgico, pero ahora mucho menos. Ahora me parece que me interesan más por lo que han representado, por lo que representan, por toda la evolución que han tenido como medio de comunicación, como medio de expansión, como medio de creación. Y la nostalgia… creo que es absolutamente necesaria. El niño o la persona adulta que no recuerde con nostalgia un tebeo de su época… No me refiero a chicos que ahora tengan cuarenta años, porque ya empezaron con el manga y con los superhéroes, pero para los que vivieron en aquellos años cincuenta y sesenta se hace inevitable mirar atrás con nostalgia.
Usted se dedicó después profesionalmente a la publicidad.
Sí.
Y le fue muy bien.
[Sonríe]. Bueno, sí. Es que hablamos de los tebeos, pero a mí la imagen, la imagen impresa, la imagen ilustrada, siempre me ha interesado muchísimo. Incluso la fotografía. De hecho, mis primeros pasos los di con la fotografía. Al llegar a Barcelona entré en una pequeña empresa italiana que se había instalado aquellos años y allí trabajé para intentar desarrollar la idea de fotografía tridimensional, que en aquella época era algo muy raro y que no existía en España. Durante mucho tiempo estuve investigando la fotografía en estudio y luego me apasionaba también el reportaje. Recuerdo que de niño, con once años, incluso me iba a la oficina de correos más grande que había en Granada, me sentaba en los escalones y pedía los sellos a la gente que pasaba con paquetes. Porque me gustaba la imagen del sello. Pensaba que aprendía, porque allí había alguien que había grabado de manera muy brillante cualquier tipo de temática. La imagen me ha acompañado siempre. Cuando tuve digamos suficiente luz para pensar que podía vivir de la publicidad creé una agencia. Primero un estudio gráfico creativo y luego, una agencia que me fue muy bien. Si quieres, puedo seguir contándote cosas, porque la historia es muy larga…

En todo caso, le fue muy bien.
Sí, muy bien, sí.
Y eso le ha permitido comprar más tebeos…
¡Efectivamente! Y más originales, sí, sí.
¿Y cómo es esa colección que tiene usted?
De tebeos, yo diría que ha sido muy muy amplia. Ahora no lo es tanto. Porque he renunciado a una parte. He renunciado a una parte de los tebeos a cambio de otra pasión que fue posterior. Cuando tomé conciencia de que detrás de los tebeos había gente que había sacrificado una buena parte de su vida dibujándolos para vender los originales a cambio de muy poco dinero, empecé a pensar que aquellos originales debían ser rescatados de donde estuvieran. Hace aproximadamente veinte años dejé más de lado los tebeos y empecé a coleccionar, a buscar, a rescatar, originales de donde pudieran estar.
Hoy día tengo una colección de originales que… No lo digo con orgullo, ni mucho menos, pero me parece muy interesante que pueda haber una colección de más de 2.000 o 2.500 originales en manos de un particular cuando han sido tan maltratados durante muchos años. En cuanto a los tebeos, tengo una colección importante, pero básicamente de aquello que entiendo que tiene más calidad o que forma parte de mi infancia. Me remonto hasta el siglo XIX. Ya no me centro en mis años cincuenta o sesenta, sino que he ido avanzando –en este caso, retrocediendo– hasta buscar el origen de la historieta en España, en Europa y en el mundo.
¿Por qué los originales en nuestro país no tienen la misma consideración –cultural, artística, económica– que en Francia, en Japón o en Estados Unidos?
No sabría contestarte eso. En realidad solo podría constatar que a las autoridades –por decirlo de alguna manera– o a los lugares oficiales, cuando nosotros –después podemos hablar–, los impulsores del Museo del Cómic de Sant Cugat, intentamos explicarles todo este mundo –toda esta herencia–, o bien por desinterés o bien por desconocimiento –yo me inclino más por esta segunda hipótesis–, el tema no les interesa nada. Nosotros, los aficionados al mundo del cómic, entendemos que allí hay un tesoro brutal. No solo desde el punto de vista del tebeo, sino desde el punto de vista antropológico, de los autores que lo hicieron posible. Este tesoro brutal debe ser preservado. Y no nos cansamos en esta lucha por intentar que las autoridades se interesen.
¿Por qué los responsables públicos cuando miran el mundo del cómic consideran que es un arte menor, una expresión totalmente insignificante, sin interés?
Quizás porque el tebeo en su momento fue un arte menor. También es dudoso esto que digo ahora porque, si hoy abres un tebeo de 1917, el Dominguín, por ejemplo, encuentras una calidad y unos autores… Desde Lola Anglada, Brunet, Opisso… gente que ha tenido un reconocimiento artístico brutal. El tebeo ya era un arte hace más de cien años. Después es cierto que la guerra empaña bastante el panorama. Y durante la posguerra lo que emerge es discutible ya como arte. Porque emergen autores que eran noveles y que lo hacían más por una necesidad alimentaria que por otra cosa. Durante unos años el tebeo no tuvo la calidad que había tenido antes o que tiene hoy día. Quizás por eso, por este período que va de 1940 a 1960, el tebeo, que era para niños básicamente, fue visto por los adultos como una subcultura. Pero nada más lejos de la realidad. Insisto: el problema es de desconocimiento. Si realmente la gente que se supone que debe prestarle apoyo conociera la historia de verdad, se daría cuenta de que allí hay una riqueza brutal. Una riqueza gráfica, creativa… En fin, es eso.
A comienzos de los años sesenta Umberto Eco publica Apocalípticos e integrados. Allí comienza la gran reivindicación del cómic como un arte y del cómic para adultos. En Cataluña autores o dibujantes como Romà Gubern, Javier Coma, Antonio Martín o Enric Sió emprenden a estructurar una teoría de defensa del cómic –una reivindicación argumentada– que pronto se abrirá camino. Y a pesar de eso, sesenta años después hay que insistir todavía una y otra vez en las mismas certezas…
Yo en esta cuestión tengo una dicotomía importante. Veo, por ejemplo, que en algunas otras ciudades españolas hacen exposiciones fantásticas sobre autores, no diré españoles, porque se hacen pocas, pero, sobre todo, sobre autores americanos. Hay un reconocimiento como arte del tebeo. Más que del tebeo, del cómic en general. Y es posible que el tebeo –el tebeo español, que casi todo se hizo en Cataluña– tenga una merma respecto a la imagen que proyecta sobre la gente que tiene la obligación de preservarlo. Insisto: no se trata de dar nombres, pero, si nos ponemos a enumerar los autores catalanes de los años veinte, treinta, cuarenta, es que es brutal. Son brutales ellos y lo que hicieron. Pero eso se mantiene en una cierta desidia. Es cierto que hoy los museos –en general, digo– y sobre todo ciertas exposiciones tienen poca audiencia. Lo entiendo. Y que el tebeo, dicho así, posiblemente también tenga poca.
El otro día Chris Ware en el CCCB reunió a cientos de personas en la inauguración de su exposición… Él mismo se quedaba atónito…
Sí, pero hablamos de un autor que en estos momentos tiene la aureola que tiene. Pero cuando tú, por ejemplo, haces una exposición sobre Josep Coll –que deben conocer la mayoría de los aficionados– y no va casi nadie, eso es una herejía. Si Coll, en lugar de llamarse Josep Coll se hubiera llamado Alex Raymond y hubiera nacido en Estados Unidos, sería uno de los cinco más grandes humoristas gráficos que ha habido en la historia del cómic. Esta es mi opinión y nadie me la hará cambiar. Sin embargo, cuando hablas de Coll o haces una exposición, van cuatro. ¿Por qué? Porque nadie ayuda para que sea conocido.
Es como si hablamos de los dibujantes de la Escuela Bruguera. Se habla mucho de la Escuela Bruguera. Si hablamos de aquellos dibujantes míticos que la integraban –encabezados por Escobar, Vázquez, Ibáñez, Peñarroya o Cifré–, los conocemos aquellos que hemos leído el Pulgarcito o el DDT de aquellos años. Pero, si intentas sacar sus originales del alcantarillado donde están hoy, porque no se sabe dónde están todos aquellos originales o sí se sabe, pero nadie hace nada para rescatarlos, no lo entiendes. Es que no lo entiendes.
¿No fue Bruguera también responsable de la baja consideración de sus autores? Aquello funcionaba como una factoría, como una cadena de montaje de viñetas, sin ninguna consideración ni respeto al trabajo de sus autores…
Bruguera consideraba a sus dibujantes como un negocio. Solo como un negocio. Quizás porque en España Pulgarcito era una especie de publicación dirigida exclusivamente a un público infantil y juvenil, aunque la leyera toda la familia. Bruguera como editorial hizo muy poca cosa para enaltecer a aquellos autores. ¿Por qué? Supongo que porque estaban demasiado ocupados publicando cosas. Porque Bruguera fue una fábrica brutal de sacar productos al mercado. Pero los autores son lo que son. Si hoy preguntas a una persona de noventa años para abajo si conoce a los autores de Bruguera, estoy seguro de que todos los han leído. ¿Por qué nadie se ha preocupado de sacarlos a la luz? No le adjudicaría la culpa solo a Bruguera. A mí me parece que todos tienen la culpa.
La Escuela Bruguera es hoy un ejemplo irrepetible en el mundo del cómic. Nunca se volverá a repetir nada semejante. Con una figura –Rafael González– que creo que un poco fue el padre de todos ellos. Pulgarcito venía de 1921, había tenido un éxito, pero creo que era un producto de poca calidad. De hecho, cuando llega la guerra civil y tiene que cerrar, después la editorial intenta revivir la cabecera y se estrellan tres o cuatro veces. Cuando llega Rafael González los editores le piden que busque a los mejores autores y él lo consigue. Consigue lo que consigue. Es brutal. Volvamos a los originales. ¿Dónde están? Porque, de haberlos, los hay. No todos, porque tengo entendido que se destruyeron muchos, pero quedan miles. Y nadie les hace caso. Merecerían estar en un museo. Un museo de verdad. De los importantes.

¿Por qué los originales de nuestros autores son tan baratos en comparación con los franceses, los americanos o los japoneses?
Eso no es verdad del todo.
Comparados con los que revientan los precios del mercado de vez en cuando, sí que es verdad.
Hombre, sí. Comparados con los franceses o los norteamericanos, seguro. Pero hoy día, si buscas un original de Vázquez, no encontrarás ninguno por menos de dos mil euros. O si buscas uno de Ibáñez…
Si buscas uno de Alex Raymond, de Flash Gordon, prepara la cartera…
Obviamente, sí. Lo sé. Pero no nos podemos comparar con el mercado americano. Ni con Flash Gordon como personaje.
Para usted, entonces, nuestros originales tienen un precio razonable.
Sí. Claro, claro.
¿Le parece, por ejemplo, que poder comprar un original de Josep Sanchis, de Pumby, por 30 euros, es un precio razonable?
No. Eso es una pena. Y además, una malísima gestión de quien los vende por este precio. Que se venda un original de Pumby por este precio… Pero, como sabemos los que nos dedicamos a esto, todo el fondo de Editorial Valenciana apareció hace unos años en el mercado. Y cuando sacas miles de originales al mercado es muy difícil que eso tenga una acogida con precios al alza. Porque, además, de coleccionistas de verdad de originales –de originales históricos–, quizás haya quince, veinte o treinta en España. No más. Por el contrario, si supiéramos, que yo no lo sé, cuánta gente colecciona originales de Flash Gordon, que se publicó en medio mundo…
O de Tintin…
Pues, eso. O de Tintin. Hablamos en este caso de miles. Cuando hay miles de personas interesadas en un original, eso tiene una tirada muy diferente. En España, además, como comentábamos al principio, donde se les ha dado un escaso valor, puedes encontrar un original de Salvador Mestres –que debe conocer poca gente, pero que fue un grandísimo autor– por 150 o 200 euros. Si Mestres fuera un autor americano o incluso belga, podríamos multiplicar este precio por diez, por veinte o por cien.
Hablaba antes de los miles de originales de Bruguera que han acabado finalmente en manos de Prensa Ibérica. Tienen una propiedad discutida y discutible…
Sí.
Por un lado, estos originales, según la ley de propiedad intelectual actual, serían de las familias de los autores…
Sí.
Pero, por el otro, según los contratos que se hicieron en aquel momento, pertenecían a la Editorial Bruguera. ¿Cómo se podría resolver todo este embrollo?
A mi parecer tienen mucha culpa los familiares de los autores. Cuando hablas con algunos de ellos te dicen que no hay derecho, los reivindican y los piden, sí, pero nadie hace nada. A nadie se le ha pasado por la cabeza, por ejemplo, enviar un burofax. ¿Por qué? Si no te los darán y te sacarán los contratos que tienen como argumento… Cuando un dibujante entregaba un original a Bruguera la editorial le hacía firmar un documento de cesión y renuncia. Cedían los derechos y cedían el mismo original. Pero hoy día, como comentabas, todo eso ha cambiado. Hace muchos años que sabemos que todo esto pertenece a los herederos, pero los herederos, aparte de quejarse, hacen muy poca cosa. No entiendo cómo ahora Prensa Ibérica y anteriormente Grupo Zeta tengan estos miles de originales metidos en un almacén, en cajas, y pasen los años sin que nadie haga nada. Nadie hace nada. Ni siquiera la Generalitat o el gobierno central. Es algo que no se entiende. Yo te lo garantizo: si hubiera tenido un padre o un abuelo autor de Bruguera, me habría movido al menos para saber cómo puedo tratar de recuperarlos. Porque ha habido autores o descendientes de autores que han conseguido algunos. En su día Bruguera cedió algunos. Pero hoy día ni siquiera sabemos dónde están. Antes estaban en Parets, cuando los tenía Grupo Zeta, y ahora que los tiene Prensa Ibérica no sabemos ni dónde están.
Su esposa, cuando usted va comprando y comprando originales, ¿nunca le dice nada?
Nooooo. [Ríe]. A veces se queja por el espacio, pero…
En todo caso, tiene que entender que esto es una inversión…
En España no lo sé. Yo solo colecciono originales de autores españoles, porque básicamente lo que me gusta es escarbar un poco en esta historia, en esta evolución. Quizás si hubiera comprado autores americanos desde el principio, pues, sí, habría sido una buena inversión, porque sé que después de muchos años, quizás el precio no se ha multiplicado, pero, en todo caso, ha crecido mucho. En España no lo hago por inversión, sino, como dice el refrán, por amor al arte.
¡Por vicio!
Sí, también. Y porque de alguna manera me alimentan el espíritu. No quiero renunciar a ello. A mí tener un original en las manos y pensar en el autor que lo dibujó, que en algunos casos conocí, y que lo hizo con aquel amor… Pensar que le pagaban… No lo sé. Manuel Gago, el autor de El Guerrero del Antifaz, durante una época estuvo haciendo seis cuadernos de aventuras a la semana. ¡Seis cuadernos de diez páginas cada uno! Sesenta páginas y seis portadas. ¡En una semana! Y con eso apenas alimentaba a la familia de manera muy modesta. Lo piensas y cuando tienes el original en las manos tienes que respetarlo, tienes que tratar que eso se entienda. Por lo tanto, cada vez que consigo uno para mí es alimento puro. Alimento puro del espíritu.
Un alimento tan puro, que en un momento concreto decidió arriesgarse en la aventura de crear un museo del cómic en Sant Cugat…
Esta es la locura más grande que yo personalmente he hecho en mi vida. Si volviera atrás, no lo haría. Ahora se cumplen seis años de la creación. Dediqué dos o tres años de mi vida básicamente a la creación del museo. No se trataba solo de poner unos originales o unos tebeos. Había que articular una historia, un recorrido, unos textos… Si alguien va al Museo del Cómic de Sant Cugat, verá que comienza en 1865, que es cuando tenemos calculado que se publicó el primer tebeo en España, y termina en la actualidad. Hay un recorrido cronológico donde aparecen todos los autores, todas las épocas, todas las editoriales… La gente puede hacerse una idea de cómo ha ido evolucionando el medio y de los artistas que han ido apareciendo… Freixas, Blasco, Cornet… Hay tantísimos grandes artistas, que… Pero continúan siendo desconocidos para muchísima gente…
¿Por qué lo hicimos? Yo personalmente llevaba veinte años oyendo que se haría un museo del cómic, pero todo aquello no avanzaba. Después aparecía alguien que decía que sí, que ahora sí. Y era que no. Incluso llegaron a habilitar un espacio en Badalona, pero nada.
Con los amigos, con los conocidos, con gente que nos amamos el cómic, decidimos que, si algún día teníamos la oportunidad, lo haríamos. Se me ocurrió decírselo a otro amigo y aquel otro amigo –José Luis Villanueva, mi socio en esta aventura– un día me dijo: “Paco, si yo pongo un edificio para hacer un museo, ¿tú lo haces?”. Yo, que no me lo creí, le dije que sí. [Ríe]. Y esa fue mi cruz. Porque a partir de aquel momento, efectivamente, ya no hemos parado. José Luis, con toda la ilusión del mundo, aportó un edificio de tres plantas, del siglo XIX, en Sant Cugat. Lo rehabilitó de arriba a abajo. Y hoy día es un museo que es la envidia. Cada vez que entro me sorprende que todo aquello lo hayamos podido hacer nosotros. ¿Problemas? Que no sé hasta cuándo podremos mantenerlo. Porque llevamos seis años con mínimas ayudas. Hemos movido todo lo que podíamos mover desde nuestra humilde situación, pero no es suficiente…

¿Tiene visitas el museo?
Las tiene, pero no todas las que se merece. Se mantiene con dificultad porque tiene una pequeña ayuda del ayuntamiento de Sant Cugat. Eso sí, tiene muchas visitas guiadas de escuelas por las mañanas. Eso nos da, más o menos, para los gastos corrientes, de luz, agua y mantenimiento. Pero es deficitario. El sábado y el domingo sí tiene visitas, pero durante la semana es un poco más complicado. Reconocemos que estamos en Sant Cugat, que aquello no es Barcelona. Que hay que ir en coche y buscar aparcamiento… Que en tren tampoco es fácil, porque está un poco retirado, aunque se trate de un buen lugar… Pero no tiene las visitas que nos gustaría. Y fíjate, tiene más de Europa e incluso del resto de España que de Cataluña.
Es curioso…
Pero es así. Y si alguien entra en cualquiera de las webs que hacen valoraciones, verá que la del museo es altísima. No tenemos ninguna nota negativa. Todo el mundo se sorprende. En seis años, no solo hemos hecho un museo, sino que cada tres meses montamos una exposición monográfica. Hemos hecho veinte o veintiuna en seis años. ¿Hasta cuándo lo podremos mantener? No lo sabemos.
¿Cuál es la peor cosa que le han dicho cuando ha ido a los responsables de la Generalitat a pedir ayuda?
Nos han felicitado, pero no han entendido nada. De verdad. Recuerdo que le explicamos a una consejera con un PowerPoint qué era el Museo. Todos los que estaban allí se quedaron boquiabiertos. Nos felicitaron, nos dijeron que se lo mirarían bien, pero ahí se quedó todo. Nos fuimos con la sensación de que no habían entendido nada de lo que les habíamos contado. Posiblemente con razón, porque hablábamos con una señora que quizás tiene cuarenta o cuarenta y cinco años y que no ha vivido la historia del medio. Que tampoco le ha llegado por ningún lado, porque es cierto que aquí tampoco se prodiga mucho la información sobre cómic. Se lo cuentas y les cuesta entenderlo. Sin embargo, el medio, el cómic, sigue creciendo…
Una vez ya se lo han explicado, una vez han visto de qué se trata, podrían mostrar un poco más de interés, ¿no?
Sin duda, sin duda. Yo tengo mi opinión, pero no quiero ser cruel con nadie. A mí esta situación me decepciona profundamente. Hace un par de años, con Miquel Iceta como ministro de Cultura, vino la directora general del libro y se quedó sorprendida de lo que habíamos hecho. Sorprendida, también, de que estuviéramos a punto de editar un catálogo como el que hemos editado con todo el contenido del Museo. Nos dijo que quería quinientos para todas las bibliotecas de España. Y hasta hoy.
¿No se los volvieron a pedir nunca?
No. Nunca en la vida.
[Ríe]. La suya es una lucha casi de evangelización…
Muy difícil, muy difícil. Muy, muchísimo. Y seguimos haciendo exposiciones. Yo a veces le digo a José Luis: “Hacemos exposiciones porque queremos, porque en realidad viene la misma gente si las hacemos como si no las hacemos”. Con una excepción. Hicimos una de Bola de drac y tuvimos la suerte de que todos los medios hablaran de ella. ¡Tuvimos que poner un portero! Nunca habíamos puesto uno en la puerta del Museo. No dábamos abasto. El Museo se llenaba día tras día. Se acabó Bola de drac y adiós.
Eso es una lección fácil. Hace tres décadas que los niños y los jóvenes de Cataluña consumen básicamente manga.
Sin duda, sin duda, pero es triste. Y un museo del cómic tiene la obligación de escarbar en otras direcciones, de explicar la historia completa. Si nos tenemos que quedar solo con el manga, prefiero cerrar. No porque desprecie el manga, no, aunque no está dentro de mi álbum de recuerdos ni de emociones, pero debemos ir más allá. Hemos hecho otras exposiciones importantes. Inauguramos el Museo con una antológica de Francisco Ibáñez. A mí me parecía suficiente personaje para que aquello tuviera repercusión. La inauguración fue un éxito, pero después no obtuvo la respuesta que esperábamos. Ni siquiera de los medios, que para mí son los principales –principales entre comillas, porque tampoco tienen la culpa– responsables, pero es verdad que vamos enviando información sobre todas las exposiciones que vamos haciendo y muy pocos –por no decir casi nadie– se hacen eco.
¿Por qué la industria del cómic catalana no es capaz de producir productos propios para niños y adolescentes? ¿Por qué se limita a traducir y editar manga?
No lo sé. Supongo que nos hemos americanizado.
“Japonizado”…
También. Los superhéroes todavía están ahí. Con mucho peso. Siguen teniendo un mercado interesante, pero es verdad que el manga se lleva una gran parte del pastel.
¿Por qué se rompió aquella cadena de producción propia con el final de las editoriales Valenciana y Bruguera, y nunca más se recuperó?
La televisión fue el terremoto que revolucionó todo el mercado del ocio…
Pero eso también pasó en Francia y bien que el sector aguantó…
Sí. Pero en España quizás hicimos la lectura de otra manera. Y es cierto que la televisión y es cierto también que la censura durante muchos años –especialmente durante los años sesenta cuando en un tebeo aparecía un personaje disparando con una pistola sin la pistola– lo hicieron todo muy difícil. Era muy difícil hacer tebeos con aquella censura. Aquí inventamos algo que era la novela gráfica para adultos, que era el tebeo pero con otro epígrafe para que los adultos pudieran entrar sin aquella acción censora. Y en aquel momento entramos en otra dimensión. El tebeo tipo cuaderno de aventuras –como El Guerrero del Antifaz, El Jabato o El Capitán Trueno– murió, porque tenía demasiados elementos en contra, y la novela gráfica evolucionó hacia un formato en el que los autores ya contaban historias personales o incluso eran capaces de llevar grandes novelas al cómic. Pero esto ya tenía un público menor. Hoy día, de la mayoría de estos libros, quizás se publican quinientos o mil ejemplares a lo sumo.
También hay grandes éxitos, como ahora Paco Roca o Kim, que son capaces de vender miles de ejemplares…
Si analizas todo lo que se publica en un año, verás que todo eso que me comentas no representa ni el cinco por ciento. Los que tienen éxito no representan ni el cinco por ciento del total. Hay una grandísima producción. La gente que ha hecho una obra y que se ha pasado quizás dos años dibujándola quiere verla publicada. Y a veces incluso ponen dinero de su bolsillo para verlas publicadas. Todavía hay grandes editoriales que publican, pero publican lo que saben que tiene éxito. Y lo que tiene éxito desgraciadamente es el manga. Esperar publicar algo –salvo cuatro o cinco autores que son la excepción– que te permita vivir contando solo con el mercado español es imposible. La mayoría de los grandes autores –cada vez hay más en España– publican fuera. En Francia o en Estados Unidos.
Hablamos, entonces, de un arte para nostálgicos, para temerarios o para fracasados…
[Ríe]. Es verdad. Pero, fíjate, si lo preguntáramos a los pintores actuales, quién sabe qué nos dirían. Porque no sé cuántos pueden vivir de la pintura. Es verdad que el arte en general ahora pasa por una situación compleja, como no había pasado nunca antes. Si te vas a la pintura del XIX catalana y piensas en Joaquim Vayreda, en Modest Urgell, sin entrar en Ramon Casas, que también… gente que en aquel momento tuvo un éxito enorme… hoy día no les hace caso ni Dios.

Y en treinta años los precios se han reducido a la mitad.
Efectivamente.
Pero eso no ha pasado con Andy Warhol…
No ha pasado ni en Estados Unidos ni en Francia, en el caso de los grandes pintores, pero nosotros estamos a la cola. No tengo ninguna duda. Ahora, salvo el caso americano, la pintura en general ha bajado mucho. Y el cómic, sobre todo en España, aún más. Aun así, yo continuaré coleccionando originales. Y seguiré rescatando todo lo que pueda de toda aquella gente importante que hizo felices a tantas generaciones de niños a lo largo de 150 años. De niños y de no tan niños.