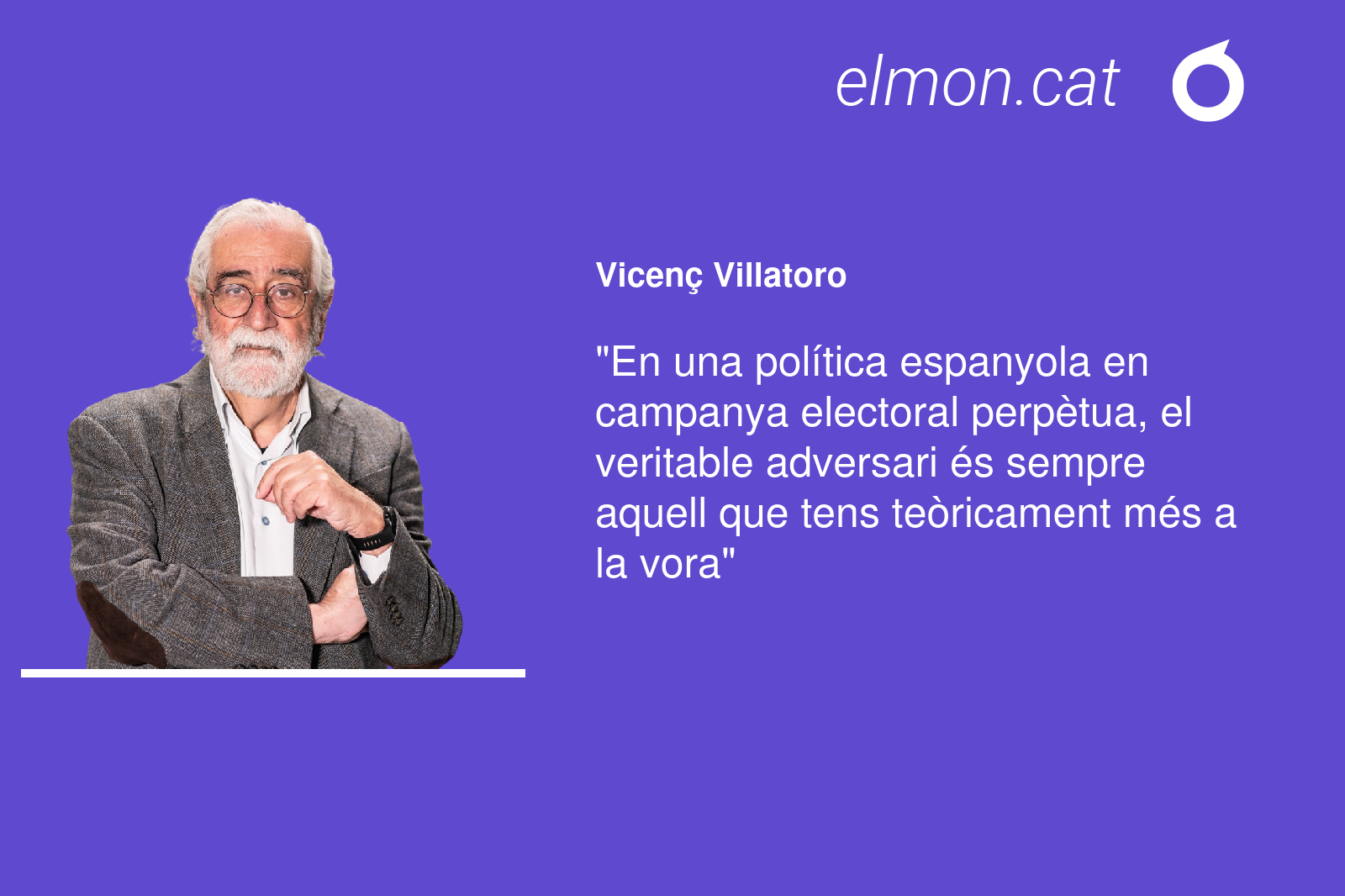Si observamos los resultados de las elecciones generales españolas desde el inicio de la Transición hasta hoy, podemos observar un fenómeno extraordinariamente curioso. Si dividimos el mapa político español (con la media excepción a ratos de los mapas políticos específicos en Cataluña y Euskadi) en dos bloques, que podríamos definir en una generalización más cartográfica que no siempre ideológica como de izquierda y derecha, nos daremos cuenta de que a lo largo de los años la relación numérica entre los dos bloques ha sido bastante estable y que rara vez ha habido grandes transferencias de votos entre unos y otros. Hablamos de bloques, obviamente, no estrictamente de partidos. Visto como una confrontación de bloques, los dos grandes espacios políticos españoles se nos presentan como muy equilibrados –quizás un poco más numeroso en votantes potenciales el bloque de las izquierdas– y sobre todo como enormemente impermeables entre ellos. Personalmente, atribuyo esta inmovilidad en las relaciones entre bloques a la herencia mal cerrada de la guerra civil: los dos bloques responden fundamentalmente, a mi parecer, a los que se consideran ideológica o emocionalmente de un bando o del otro en la guerra y en la posguerra.
Alguien me dirá, naturalmente, que si ha habido tanta estabilidad y tan poca transferencia entre los dos bloques, cómo es que ha habido en este mismo período un número considerable de cambios y alternancias de gobierno. La respuesta que propongo es que la alternancia se ha producido por dos factores: el reparto desigual de la abstención (qué bloque sufre más el desencanto momentáneo de sus votantes y opta por abstenerse) y la distribución interna de los votos entre los diversos partidos que configuran cada bloque. En un sistema que en buena parte del territorio español es mucho más mayoritario que proporcional, cuando el voto de uno de los bloques se dispersa, se vuelve parlamentariamente menos representativo, mientras que cuando se concentra más en un partido, el bloque obtiene más representación parlamentaria, aunque no haya crecido mucho en voto absoluto.
Si las reglas del juego son estas, y yo creo que en buena parte lo son, y vivimos como vivimos en una perpetua campaña electoral donde una legislatura es más un escenario para ir a buscar votos para la siguiente que un ejercicio responsable del gobierno y de la oposición en el presente, creo que se entienden mejor algunas de las visibles excentricidades del discurso político en España, que además me da la impresión de que tiñe cada vez más el discurso político en Cataluña y quizás incluso en Euskadi. Por decirlo así, las estrategias electorales de los diversos partidos responden, me parece que con una extraordinaria precisión, a estas consideraciones generales. En primer lugar, en la relación entre los dos bloques. Como las transferencias entre ellos son insignificantes, las estrategias electorales de unos y otros no se centran en atraer y convencer a votos centristas o indecisos, porque no los hay. Se centran en fomentar la abstención del electorado del otro bloque y en motivar y movilizar a los votantes propios.
Como el bloque que diremos de izquierdas es ligeramente más poblado que el de las derechas, la estrategia de la derecha ha sido sistemáticamente desilusionar o hacer entrar en contradicción al votante de izquierdas, diciéndole que sus candidatos son una pandilla de corruptos y sobre todo que ponen en peligro un valor sagrado (también para los votantes de las izquierdas españolas) como es la unidad de la patria, a través de sus cesiones desmesuradas y egoístas a los nacionalismos llamados periféricos. No se trata de que el votante de izquierdas vote a la derecha, se trata de que no vaya a votar. La izquierda ha hecho y hace un poco lo mismo, pero –tiene más votantes potenciales– a lo que dedica los máximos esfuerzos es a movilizar y convencer a los propios para que vayan a votar, aunque estén perplejos o descontentos, porque la alternativa es que venga la derecha. La movilización no se intenta lograr mostrando las bondades (dudosas) de la obra de gobierno, sino apelando a la identidad sagrada de las izquierdas, con argumentos que muy a menudo parecen tomados prestados del hooliganismo futbolístico.
Pero ya decíamos que además de la distribución de la abstención –en general la izquierda ha ganado elecciones cuando ha habido altas participaciones, en España– hay otro factor que ha permitido la alternancia y que tiene efectos electorales: la concentración o la dispersión del voto en el interior de cada uno de los dos bloques. Entonces, a la hora de atraer votantes –además de movilizar a los propios– el máximo adversario de cada partido es aquel otro partido del mismo bloque con el que compite de hecho por unos mismos electores. El que en apariencia tiene más cerca. Me cuesta encontrar en España electores que duden entre el PP y el PSOE. Me cuesta mucho menos encontrar quienes duden entre el PSOE y las fuerzas que se proclaman a su izquierda –herederas poco o mucho del espacio del Partido Comunista– o que duden hoy entre el PP y Vox. Rara vez un elector pasa a votar el otro bloque. Pero muy a menudo duda sobre si ir o no a votar y, si va, duda entre opciones que considera que en el fondo pertenecen a una misma familia. Entonces, la estrategia electoral y el discurso se centra en esta competición: entre Vox y PP o entre PSOE y Podemos o Sumar. El máximo adversario de un partido, con el que compite realmente y contra el que utiliza toda la artillería práctica que tiene a su alcance, es el más próximo y aquel con el que de hecho está gobernando a menudo en un lugar u otro. Con el partido más lejano no compite: lo usa como un espantapájaros para proclamar que él lo combatirá más eficazmente que los partidos que le hacen realmente la competencia dentro de la misma familia…
Hace años circulaba un chiste que a menudo se usaba para hablar de política. Dos amigos están en un bosque y ven desde lejos que llega un oso peligrosísimo. Entonces, uno de los dos, con una tranquilidad sospechosa, se pone las zapatillas de correr (ninguno de los dos las llevaba puestas) y las ata bien atadas. “¿Qué haces perdiendo el tiempo? Por mucho que lleves esas zapatillas no correrás más que el oso!”, dice el que no se las pone. “¡No, pero correré más que tú!”, le responde el otro. Este es el caso. Lo hacen todos, más o menos. El oso es un peligro real o imaginario. Pero tienes que correr más que el que figura que es tu amigo. Es con este con el que haces la carrera por la supervivencia. Esto lo hacen más o menos todos, pero hay verdaderos maestros en este arte de competir con los aliados usando al oso como un espantajo. El más grande de todos es este magnífico político postmoderno que es Pedro Sánchez, vacío de convicciones, capaz de decir una cosa y la contraria a conveniencia de manera casi simultánea, teatral y demagógica, a quien le importa un comino el efecto de su obra de gobierno sobre la realidad, pero sabe aparentar mejor que nadie. En carrera permanente con sus aliados de izquierdas, a ver quién es más de izquierdas o, en realidad, quién lo parece más, a base de gesticular de forma gratuita. Ciertamente, Yolanda Díaz y algunos de sus acólitos son magníficos aprendices, como al otro lado de la barrera lo es Ayuso, más que Feijóo, que no sabe lo suficiente. Especialistas en decir que viene el lobo, atarse las zapatillas de correr y salir al sprint demagógico para que sus verdaderos competidores no puedan seguirlos… A ver quién dice la mayor.
Una última cuestión: esto que creo que funciona claramente en España, funciona también en Cataluña. Tradicionalmente, no, porque en Cataluña no hay solo dos bloques. Hay ciertamente los bloques que se proclaman o son considerados de derechas o de izquierdas, pero también está el bloque de los nacionalistas catalanes y de los nacionalistas españoles o de los constitucionalistas, que cada uno los llame como quiera. Y la superposición simultánea de los dos bloques hace que el mapa resulte más complejo y fragmentado: ¿la competencia de un partido de izquierdas catalanista son los otros partidos de izquierda o los otros partidos catalanistas? Tradicionalmente, los bloques forjados en torno al catalanismo, a favor y en contra, han sido más sólidos y más impermeables que los forjados en torno al eje derecha-izquierda: los electores se han movido dentro de su bloque, cambiando en todo caso de partido dentro del bloque. Esto generaba una fuerte competencia, pero generaba también espacios de consenso y de colaboración. Pero me da la impresión de que ha cambiado mucho en la última década. Y me da la impresión también de que la dinámica política catalana se está pareciendo cada vez más a la española. Asustar con el lobo, combatir ferozmente con quien tienes más cerca, gesticular más que gobernar…