En la nueva etapa que se ha abierto en el largo periplo de la aplicación de la amnistía para los exiliados del 1-O, aparecen viejos actores que vuelven a tomar protagonismo. Este lunes, la sala de apelaciones del Tribunal Supremo vivió la vista por el recurso presentado por los imputados del caso del Proceso que se encuentran o se encontraban en el exilio. En concreto, el presidente Carles Puigdemont y los consejeros Lluís Puig y Toni Comín, así como la exsecretaria general de ERC, Marta Rovira.
La vista era para explicar el recurso interpuesto contra la decisión del magistrado instructor del caso del Proceso, Pablo Llarena, de rechazar la aplicación de la amnistía, por opinar que el delito de malversación que habrían cometido está excluido de la ley del olvido penal. Asimismo, Rovira pedía detener la cuestión de constitucionalidad sobre la aplicación de la amnistía por el delito de desobediencia, único delito por el cual está imputada la exlíder de los republicanos. Pero la sesión tuvo un invitado estrella, el derecho a tener un juez predeterminado por la ley.
La tesis, defendida por los tres abogados defensores en sala –Gonzalo Boye, Jaume Alonso-Cuevillas y Íñigo Iruin– fue que el Tribunal Supremo no tenía competencia para este caso y quien la ostentaba era el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Todo esto, porque ni Puigdemont ni Comín tienen el acta de eurodiputado y, Puig y el expresidente tienen el acta en el Parlamento de Cataluña que les corresponde al TSJC. Todos ellos abonaban las dudas que siempre han rodeado que el Supremo juzgara en primera y única instancia el caso. Unas dudas que, curiosamente, también planteó el ministerio público tan pronto como comenzó el proceso judicial.

Una petición de Llarena presionado por las defensas
De hecho, el debate que el lunes se planteó ante los magistrados del Supremo, ya lo apuntó la fiscalía del mismo tribunal en un informe del 22 de noviembre de 2017, cuando el caso era incipiente y comenzaba a estar repartido entre la Audiencia Nacional y el magistrado del alto tribunal, Pablo Llarena. En ese informe de 9 páginas, al que ha tenido acceso El Món, el fiscal Javier Zaragoza respondía a una providencia del instructor del 14 de noviembre sobre la competencia de los imputados teniendo en cuenta su condición de aforados como exmiembros del Gobierno, del Parlamento o simplemente como representantes de la sociedad civil, sin ninguna representación institucional.
La petición del juez provenía de los escritos de las defensas de los presos políticos que insistieron en sus primeros alegatos en la falta de competencia del Supremo. Por un lado, advirtieron que los miembros del Gobierno y del Parlamento podían ser aforados, pero, como mucho, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y, en ningún caso ni Jordi Cuixart ni Jordi Sànchez podían ser juzgados por una instancia superior. Uno de los argumentos principales es que juzgarlos en el Tribunal Supremo, que no era el órgano predeterminado por ley, les cerraba el paso a una segunda instancia donde presentar recurso.
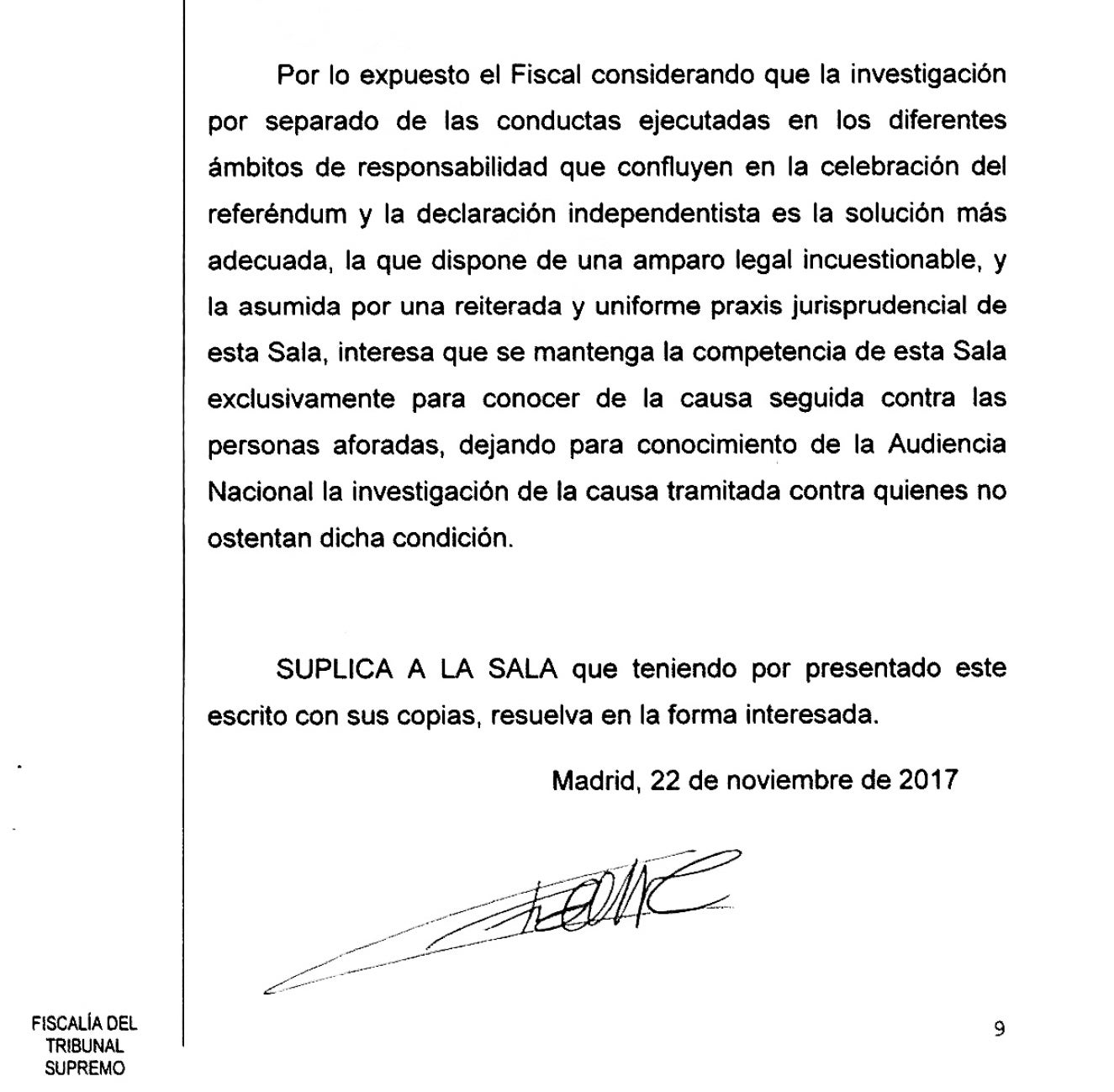
La fiscalía pedía cuidado
En el escrito, el mismo fiscal de sala del Supremo firmaba que se debía tener cuidado de juzgar a todos los procesados por el referéndum del Primero de Octubre en la sala penal del Supremo. El ministerio público ya se esforzaba en hacer una interpretación extensiva de la norma para poder justificar que parte del caso se quedara en el Supremo, pero defendía que se quedara en la Audiencia Nacional la parte que afectaba a personas no aforadas, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Una petición a la que la sala que presidía Manuel Marchena hizo oídos sordos.
De hecho, el ministerio público recomendaba mantener el Supremo para las personas aforadas y dejar en la Audiencia Nacional, a los que no ostentaban esta condición. Una opinión que se sostenía por la estrategia de llevar el caso contra el independentismo a Madrid –una operación para forzar la norma y no dejar que estos casos se juzgaran en Cataluña– que se comenzó a cocinar en 2015. Una operación de la misma fiscalía de la Audiencia Nacional, entonces también dirigida por Zaragoza, al reinterpretar la ley a través de una instrucción según la cual los delitos contra la unidad del Estado debían ser juzgados en este tribunal especializado. Por este motivo, las primeras pesquisas se llevaron a cabo ante el juzgado central de instrucción número 3, con Carmen Lamela como magistrada, hasta que se traspasó el caso a Pablo Llarena, aplicando un criterio “de economía procesal” para evitar “una macrocausa, no estrictamente necesaria y muy inconveniente para la agilización de la justicia”.

El precedente de Francesc Homs
La distinción que hacía la fiscalía también incorporaba un precedente, el caso del consejero Francesc Homs, juzgado y condenado por el Supremo a raíz del 9-N, por su condición de congresista. Un caso por el cual Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau -presidente, vicepresidenta y consejera de Enseñanza- fueron también condenados pero por el TSJC. La fiscalía alegó que el caso era diferente porque el delito de rebelión correspondía a las instancias estatales y no se podían reducir a un tribunal territorial, a pesar del aforamiento.
De todas maneras, la cuestión competencial ha sido recurrente en la mayoría de recursos, incluso, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero también en la realidad del juicio. Solo hay que hacer memoria para constatar que los miembros de la Mesa del Parlamento que presidía Carmes Forcadell, fueron juzgados -dos veces, por cierto- por el TSJC; la cúpula de Interior, por la Audiencia Nacional, y el resto, pasaron por juzgado de Instrucción número 13, 19 o 16 de Barcelona. El debate sobre el juez predeterminado por ley, no es nuevo, ni mucho menos.




