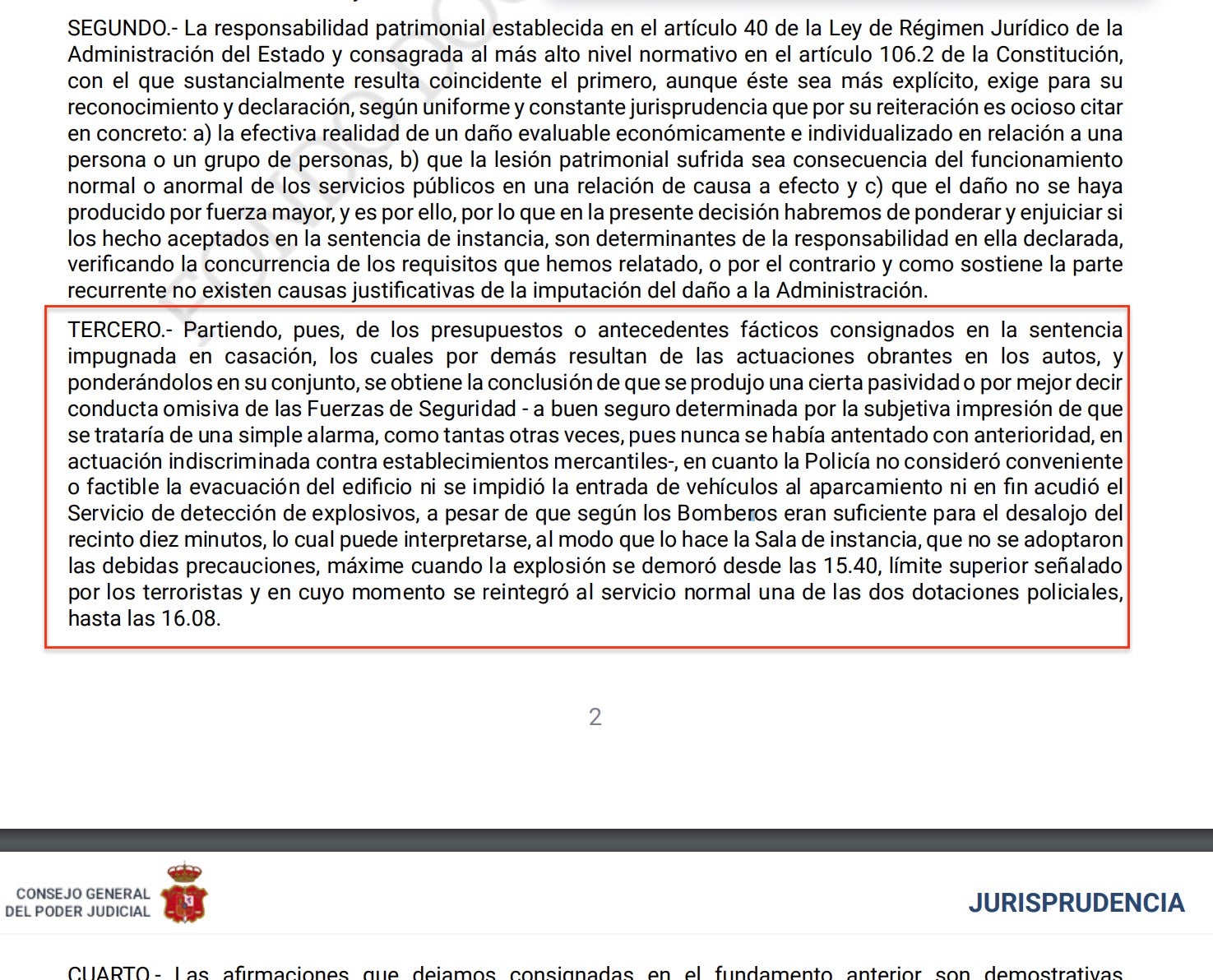Esta semana, uno de los grandes misterios de los últimos años ha empezado a aclararse. La relación del imán de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sus servicios de inteligencia. Conseguir datos sobre esta relación turbia ha costado no solo años y esfuerzos, sino una gran cantidad de trabajo. De hecho, ha sido necesaria una inusual carambola electoral que ha dado a Junts capacidad de presión para forzar a un gobierno español a desclasificar documentación, que no significa toda, sobre el imán considerado el cerebro de la célula yihadista que perpetró los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017.
Una documentación que muestra la relación de informador del imán con agentes estatales y el control que los servicios de seguridad le realizaron se prolongó hasta, supuestamente, dos meses antes de ir a trabajar a Ripoll, en febrero de 2015. El caso de Es-Satty, sin embargo, más allá de la opacidad que hasta ahora ha rodeado su figura y su relación con los cuerpos y fuerzas de seguridad, muestra que el Estado español no ha hecho los deberes ni ha corregido errores tras otros casos gravísimos como el 11-M o el atentado de Hipercor, en los que fue determinante una estructura de seguridad negligente o pasiva con los informadores o las amenazas.
En un caso, por confiarse de colaboradores de los servicios de seguridad que protagonizaron una masacre en Madrid. Y, en el otro, por la negligencia de no creerse una amenaza como un aviso de una bomba en un concurrido supermercado de Barcelona. Todo esto alimenta la tesis de que el atentado del 17-A fue sobre todo, un clamoroso error de seguridad e inteligencia del Estado. Y más, teniendo en cuenta que fuentes de cuerpos policiales y de inteligencia que actúan en Cataluña, en conversación con El Món, advierten que los «confidentes nunca son de fiar, normalmente juegan a dos bandas».

Documentos y confidencias
Finalmente, el Consejo de Ministros y el Congreso de Diputados ha desclasificado un total de 34 páginas sobre la relación que mantenía el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Servicio de Información de la Guardia Civil con el imán de Ripoll. Un total de seis entrevistas, con recopilación de información oral y por escrito, sobre sus conocimientos sobre yihadismo, lo que lo convertía en un informador. Además, le hicieron un informe grafopsicológico que lo definía como una persona con una «alta inteligencia».
Otro conjunto de documentos desclasificados es la declaración que el exdirector del CNI, el general Félix Sanz Roldan, hizo ante la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados del Congreso de Diputados, es decir, la comisión de materias secretas y reservadas. En esta comparecencia, Sanz Roldán enfatizó que descartaron continuar el seguimiento de Es-Satty porque la información que proporcionaba no era relevante, en diciembre de 2014. Es decir, dos meses antes de ir a Ripoll a trabajar de imán, aunque aún recibió en la mezquita donde ejercía tres visitas del Cuerpo Nacional de Policía. «Se decidió abandonar el seguimiento de las actividades de Es-Satty», sentenció Sanz Roldán.
Un abandono, en todo caso, que costó 17 vidas y cientos de heridos en un episodio conmovedor para la sociedad catalana, que fue seguido de una larga lucha política, social y judicial para aclarar el caso y las circunstancias que incluso ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, con una demanda contra España por vulneración del derecho a saber la verdad. Los informes desclasificados y el reconocimiento posterior de los atentados por parte de la persona que durante más tiempo ha dirigido los servicios de inteligencia del Estado del descontrol de un personaje relacionado con el yihadismo aún evidencian más la negligencia del Estado o cómo hizo oídos sordos a las exigencias legales.

El 11-M, un modelo de confidentes a evitar
El caso de Abdelbaki es-Satty indica que no se hizo caso de las profusas conclusiones de la Comisión de Investigación de los atentados del 11 de Marzo de 2004 que se celebró en el Congreso de Diputados. Una comisión dura e intensa que aprobó el 30 de junio de 2005 unas conclusiones por la mayoría parlamentaria en torno al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, pero también cada grupo parlamentario dejó constancia de sus conclusiones particulares. Ahora bien, en el caso de las conclusiones conjuntas es especialmente relevante cómo se señaló a las figuras de los confidentes de los cuerpos y seguridad del Estado, con el entendido de que la actuación de varios informantes de la policía fueron piezas indispensables para cometer los atentados, en tareas como el suministro de los explosivos para hacerlos estallar en cuatro trenes de Rodalies de Madrid.
De hecho, las conclusiones tuvieron un apartado especial sobre los confidentes. «En el trabajo desarrollado por la Comisión hemos detectado que la figura del confidente/informante es un recurso necesario para la labor policial», admitían las conclusiones. Pero advertía que es «una figura que siempre se instala en los límites de la legalidad, aunque aporta determinada información de interés policial, que muchas veces proviene del otro lado de la frontera legal». En este sentido, la Comisión entendía que «la relación entre el confidente y el policía queda siempre al azar de su personalidad y de sus intereses particulares». Una situación delicada ante el «carácter público innegable, el del policía, con el consiguiente riesgo jurídico que eso conlleva, tanto para este como para el interés que protege». Además, ya advertía que la entonces «separación de funciones policiales entre CNP y Guardia Civil» arrastraba la «duplicación del riesgo jurídico y el riesgo jurídico mencionado se duplica y, por supuesto, el riesgo de fracaso policial aumenta«.
La comisión consideraba «imprescindible regular legal y reglamentariamente la figura del informador policial, para definir los límites y las bases de colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con sus informadores». El objetivo era crear una normativa que debía permitir, entre otras cosas, la gestión centralizada de una base de datos «de informadores policiales». Incluso, la comisión apostaba por incrementar los pagos por la información que se pudiera obtener, sobre todo, en materia de lucha antiterrorista. En conclusión, la comisión reclamaba regular y ordenar las «disfunciones» que suponía la figura del confidente. Todo, en el contexto del peor atentado yihadista que ha vivido Europa occidental. En 2017 ninguna de estas advertencias funcionaron o, en todo caso, no fueron operativas, porque se consideró que el imán, supuestamente, no era ningún riesgo. Aunque fue una afirmación suscrita siete meses después de los atentados y tras una grave crisis política en Cataluña y el Estado a raíz del referéndum del Primero de Octubre.
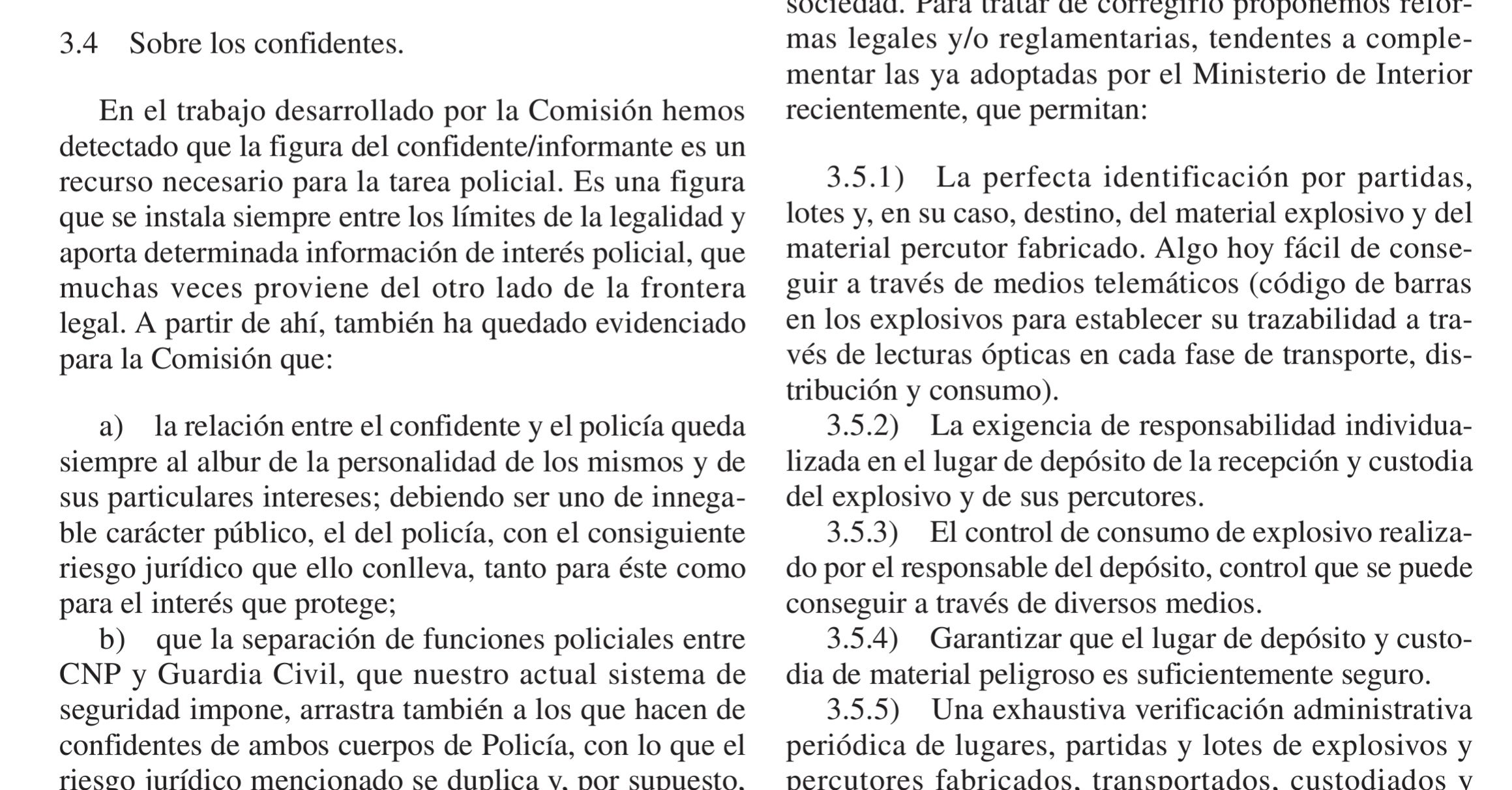
El caso Hipercor: «La policía, sencillamente, no hizo nada»
No es la primera vez que el mismo Estado reconocía la negligencia del Estado. Aunque parezca una paradoja. Y también por un atentado cometido en Barcelona. En concreto, el atentado de Hipercor en la capital catalana el 19 de junio de 1987. En aquella ocasión, tanto la sala del Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional como posteriormente las sentencias en casación ante el Tribunal Supremo obligaron al Estado a pagar millones de las antiguas pesetas a las víctimas de la masacre que provocó 21 muertos.
En mayo de 1994, la sala del Contencioso de la Audiencia Nacional, en el caso Cabrerizo, condenaba al Estado a pagar 45 millones de pesetas a un hombre que había perdido a su esposa y dos hijas en la tragedia por la inacción policial. Los jueces fueron más que contundentes: «No es que digamos que la policía no hizo correctamente lo que tenía que hacer; es que, sencillamente, no hizo nada, y eso plegándose a intereses comerciales muy defendibles, cierto, pero no a cualquier precio de vidas humanas».
Esta mala praxis policial también se reflejó en la sentencia de julio de 1997 de la sala contenciosa del Tribunal Supremo que también reconocía varias indemnizaciones, hasta un total de 112 millones, por la responsabilidad del Estado en las consecuencias de la explosión del coche bomba. Los magistrados no se mordieron la lengua y concluyeron que «se produjo una cierta pasividad o por decir mejor conducta omisiva de las Fuerzas de Seguridad – sin duda determinada por la subjetiva impresión de que se trataría de una simple alarma, como tantas otras veces, ya que nunca se había atentado con anterioridad, en una actuación indiscriminada contra establecimientos mercantiles-«.
«Así que la Policía», proseguía la resolución, «no consideró conveniente o factible la evacuación del edificio ni se impidió la entrada de vehículos al aparcamiento ni finalmente acudió el servicio de detección de explosivos, aunque según los bomberos bastaba con diez minutos para desalojar el recinto, por lo que se puede interpretar (…) que no se adoptaron las precauciones pertinentes, sobre todo cuando la explosión se demoró desde las 15.40, límite superior señalado por los terroristas y momento en el cual se reintegró al servicio normal una de las dos dotaciones policiales, hasta las 16.08″. La negligencia quedó escrita negro sobre blanco en la más alta magistratura española.