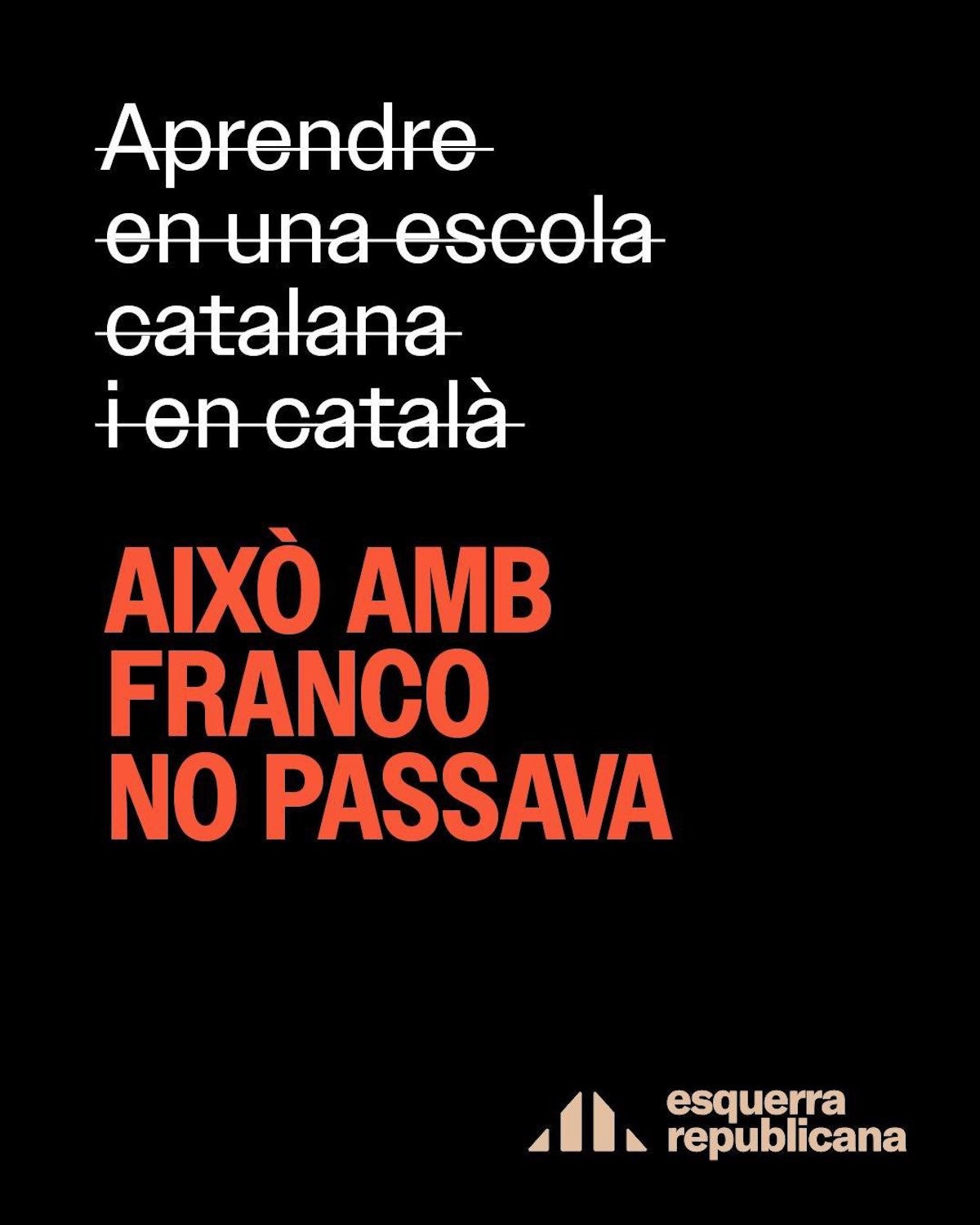Aquel año 1975, en el curso de la larga agonía de Franco, que parecía venir de lejos pero que se habría acelerado a partir de mediados del mes de octubre y en el que se seguía, como si fuera un parte de guerra, el comunicado constante del “equipo médico habitual”, circulaban o volvían a circular algunos chistes, bastante malos, que daba la sensación de que había puesto en circulación el propio régimen.
- ¿Saben aquel que dice que le regalan a Franco una tortuga recién nacida para su octogésimo cumpleaños? El Caudillo agradece enormemente el regalo, pero dice que no lo puede aceptar: «Estos animalitos son muy simpáticos, les acabas cogiendo cariño, pero va y se te mueren y te llevas un disgusto”.
Esta comparación entre el dictador y una bestia con fama de particularmente longeva alimentaba la idea de un Franco que no moriría nunca, y que si moría no lo dirían, porque era él quien garantizaba que todo estuviera “atado y bien atado”, que nada se moviera de lugar. Pero, aun así, era evidente que Franco estaba muy enfermo y que su agonía era larga y dolorosa, pero que un día u otro terminaría con el “hecho biológico” o “el fatal desenlace”, que eran los eufemismos con los que el régimen se refería a su muerte. Como todo el mundo se lo imaginaba en el hospital rodeado de médicos con bata blanca, aparecieron algunos chistes nuevos.
- ¿Saben aquel que dice que un día Franco se despierta en su cama del hospital en medio de su agonía, despistado y enfermo, y ve a un montón de hombres vestidos de blanco [los médicos] alrededor de su cama. “¿Quiénes son estos?”, pregunta, inquieto. “El equipo que está a su servicio, excelencia”. Franco se tranquiliza: “¡Ah, pues hala Madrid!”.
Ya se ve que eran chistes blancos, nunca mejor dicho, inocuos. Este último, dibujando un Franco de los otros, pero circunscrito al ámbito deportivo, más contra el Madrid que contra el régimen. Ciertamente, circulaban de más crueles. Pero no circulaban solo chistes. La memoria filtra con los años y, de la misma manera que en muchísimas casas no se hablaba de los años de la guerra o solo se explicaban aspectos casi costumbristas de la vida cotidiana –de lo que se habían llegado a comer sobre todo–, también del momento de la muerte de Franco queda a menudo esta especie de crónica anecdótica: los partes médicos, la teatralidad televisiva tan tronada de Arias Navarro en el momento de pronunciar en las pantallas aquel “Españoles, Franco ha muerto” como si no se lo acabara de creer, o el estallido simultáneo e inmediato de los corchos de innumerables botellas de champán guardadas desde hacía mucho tiempo en la nevera. Pero todo esto se producía en un contexto más complejo y más tenso de lo que ahora a menudo recordamos. La lejanía en el tiempo o el espacio hace que las cosas se simplifiquen y se esquematicen.

Una fecha no es una frontera
Visto desde ahora, ese momento puede haber quedado como el instante esencial donde chocaron un régimen residual y a la defensiva –la estaca podrida– y una oposición democrática pletórica y socialmente unánime, convencidos unos y otros –unos temiéndolo, otros deseándolo– que la muerte de Franco era lo único que impedía aún el desmantelamiento de la dictadura. Pero entre el temor de unos y la alegre euforia de otros –que eran ciertos, por supuesto, pero quizá no tan amplios como querían creer–, había toda una gruesa degradación de grises –el color del uniforme de los policías de las porras, dicho sea de paso- donde se mezclaban temores, esperanzas, estrategias confrontadas, maniobras de última hora, negociaciones explícitas o implícitas, cambios de chaqueta, recelos cruzados… Y mucho miedo. Quizá por eso, además de circular chistes malos, blancos o más punzantes, circulaba también otra cosa: rumores de conspiraciones, de ocultaciones, de intentos de golpe de estado de palacio… Muchos de estos rumores tenían un denominador común: o Franco ya está muerto y no nos lo dicen o lo mantienen con vida artificialmente para que no muera antes de tiempo. ¿Cuál podía ser entonces la hora buena? ¿La de coincidir con José Antonio Primo de Rivera en la fecha de la muerte –tal como ocurrió: ambos murieron un 20-N– de la misma manera que coincidían en las paredes de la escuela con un crucifijo entre medio? ¿O dar tiempo a alguna maniobra que marcara cómo podría ser el futuro, a la muerte del fundador del régimen sobre las cenizas y los cadáveres de la Guerra Civil?
El día 20 de noviembre de 1975 es una fecha importante en la historia peninsular. Pero no lo es tanto por lo que pasó –que un día u otro tenía que pasar, a pesar de la longevidad de las tortugas y de algunos dictadores– como porque quedó como un símbolo. En buena parte, como el símbolo del final de una Guerra Civil que la posguerra había alargado durante décadas. En buena parte también, como el símbolo de un cambio de régimen. Y también como símbolo con relación a qué cambiaría y qué no cambiaría, en el fondo. La muerte de Hitler o de Mussolini marcaron el final de sus guerras y de sus regímenes. Pero Franco murió con más de 80 años en la cama. Hitler y Mussolini, no. Stalin, por cierto, sí que también murió en la cama. Y su régimen cambió en algunas cosas, pero no hubo un cambio de régimen… El día de la muerte de Franco y las circunstancias de esa muerte en la cama, de viejo y anunciada con lágrimas por televisión, es el símbolo, y quizá la explicación, de muchas cosas que pasaban entonces y que marcan lo que pasó después.

Para entendernos, una fecha no es una frontera, en este caso: no es que el país se vaya a dormir de una manera y al día siguiente se despierte de otra; eso pasa cuando hay rupturas, golpes de estado, revoluciones. No fue el caso. En España en aquellos años cambiaron muchas cosas. No todas, ciertamente. Hasta qué punto cambiaron y hasta qué punto no cambiaron (o no cambiaron lo suficiente) es perfectamente discutible. Pero esos cambios no se produjeron en una fecha concreta, sino que hubo un largo período de dialéctica entre el no cambiar nada y el cambiarlo todo, que a veces se intentó resolver por el pacto, que algunos querían resolver por imposición y que en algunos otros momentos adoptó formas violentas y de una gran tensión de la cual se ha intentado diluir la memoria. La muerte de Franco no es una línea de frontera. Es el símbolo de un territorio de frontera que era al mismo tiempo un campo de batalla, a veces en el sentido más literal del término. No es una línea unidimensional, sino un espacio de dos dimensiones, con anchura. Y a mi parecer podríamos decir que este período de tira y afloja del cual el 20-N es el símbolo, comienza un poco antes, con el atentado en el que muere Carrero Blanco, y termina el 23-F, cuando un golpe de estado que dicen que fracasó, pero que quizá consiguió exactamente lo que quería, dijo “hasta aquí hemos llegado”, dio por terminados los cambios e incluso puso la marcha atrás en algunos de los que se habían hecho.
Cambiar, hasta cierto punto
Repito: todo este período es de tensión y confrontación dialéctica, pero no entre dos bloques homogéneos, sino entre dos mundos iniciales, el franquismo y la oposición antifranquista, internamente heterogéneos y con estrategias diversas dentro de cada uno. Ciertamente, hay dos puntas con posiciones maximalistas: los que no quieren cambiar nada (en aquellos tiempos se les llamaba el búnker, y lo representaban periódicos como El Alcázar y personajes como Girón de Velasco) y los que querrían cambiarlo todo. Pero ni unos ni otros tenían la fuerza absoluta necesaria para imponer esas posiciones. Entonces, la dialéctica durante unos años fue para definir –a menudo a palos- hasta dónde llegarían los cambios y hasta dónde no llegarían.
Dentro del mundo franquista había sectores digamos lampedusianos –aunque Lampedusa nunca dice exactamente la frase y la que más se le parece la hace decir a Tancredi– que miraban cuál era el mínimo que se tenía que cambiar para que no cambiara nada de sustancial. No por convicción, sino por estrategia. Ciertamente, el régimen conservaba todos los aparatos represivos intactos. Pero había indicios de debilidad: el crecimiento de la oposición, el malestar de las capas medias y unos cambios en la coyuntura internacional. Uno muy relevante: la economía española necesitaba entrar en Europa y con dictadura no se podía entrar. Pero no todos estaban de acuerdo, ni mucho menos, sobre qué cambios eran soportables, por necesarios, y qué cambios se debían evitar, por peligrosos.

También en el otro lado, en una oposición democrática cada vez de más amplio espectro –cuando el régimen vio manifestaciones de curas antifranquistas (después de haberse proclamado heredero de una Cruzada a favor del catolicismo) y juicios a dirigentes con corbata (después de proclamarse el bastión contra el comunismo) se le cruzaron todos los cables y se le desmontaron todas las excusas de la guerra fría–, había estrategias diferentes sobre qué se podía aceptar y qué no, sobre qué cambios eran esenciales y qué otros se podían aplazar (el factor tiempo jugaba a su favor) y sobre qué debía pivotar este cambio. Decía que, en un cierto sentido, es más clave la muerte de Carrero que la del propio Franco, porque Franco no podía durar eternamente y Carrero era la continuidad de un franquismo durísimo, sin cambiar nada. Sin Carrero, ¿quién continuaría? Y además los rumores señalaban que el atentado contra Carrero, hecho por ETA, no habría sido posible sin un contexto internacional que lo tolerara. Los chistes de la época iban incluso un paso más allá:
- ¿Saben aquel que dice que entra un ujier en el despacho de Franco y le dice: “Excelencia, han asesinado al almirante Carrero”, y el Caudillo le responde: “Ah, ya son las diez”.
La rumorología hablaba de la CIA, de la connivencia o la indiferencia de los Estados Unidos… En otras palabras, que si Carrero era la garantía de la pervivencia del franquismo en su ala más dura, la muerte de Carrero abría el camino hacia otras fórmulas, con la satisfacción política de algunos, incluso en el mundo de los aliados occidentales y en el mundo del propio régimen. Pero en este período de transición, en un sentido amplio, es decir, de confrontación para fijar la frontera de los cambios, para unos tan próxima como fuera posible al franquismo de salida, para otros tan alejada como fuera posible, influían muchos otros eventos y factores. Internos y externos.
Una correlación de fuerzas y de debilidades
Los factores internos, el crecimiento y la ampliación del abanico de la oposición democrática, que abarca cada vez más sectores obreros, de capas medias e intelectuales. Una oposición activa en la que son hegemónicas las organizaciones de tradición comunista (con un sorprendente adelgazamiento de las de tradición anarcosindicalista, que habían sido hegemónicas antes de la guerra), pero en la que participan también sectores muy recelosos, en un clima de guerra fría, de los partidos comunistas y sus opciones estratégicas. También el pulso interno dentro del franquismo, entre los inmovilistas absolutos del búnker y los pragmáticos dispuestos a aceptar algunos cambios para conservar el núcleo del sistema y, sobre todo, garantizarse la continuidad de su papel preeminente. Y hasta entre estos más pragmáticos hay distancias muy considerables sobre en qué pueden llegar a ceder.

Carrero Blanco consideraba que la existencia de partidos políticos era el peor de los males. A su muerte, Arias Navarro, en la frontera entre el búnker y los pragmáticos más intransigentes, sugería a su muerte y a la luz del “espítiru del doce de febrero”, cuando asumió la presidencia en 1974, la posibilidad de crear asociaciones políticas dentro del régimen, una rendija moderadísimamente aperturista. Pero, no mucho tiempo después, el régimen mostraba su rostro más duro y represivo con la condena a muerte y fusilamiento de cuatro militantes del FRAP y dos de ETA, entre ellos Txiki Paredes Manot en Cerdanyola, en septiembre de 1975, solo dos meses antes de la muerte de Franco. Por lo tanto, este proceso de confrontación que se puede llamar Transición no fue ni lineal ni modélico y pacífico. Hubo pequeños avances y grandes retrocesos y un número más que considerable de muertos.
El papel del ejército
Dinámica interna dentro del franquismo, y también dentro de la oposición. Estrategias diferentes, pero un guion constante: qué se podía cambiar y qué se conseguía que se cambiara, según desde dónde se mirara. Recuerdo que en aquel período hice una entrevista para el diario de Terrassa, de la cadena del Movimiento, a Ramón Tamames, entonces militante conspicuo y bastante conocido del clandestino Partido Comunista, que me dio un titular espectacular, con Franco vivo: me dijo que la transición debería pivotar sobre el ejército y sobre el entonces príncipe. No me la publicaron. El ejército, claro. La centralidad del papel del ejército. Sobre la transición pesan dos eventos anteriores importantísimos, pero contradictorios. Por un lado, en 1973, el golpe de estado de Pinochet en Chile, sangriento, que en tantas cosas recordaba el 18 de julio español, y que recordaba la capacidad efectiva del ejército de abortar experiencias democráticas. Por otro lado, la revolución de los claveles portuguesa, donde había sido precisamente el ejército quien había derribado una dictadura ultraconservadora, tan parecida a la franquista, en 1974.
El ejército español evocaba más al chileno, guardián de las esencias, que al portugués, ideológicamente transformado en la sangría de las guerras coloniales. Si alguien pensaba que el español se le podía parecer –alguien envió monóculos al teniente general Manuel-Díaz Alegría, considerado aperturista, por paralelismo con el que llevaba el general Spínola, antecedente y cabeza visible del golpe portugués del 25 de abril–, la represión de una embrionaria y minoritaria Unión Militar Democrática, creada en Barcelona, lo desmintió con contundencia. Pero tras un golpe y otro, el chileno y el portugués, aunque de signos contradictorios, muchos veían la connivencia de los Estados Unidos y una reformulación de la lógica de la guerra fría: en América Latina les era insoportable una experiencia socialista, pero en Europa occidental les era insostenible una dictadura ultraconservadora, aunque se presentara como la salvaguarda contra el comunismo. Y, además, el golpe de estado chileno había tenido un efecto en Europa, visible en Italia, adelantado antes en Cataluña por la Asamblea democrática: la idea del compromiso histórico entre la derecha democrática y los comunistas, para enfrentarse juntos a la derecha no democrática.
¿Y las masas, dónde están?
Todas estas cosas, y muchas más, dibujaban el terreno de juego, o el campo de batalla, entre el régimen y la oposición y las escaramuzas internas dentro de cada una de las partes. Pero, contra lo que a veces se ha querido reescribir, aquel año 1975 el régimen no tenía una base de apoyo popular activo muy amplia, pero tampoco la oposición podía movilizar de forma activa una mayoría de la población comprometida hasta donde hiciera falta con los cambios. Ni una ni otra eran significantes. El franquismo aún tenía todos los resortes del poder en sus manos. La oposición podía suponer una simpatía favorable de la mayoría de los ciudadanos, pero su fuerza, aunque creciera cada día, no era suficiente para derribar el régimen en una ruptura revolucionaria. ¿Y la gente? ¿Cuál era el sentimiento de la gente no comprometida ni con mantener el régimen ni con derribarlo? Yo diría que en aquellos momentos, mucha gente te decía que, si presionando un botón se pudiera llegar inmediatamente y sin traumas a un sistema democrático, la inmensa mayoría de la población lo habría presionado. Había un ansia real de libertad y una fatiga real por su ausencia, cada vez más insoportable, cuando el nivel de vida había subido y muchas necesidades básicas se daban por cubiertas, a diferencia de la miseria de la primera posguerra.
Incluso en sectores muy conservadores, la parafernalia estética del franquismo ya les parecía en aquel momento ridícula y anacrónica. Observé, por cierto, esta misma actitud cuando fui a Chile a cubrir el referéndum sobre la continuidad de Pinochet: gente que había ido incluso a favor del golpe de estado con todas sus dramáticas consecuencias, en aquel momento creían que los militares debían salir de escena, porque les avergonzaban. Por otro lado, como decía antes, había una plena conciencia de que la economía española y muy particularmente la catalana necesitaban formar parte del espacio europeo, de lo que entonces aún se llamaba el Mercado Común, y que para llegar allí era necesario deshacerse de la dictadura, de su retórica y de sus limitaciones. Era necesario entrar en Europa y, si para poder entrar en Europa se necesitaba democracia, pues que venga la democracia.
El miedo que continuaba
Pero en el otro lado de la balanza había un factor no estrictamente ideológico, pero poderosísimo: el miedo. El trauma de la guerra había sido muy grande, para casi todos. El de la posguerra, terrible para muchos. Toda una generación, interiormente antifranquista, temía que si se volvía a abrir la caja de los truenos podía venir un episodio tan horroroso como los que ellos habían tenido que vivir. Y para que eso no pasara aceptaban incluso cosas que les repugnaban. El franquismo siempre fue muy hábil con la propaganda oportunista. Cuando le convino, se vendió como una cruzada religiosa. Cuando le convenía en la escena internacional, se vendió como el baluarte contra el comunismo. Y en el mercado interior, traumatizado por una guerra espantosa, se quiso vender como la garantía de la paz, la manera de que aquello no volviera a pasar. Veinticinco años de paz fue una de las campañas de propaganda más insistente y exitosa del régimen. Y este miedo, mezclado con un consejo de despolitización –niño, no te metas, que no tengas que sufrir lo que sufrimos nosotros– se pasó a la siguiente generación, nacida durante la guerra o la primera posguerra. No ya, o no tanto, a la siguiente. Siempre recordaré que el día que mataron a Carrero lo primero que hizo mi abuela –que había estado medio año en una prisión franquista y había tenido dos años al marido en el exilio y la prisión– fue ir a comprar azúcar y harina “porque es lo que más nos faltó la otra vez”. El miedo no era a que se diera la vuelta a la tortilla, seguramente todo lo contrario. El miedo era la ruptura, la destrucción y la muerte que se podía producir mientras se volteaba, en la memoria viva y dolorida de lo que habían sufrido en el tiempo de la guerra. Unos y otros, con calendarios diferentes. Cincuenta años después puede costar entender hasta qué punto estaba vivo e interiorizado este miedo, incluso en personas no solo antifranquistas sino que odiaban personalmente a Franco y lo insultaban desde casa cuando salía –constantemente– por la televisión.
Quiero decir que en esa confrontación entre los que no querían cambiar nada y los que querían cambiarlo todo, que derivó en una confrontación durísima sobre cuáles serían las fronteras de los cambios, ninguna de las dos partes principales podía aportar a la batalla la fuerza de las masas movilizadas. No lo podía hacer el régimen, que no las tenía, porque la gente tenía hambre de libertad. No las podía aportar la oposición –al menos la fuerza de una mayoría movilizada activa– porque tampoco las tenía, había demasiada memoria del dolor y, por tanto, demasiado miedo. La batalla no se jugaba, por tanto, esencialmente, en la calle, aunque había batalla, y fuerte, en la calle. Se jugaba por arriba. En despachos de dentro y de fuera. En maniobras y pactos que no nacían tanto de la connivencia como de la debilidad.
Rumores de palacio y de cuartel
En este contexto, los días que rodearon aquel 20 de noviembre, por delante y por detrás del patético anuncio de Arias Navarro, eran de chistes, ciertamente, pero también de rumores. ¿Por qué demonios lo mantenían aún con vida, con aquella agonía interminable e incluso cruel (una crueldad que algunos consideraban el más merecido de los castigos)? ¿Qué es lo que no estaba aún “atado y bien atado” y se necesitaba un tiempo de prórroga, que no podía ser infinitamente largo, para atarse? Entonces todas las miradas se dirigían a los palacios y a los cuarteles. ¿Qué se estaba preparando para el momento de la muerte? ¿Una exhibición de fuerza? ¿Una salida de los tanques a la calle para que no se moviera ni un hilo? No daba la sensación de que la oposición estuviera montando para ese día una revuelta popular masiva. Como si estuviera a la expectativa, consciente tanto de su fuerza –limitada– como de sus debilidades, limitadas también. Pero todos estos lugares donde podían estar pasando cosas eran absolutamente opacos, desde la calle. Sin ninguna ventana informativa abierta. Se decía, y se ha vuelto a decir después, que la familia de Franco no se fiaba del príncipe o pretendía generar una especie de nueva dinastía monárquica en España a partir de ellos, sustituyendo a Juan Carlos de Borbón como heredero del jefe de estado por Alfonso de Borbón y Dampierre, nieto de Alfonso XIII, hijo de Jaime de Borbón Batemberg, y sobre todo casado con la nieta de Franco, Carmen Martínez Bordiu. Por lo tanto, aquellos días de Franco mantenido artificialmente en vida estarían sirviendo para hacerle cambiar, mientras estaba del todo fuera de juego pero aún técnicamente vivo, el testamento político y designar un heredero diferente.

Las escenas que se imaginaban bajo estos rumores tenían un qué de vodevil y un qué de rancia novela histórica medieval tan propios de la tradición monárquica. Ridículos, si se quiere, pero no del todo delirantes. El padre de Alfonso de Borbón, candidato de la familia Franco, había renunciado a los derechos sucesorios a la corona de España cuando se quedó sordomudo de muy pequeño. De hecho, los derechos correspondían al hermano mayor, Alfonso, príncipe de Asturias, pero este también renunció, para poder casarse en el exilio –y con pocas posibilidades de hacer valer esos derechos– con una chica cubana de origen no aristocrático, de la cual pronto se divorciaría. Entonces quedó como ostentador de los derechos dinásticos Juan de Borbón, padre de Juan Carlos, exiliado en Estoril. Jaime de Borbón se opuso sin éxito.
Vodevil con Carmen Polo, pero también política estricta
Pero este melodrama dinástico, lleno de hermanos peleados, divorcios constantes, aristócratas y pretendientes en exilios más bien dorados, resucitó en aquellos días del parte médico habitual. Ciertamente, Franco, había hecho lo que le había dado la gana: si hubiera querido restaurar la monarquía, el candidato legítimo era don Juan de Borbón. Pero ya puestos a inventar, Alfonso de Borbón parecía tener números: de hecho era el nieto de más edad de Alfonso XIII. Era hijo del segundo de la lista sucesoria; Juan Carlos, del tercero. Pero no todo eran conspiraciones de sangre azul. Ni maniobras de Carmen Polo de Franco intentando fundar con su nieta una dinastía con la sangre de Franco. También había política estricta. Sectores del régimen, entre los militares, desconfiaban de Juan Carlos por si tenía alguna influencia su padre, que nunca había tenido una buena relación con el franquismo. O iba demasiado a su aire. La continuidad del régimen –es decir, su continuidad personal, política y económica- les parecía más bien asegurada por Alfonso de Borbón que por Juan Carlos de Borbón. Y desde la calle, la gente que no entendía qué pasaba, por qué no dejaban morir a Franco de una vez, sospechaba y preguntaba a los que sabían, como quien pregunta a los oráculos, que en el fondo bien poco podían profetizar.

El 20 de noviembre de 1975, al final, no pasó nada decisivo. Para Franco, claro. Se murió. Para España –y Cataluña– no mucho. No cambió el heredero, las masas no tomaron el Palacio de Oriente, los tanques no salieron a la calle… Siguió un proceso ambiguo, con subidas y bajadas, que había comenzado bastante antes y que terminó bastante después. En un cierto sentido, terminó cuando el éxito del golpe de estado del 23-F, bien seguro promovido precisamente desde la corona, pero con muchas complicidades, fijó los límites a la baja. Un período en el cual se trataba de definir qué cambiaría y qué no cambiaría. Un tira y afloja, a veces negociado, a veces violento, a veces construido con amenazas, en que el régimen quería mantener su poder, pero, sobre todo, en que los hombres del régimen (¡todo eran hombres!) querían mantener su estatus en todos los sentidos. Y un proceso en el que la oposición democrática intentaba arrancar los máximos espacios de cambio, con la esperanza (sincera o ilusoria) de que una vez comenzado ya lo terminarían de cambiar desde dentro, porque sería imparable. Unos tenían a favor toda la fuerza del Estado, intacta: militares, policía, jueces, aparatos de la administración. Los otros, el viento de la historia, si es que tal cosa existe, el deterioro hasta el ridículo de un régimen anacrónico, que ya daba vergüenza incluso a algunos de los que lo habían soportado, y la necesidad económica y social de libertad y de integración en Europa. También el contexto internacional. Y todo esto envuelto en un clima, en la calle, que olía a claveles y a botellas de champán sacadas finalmente de la nevera –menos de las que ahora se dicen, más de las que entonces el régimen se temía–, pero también el olor de rancio del miedo y de la memoria dolorida de la guerra y de la certeza de que había muerto Franco, pero que el franquismo no había muerto.