La negociación para una eventual investidura de Pedro Sánchez empieza a ponerse negro sobre blanco. Los borradores de una virtual ley de amnistía para los afectados por procesos judiciales relacionados con el Procés ya empiezan a circular bajo la atenta mirada de juristas propuestos por Junts, el PSOE y Sumar. De hecho, el pasado jueves se celebró un cónclave al más alto nivel con abogados y juristas que llevan casos que se podrían subsumir en una ley de despenalización, desjudicialización o reconciliación. Pero hay un elemento que ha acontecido clave: el concepto Grupo Objetivamente Identificable (GOI), que definió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la sentencia de las cuestiones prejudiciales presentadas a raíz del caso del consejero Lluís Puig. Que una ley orgánica estatal reconociera los independentistas procesados como GOI podría generar unos efectos que fueran más allá del aministia, porque abriría camino para pasar a la carpeta de la autodeterminación una vez identificada oficialmente el sujeto político que la reclama.
El GOI es un concepto que cuando lo puso sobre la mesa el TJUE no esperaban ni los abogados defensores del Procés ni el mismo juez de instrucción del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, pero que puede ser providencial. Tanto es así que en los borradores de los textos de una futura ley de amnistía –sea como fuere que se lo acabe bautizando oficialmente– se recoge este concepto en el preámbulo, y se hace constar como un producto jurídico de la jurisprudencia europea, integrada en la normativa española, que justifica los «sujetos» que se pueden acoger a una medida «de amnistía correctiva» o «de amnistía restaurativa» como la que se propone.
Pero este concepto no está solo en el preámbulo que tiene que ser la justificación de esta ley, puesto que los relatores han incorporado sentencias del Tribunal Constitucional en relación al condepte de amnistía que avalarían una norma de esta tipología.

Una doble intención: pasarela de la amnistía a la autodeterminación
El hecho que se incluya al preámbulo de una virtual ley de esta importancia el concepto de GOI tiene una doble intención. Por un lado, la identificación de un colectivo político equiparable al de
Una idea que implica el reconocimiento de Cataluña como sujeto político también identificable y con características similares a los de la minoría nacional, pero lejos de reminiscencias étnicas que costarían de encajar en el Estado español. El reconocimiento en un texto legal de la existencia de un GOI desbrossaria el camino de la amnistía y, además, daría juego a la negociación sobre el derecho a la autodeterminación de Cataluña. La existencia de un GOI también permitiría, con más comodidad, la incorporación de un relator, que podría ubicarse con más claridad entre las dos partes del conflicto político.
Por cierto, la figura del relator supuso una agria polémica mediática y política durante la negociación para constituir la tabla de diálogo en el época del Govern presidido por Quim Torra. De hecho, España se va pelear con la ONU por el concepto de minoría nacional por los catalanes. Fue cuando Fernand de Varennes, el relator especial de minorías de la ONU, visitó España, el 2019, y emitió un informe muy crítico con el Estado sobre la situación de las minorías catalana, vasca y gallega, que el gobierno español ninguneó y consideró «poco riguroso».

El TJUE marca el camino
El pasado 31 de enero, el TJUE dictaba una esperadíssima sentencia. Una resolución que ha estado fundamental tanto para la estrategia judicial del exilio como para el camino de los procesos judiciales españoles hacia la justicia europea. Era la sentencia sobre las siete cuestiones prejudiciales presentadas por el juez del Supremo Pablo Llarena a raíz de la negativa de la justicia europea a ejecutar sus euroórdenes contra el consejero Lluís Puig. Un proceso en el cual se añadieron las defensas del resto de exiliados, tanto de la cupaire Anna Gabriel como de la republicana Marta Rovira, así como otros estados de la Unión Europea que tenían dudas sobre la misma cuestión.
La resolución sorprendió tanto el poder judicial español como los equipos jurídicos del exilio porque, a pesar de no dar la razón a ninguno de las dos partes, la sentencia favorecía más del que imaginaban los líderes independentistas. La prueba es que Llarena todavía no ha reactivado las euroórdenes. Pero, sobre todo, el punto fuerte de la resolución fue la aparición del concepto “grupo objetivamente identificable”, GOI. Es decir, la magistratura europea identificaba los independentistas catalanes como un grupo determinado. Una definición que supone que las personas procesadas miembros de este grupo no tendrían procesos judiciales con todas las garantías.

Las dudas judiciales en los casos con independentistas catalanes
En definitiva, el TJUE interpretaba en la resolución que si bien España no tiene ninguna marra sistémica en el sistema judicial, cuando juzga independentistas catalanes el sistema podría fallar. El TJUE no se basaba solo en simples sospechas o en las denuncias persistentes del independentismo, sino que se cogía al Informe del Grupo de Trabajo del Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU que ponía en entredicho la prisión provisional de los líderes independentistas que posteriormente serían condenados. Es más, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha unificado las demandas de los condenados por Manuel Marchena en un mismo procedimiento, una prueba evidente que la justicia europea ya los identifica como un GOI.
De este modo, el TJUE adaptaba a un lenguaje jurídico más digerible para los estados de la Unión el concepto de «minoría nacional» que reclamaban las defiendes independentistas. De hecho, el concepto de GOI se ha utilizado como argumento en el recurso que ha presentado, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el sargento de los Mossos d’Esquadra Lluís Escolà, condenado por prevaricación y malversación por haber hecho, supuestamente, de escolta del presidente al exilio Carles Puigdemont mientras era cargo de confianza del consejero de Interior del momento, Miquel Buch.

Además de la justicia europea, el Tribunal Constitucional
En el preámbulo de la ley de amnistía, pero, no solo constaría esta referencia exprés al GOI. Los especialistas contemplan añadir y destacar varias sentencias del Tribunal Constitucional y tratados internacionales firmados por España que darían cobertura en el texto legal. Hay que destacar una resolución bastante reciente del Tribunal Constitucional que llevan los técnicos de los negociadores dentro del maletín. Es la STC 81/2022 de 27 de junio, que aplica el Convenio sobre el traslado de personas condenadas aprobado también por el Consejo de Europa, de 21 de marzo de 1983. La sentencia recuerda que el convenio permite conceder «amnistías» siguiendo los procesos legales de cada Estado. Este convenio no es el único que permite aplicaciones de medidas de gracia. De hecho, España ha firmado un buen número de convenios internacionales que hacen de paraguas de una amnistía.
Por otro lado, el preámbulo tendría también presente una tesis expresada por varios expertos en la materia, según los cual las dos leyes de amnistía aprobadas justo antes de la entrada en vigor Constitución, la del 1976 y la del 1977, avalarían aprobar-la otra. En este punto, los juristas quieren enfatizar el valor de las sentencias 147/1986 y 63/1983. Las dos concluían que la amnistía es perfectamente asumible dentro de la Constitución española y que es una potestad no de la administración sino de las Cortes Generales españolas, el poder legislativo, que solo tiene como techo los límites constitucionales. Ambas resoluciones admitían que la Constitución no prohibía las amnistías de manera implícita ni exprés y que, por lo tanto, «se tenían que entender como un derecho de gracia». Con estas dos sentencias –así como con otras de posteriores, interpretativas de casos puntuales–, el marco de la ley que dibuja un supuesto preámbulo quedaría establecido.
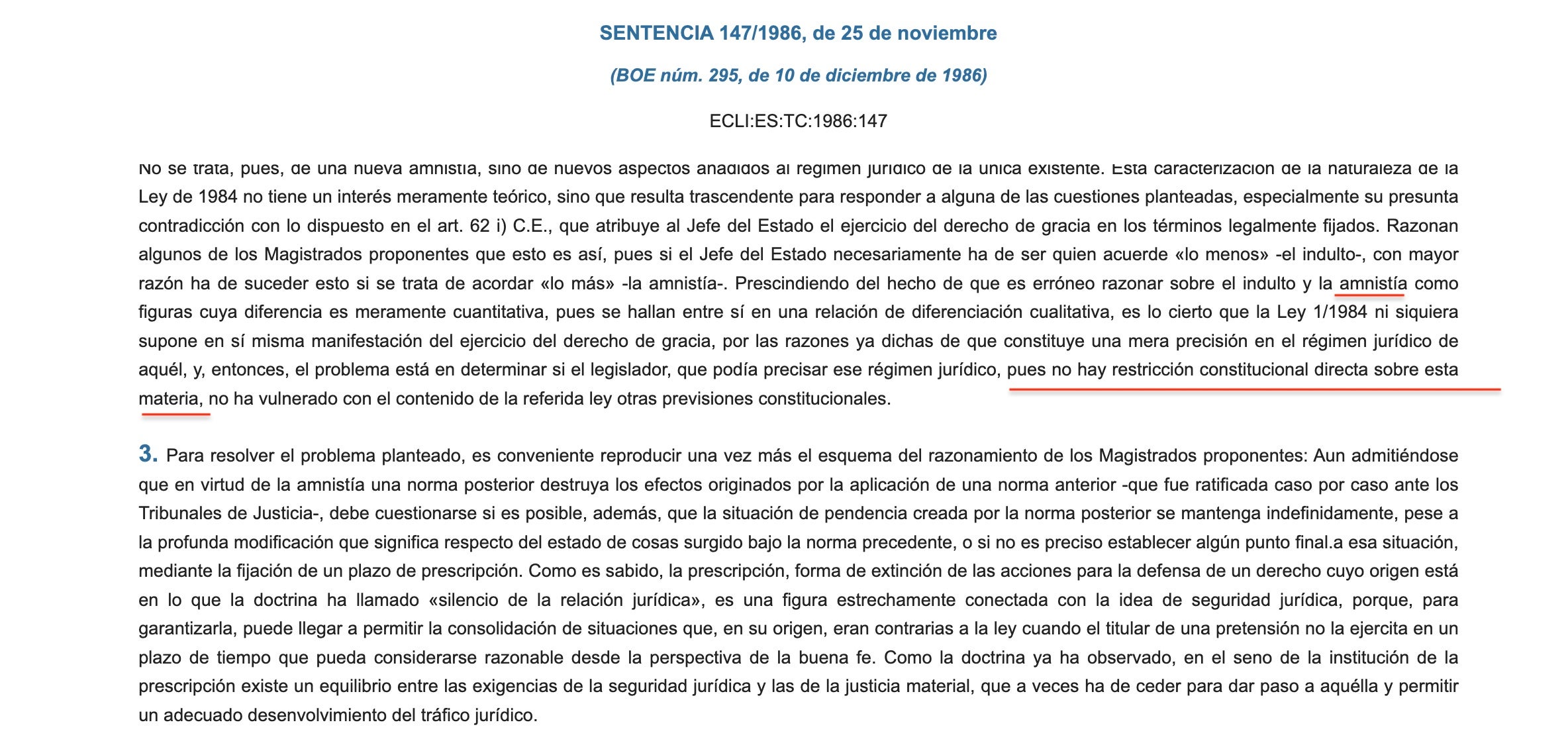
«Una cabeza de puente» para la autodeterminación
El uso del concepto GOI con el apoyo de la doctrina del Tribunal Constitucional sería una palanca para el segundo punto de la negociación de la investidura de Pedro Sánchez, el derecho a la autodeterminación. En este sentido, los expertos que trabajan con los textos hablan «de un jefe de puente», una expresión militar que indica que una fuerza toma una pequeña posición en terreno enemigo que ayuda a desembarcar el resto de las fuerzas. El hecho que una ley orgánica de las Cortes españolas reconozca los independentistas procesados como GOI supondría marcar el camino por «definir el sujeto de una tabla de negociación«.
En síntesis, algunos de los negociadores entienden que GOI es una aplicación práctica del «principio de protección de las minorías nacionals» que recogen los Tratados de la Unión Europea. Es decir, identifica una parte del conflicto que permitiría la incorporación de una de las medidas exigidas por parte de Carles Puigdemont, la del relator internacional. Una figura que, con el reconocimiento por parte de una ley estatal y de la jurisprudencia europea del GOI, podría sentar en una hipotética tabla de negociación con el Estado donde vive este conjunto de ciudadanos identificados de manera clara por su ideología u objetivos políticos.









