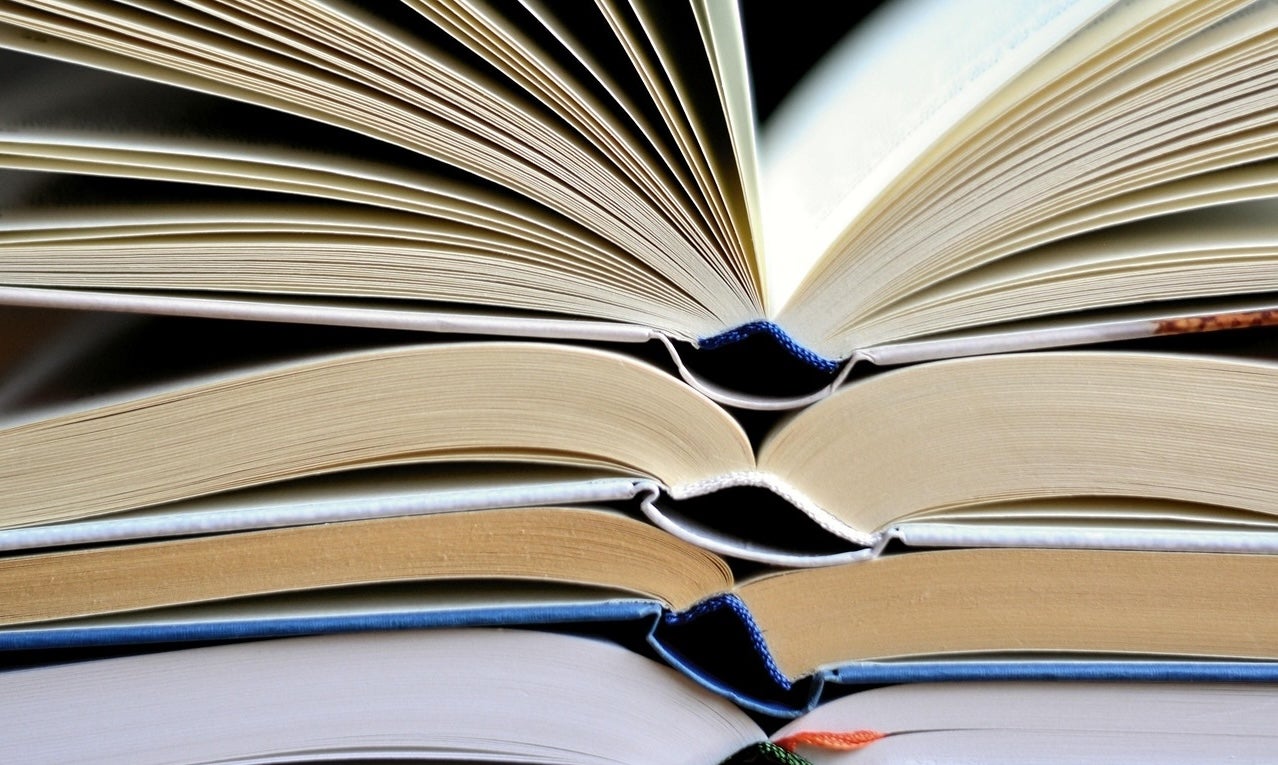No se les debe llamar pigmeos. Se trata de varios pueblos de cazadores recolectores que viven en diferentes puntos de África ecuatorial y selvática. Tienen en común poca cosa más, aparte de ser bajos. Muy bajos. De una altura de 1,30 metros, o 1,40 o 1,50, como máximo. No se sabe por qué. Algunos tienen aspecto de los negros africanos –aunque de tamaño más pequeño– y otros no tanto, con facciones diferentes y la piel más bien rojiza. Son los aka, los obongo, los mbuti. Y son otro mundo, aunque vivan en el mismo planeta. Aquí es donde está el salto entre el mito erróneo y la fascinación por un colectivo que es real. Aquí es donde encontramos a Albert Sánchez Piñol, que acaba de publicar Les tenebres del cor (La Campana), a la venta desde este jueves.
Recoge historias de exploradores y antropólogos occidentales, entre los cuales él mismo, que han contactado a los mbuti o los obongo y han salido, de una manera u otra, transformados. Historias del siglo XIX y del siglo XX. Relatos reales que son literatura porque han pasado por las manos de un antropólogo conocido por sus obras que son novelas, como La pell freda, Pandora al Congo y Victus. «No hay ni un átomo de ficción en este libro. La cuestión es cómo organizas el texto. Lo puedes hacer de manera más científica o de manera más divulgativa, y entonces comienza un juego de exclusiones, qué pones y qué no pones», argumenta en un encuentro con la prensa.
Afirma Sánchez Piñol que «el objeto del libro no son los pigmeos sino nuestra fascinación por ellos, por aquello que es maravilloso». Y cada vez que dice «pigmeos» hace cara de decir: «Es para entendernos, pero no se les debe llamar así». «Científicamente, está claro desde hace tiempo que eso de los pigmeos es un invento», insiste. Fue Homero, en La Ilíada, quien acuñó el término pigmeo –del griego πυγμαιος, pygmaios, que quiere decir de tamaño pequeño– y habló de ellos tal como si fueran una especie de seres fantásticos, «como si fueran duendes». El mito fue evolucionando a lo largo de los siglos y derivó en un gran malentendido. Pero, de fascinación por el mito, haberla, la hay. Y desde el siglo XIX ha impulsado a exploradores de perfiles diversos a ir a buscarlos. Lo que los llevó a encontrar unos seres reales que cada cual interpretó como quiso.
Buscavidas, exploradores, antropólogos y aprovechados, en el corazón de África
La obra de Sánchez Piñol recoge estas historias, detalladamente «documentadas», con sus grandezas y sus miserias. Cada personaje tiene un capítulo y desfilan por orden cronológico, desde el buscavidas convertido en explorador Paul Belloni du Chaillu, que buscaba orangutanes en Gabón a mediados del siglo XIX y acabó encontrando a los obongo, hasta el antropólogo británico Colin Turnbull, autor del popular The Forest People (El pueblo de la selva, 1961), sobre los mbuti del Congo. Entre uno y otro, pasan otros igual de reales: Georg August Schweinfurth –botánico y etnólogo alemán del Báltico, nacido en Riga en 1836; el ex misionero americano sin escrúpulos Samuel Verner; el desafortunado supuesto pigmeo que llevó a Estados Unidos, Ota Benga; el misionero y etnólogo alemán Paul Schebesta y la pintora americana Anne Eisner con su marido, Patrick Putnam, que vivieron años con los mbuti. Él montó un hotel con zoológico donde trabajaban los pobladores de la zona. Pero fue ella la que realmente convivió con los mbutis y quien finalmente escribió un libro sobre sus vivencias, algo que fue incapaz de hacer su marido. Eisner y Putman se hicieron amigos de Turnbull, y el antropólogo británico, que huía de la sociedad victoriana de su país y se suponía que debía romper un heteropatriarcado opresor pero no tuvo reparos en utilizar los conocimientos de la pintora para su libro, sin reconocerla como fuente.
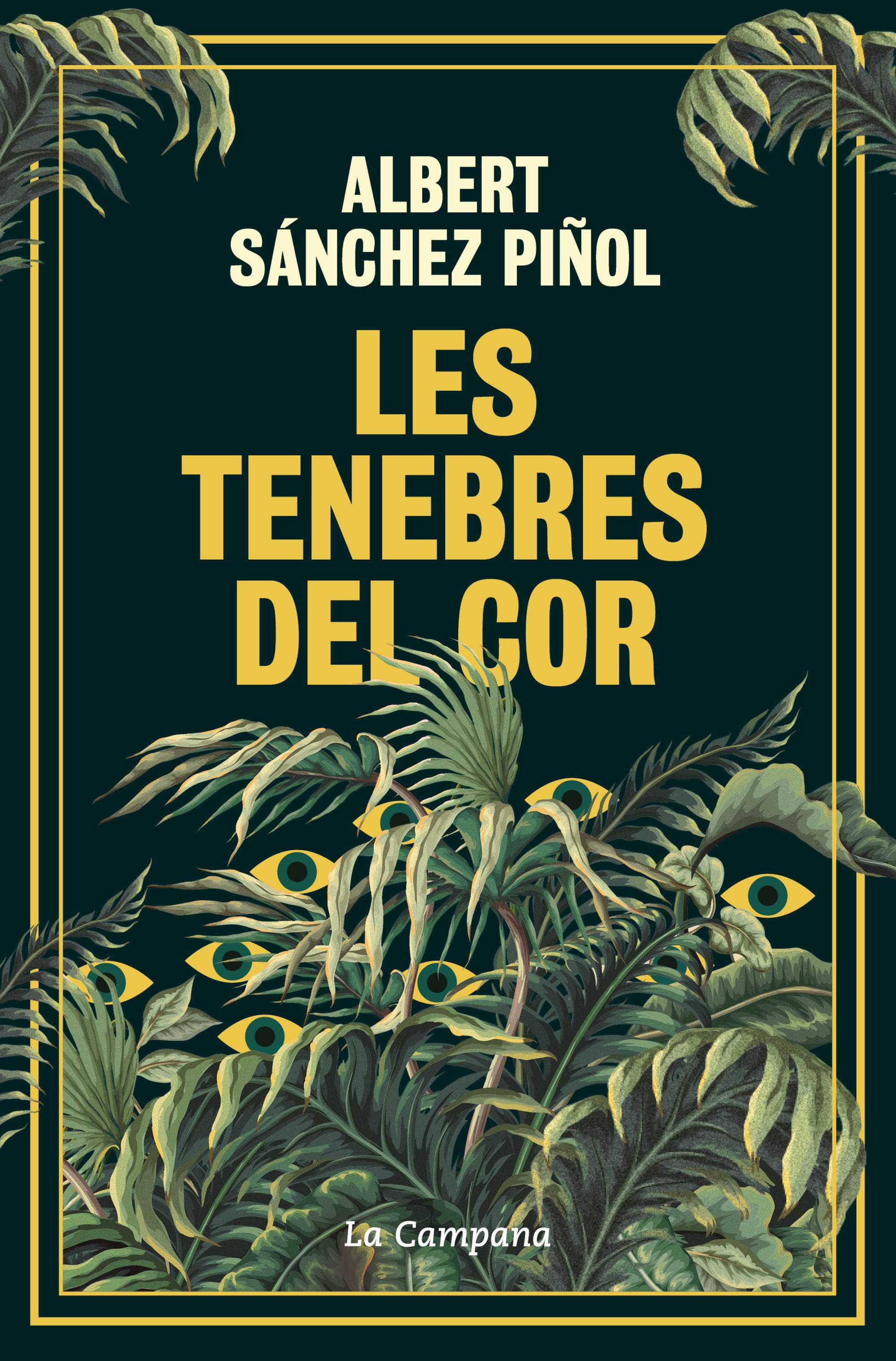
Toda esta galería de personajes desemboca en el último, el mismo Sánchez Piñol. Al principio de su capítulo, confiesa que tuvo muchas dudas sobre si debía incluir en la obra su experiencia personal, de tres estancias de meses en los años 1996, 1997 y 1998. Al final decidió afrontar su «contradicción». «Excluirme quizás no sería tanto un acto de modestia como de renuncia», admite antes de comenzar a explicar su convivencia con los mbuti, asumiendo que los antropólogos son unos «cotillas profesionales». También son –y esto explicaría el conflicto que tuvo con un cura italiano sobre el terreno– el contrario de los misioneros: «Un misionero va a la selva a enseñar y un antropólogo va a aprender».
Conocer a un mbuti, como conocer a un extraterrestre
El autor, que estaba en el Congo trabajando para una ONG la primera vez que se topó con un mbuti, sin buscarlo, recuerda la primera impresión como una epifanía. «Fue imprevisto, yo estaba haciendo otras cosas en el Congo, y me quedé en blanco», recuerda. La clave para entender la situación es meterse en la cabeza que allí, en medio de la selva y frente a un mbuti, los prejuicios no sirven para nada. «Nosotros funcionamos con pre-juicios. Normalmente aciertas usándolos, son útiles. Pero cuando no encuentras ningún indicio que puedas asociar a nada, solo identificas el género, porque no identificas ni la edad, es como si, durante tres segundos, vieras por primera vez a un ser humano. Es exaltante«. Lo rememora con entusiasmo, aún, treinta años después del encuentro, frente a un grupo de periodistas alucinados, cómodamente sentados en la octava planta luminosa de la imponente sede de Penguin, el grupo editorial de La Campana.

Llegar a ese momento, a estar cara a cara con un mbuti, fue como cumplir su gran ansia de infancia. «De pequeño yo quería conocer extraterrestres, de las películas de ciencia ficción no me interesaban los láseres, sino los personajes. Y de alguna manera lo he hecho. De hecho, es el lema de la antropología, hay otros mundos y están aquí», recuerda. En el corazón de la selva, en el corazón de las tinieblas, se encontraba un mundo totalmente diferente: «Cuando digo que todo es diferente, quiero decir todo, todo. El sentido del humor, el concepto de qué es una casa, el horizonte, en la selva no hay horizonte, la manera en que se casan, que se limitan a irse a vivir juntos hasta que uno de los dos se cansa y se va… no tienen rituales apenas».
Los mbuti todo el día ríen –»fuman mucha marihuana»–, apenas trabajan si no responde a una necesidad concreta en cada momento –»aquí nos pasamos todo el día haciendo cosas, sin parar, es un invento del capitalismo»– y tienen un sentido de la libertad que no se asemeja al que pueda concebir un occidental. «Los mbutis son una sociedad muy atomizada. Viven en pequeños grupos, en pueblos dispersos en la selva, y cuando alguien se cansa de su marcha se va a otro pueblo. Aquí no sabemos qué es la libertad, estamos totalmente controlados, ellos son totalmente individualistas«, añade Sánchez Piñol.
El autor convivió con ellos, dormía en sus cabañas y pasaba el día con unos y otros, con un traductor del francés al suajili una lengua franca de África, «una especie de esperanto» que acabó aprendiendo un poco, pero no lo suficiente para prescindir de su colaborador.
Un libro pensado como fracaso que lo tiene todo para ser un éxito
Sánchez Piñol podría pasarse horas encadenando anécdotas y reflexiones sobre los mbuti. Y ha intentado tomar lo que sabe y lo que sintió y concentrarlo de manera más ordenada en Les tenebres del cor. Lanza dos avisos al lector, relacionados con dos síndromes, el de Estocolmo y el del impostor. Respecto al primero, recomienda no caer en la idealización del pueblo «fascinante» que se descubre en estas páginas: «A medida que los vas conociendo se va deshaciendo la magia, porque ves los roles que ocupa cada uno y los conflictos que también tienen», alerta. Y es el síndrome del impostor el que hace que no pueda evitar refugiarse de lo que parecen inseguridades –si no es que las finge– en un aviso que le hace de escudo: «He tardado años en escribir este libro porque sabía que sería un fracaso, al menos un fracaso íntimo. Espero que algún lector no lo vea así, pero sé que estoy intentando explicar una experiencia que no se puede explicar con palabras».
Les tenebres del cor no es una novela, pero se lee como si lo fuera. Y es así como todo indica que este libro no será un fracaso sino que será un éxito y que el mito de los pigmeos no desaparecerá sino que, probablemente, crecerá. Aunque sea sin ni un átomo de ficción y que se deshaga definitivamente, eso sí, la lectura errónea de una realidad que no necesita aditivos.