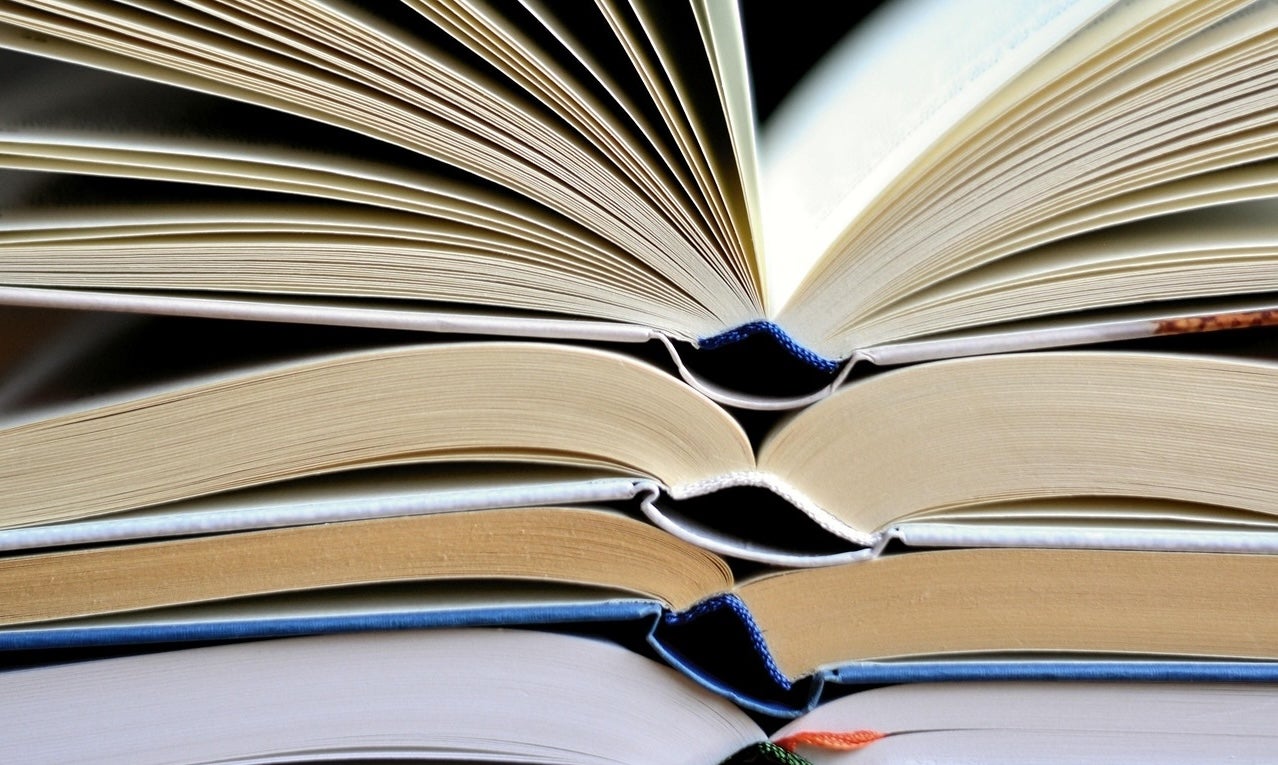No son pigmeos. ¡Son gente mbuti! Esta es una de las historias que más fascinan a Albert Sánchez Piñol, quien llegó al Congo para trabajar con una ONG y se quedó después de encontrarse cara a cara con uno. “¡Es como una epifanía!”, comenta. La misma epifanía que cautivó a Paul du Chaillu, Georg Schweinfurth, Paul Schebesta, Anne Eisner, Patrick Putman y Colin Turnbull. Cada uno de ellos, más que pigmeos, que también, buscaba otras razones en la selva. Desde Dios, la razón de Dios, hasta la gloria. También Sánchez Piñol buscaba su corazón entre las tinieblas. Dice que lo encontró. Y encontró igualmente los personajes, las situaciones, las relaciones, el trasfondo estructural… Una mirada sobre el mundo que después le ha servido para escribir. En su nuevo libro, Les tenebres del cor (La Campana), explica la historia de los exploradores y los antropólogos que buscaban en África los pigmeos que vivían en nuestra literatura en cáscaras de huevos, cabalgaban sobre corderos y cabras de su tamaño y cada año se batían con bandadas de grajas. También cuenta su propia historia. Y se pregunta, dolido, rebelde contra la evidencia, por qué los periodistas de esta parte del mundo no tienen ningún interés por el Congo, un país aún en guerra y que ha sufrido el último holocausto de la humanidad.
¿Qué es un antropólogo?
Me parece que hay un momento en el libro en que digo –así, recurriendo a la definición popular– que es un chismoso profesional. Lo cual nos acerca bastante, en cierta medida, a los periodistas.
¡Qué miedo!
Eso digo yo. [Reímos].
Esto nos lleva a una afirmación lapidaria que usted hace también en el libro, según la cual “la culpa de todo, o de casi todo, siempre la tienen los banqueros, los curas y, sobre todo, los editores”. Solo falta añadir a los periodistas…
Pero no salís. Recuerdo la frase. De todas formas, precisemos, el antropólogo es un chismoso profesional de otras realidades.
Y con pretensión científica, supongo…
Sí. Aunque la ciencia social es una pretensión que debemos poner entre comillas. Por decirlo de otra manera, también popular, se acostumbra a decir que los psicólogos creen que existen los individuos, los sociólogos creen que existe la sociedad y los antropólogos creen que existen las sociedades. Esto creo que nos sirve muy bien para entenderlo. ¿Por qué? Porque un antropólogo es alguien que estudia realidades sociales. Es decir, un antropólogo podría estudiar las relaciones que hay entre las ediciones de El Món, y surgiría un mundo. Podría estudiar perfectamente, con el mismo método, un AMPA de la derecha del Eixample que un grupo mbuti del Este del Congo. Es eso.
Mbuti…
Sí. No hay manera. Es una palabra que uso muchas veces en el libro, pero que no se ha consagrado. Siempre, pigmeos…
Difícil. Es como renunciar a decir zapatillas deportivas y danone… Supongo, entonces, que los antropólogos intentan conocer, desde los grupos, al ser humano.
Es el intento de conocer otras realidades del ser humano. Y demostrar que la vida humana puede ser vivida de maneras muy diferentes.
¿Se puede conocer al ser humano de verdad? ¿Se puede llegar a la conclusión de saber cómo somos las personas?
No. Claro que no. Esto es un work in progress, por decirlo de alguna manera. Pero creo que puedes hacer un esfuerzo y encontrar nuevas interpretaciones. Y un gran placer intelectual descubriendo esas facetas ocultas. Esas maneras de experimentar la vida humana que nos pueden ser tan exóticas y a la vez tan cercanas cuando las descubrimos. Sí. El conocimiento es posible. Podemos conocer. Si no, no nos dedicaríamos a esto. No puedes llegar a un absoluto, pero desde aquí podemos conocer otras sociedades. Esto es una convicción racional que tengo. Ahora sabemos mucho más de los pigmeos de lo que sabíamos hace doscientos años.
Hace doscientos años había más curiosidad personal, social y científica por el exotismo, por las sociedades y los paisajes sin descubrir, por la aventura. ¿Ahora hay curiosidad por los demás?
Yo es que matizaría la primera parte, porque el exotismo también es un invento.
Quiero decir que la gente tenía curiosidad por aquello que no conocía, por aquello que le resultaba exótico. Por los pigmeos o por los esquimales. Por eso metían animales en un zoológico…
Es que solo esta pregunta ya nos llevaría a largas reflexiones. La reivindicación del exotismo implica que existen otras sociedades.
Raras.
Todas son raras, porque nosotros siempre somos el patrón de la normalidad.
Claro. Obviamente…
Es que han pasado muchas cosas en estos últimos doscientos años. Yo quiero recordar que ha habido una ideología –el thatcherismo fue su culminación– que dice que la sociedad no existe, que solo existen los individuos. Esto tiene unas ramificaciones. Esta gente no cree que existan los mbuti, porque no creen en la sociedad, y piensan que todos los individuos somos iguales al margen de nuestro contexto cultural, lo cual es una aberración absoluta. Es verdad que ha habido un cierto cierre. Este es uno. No nos importa mucho lo que pasa allí. Yo te lo puedo decir viniendo del Congo. Cómo seleccionamos incluso lo que nos importa de fuera. No es el tema del libro, pero, ya que hablo con un periodista, te lo comento. ¿Cómo se habla tan poco de una guerra tan terrorífica, de las magnitudes de la que hay en el Congo? A mí eso me indigna. Incluso me enfado con amigos míos de izquierdas cuando dicen: “No, es que se habla mucho más de Ucrania que de Gaza”. ¿Y del Congo, qué?
Usted se pregunta eso. Yo me puedo preguntar también si finalmente los chinos se han salido con la suya y han sustituido con su propia demografía a los tibetanos en el Tíbet…
O los uigures. Todo es una gran decepción. Pero eso lo podrías explicar tú mejor que yo. Porque yo pensaba que cuando la información se descentralizaba con las redes sociales eso era una gran conquista. La gran conquista podía ser que ahora no fueran los grandes grupos editoriales los que nos dictaran de qué temas tenemos que hablar. ¿Verdad? Pues, no. Busca en las redes sociales Ucrania, Gaza y Congo, y verás cómo hay la misma jerarquía informativa que en los grandes medios. Es una gran tristeza. Y vamos a remolque. No sé quién dicta de qué se habla y de qué no se habla. El poder en buena parte es eso.

Quien lo dicta a los medios son los periodistas. Y si usted me pregunta por el criterio de jerarquización, le diré que hay medios que se articulan en base a su propio criterio –es el caso de TV3– y hay otros que atienden exclusivamente al criterio del interés de los lectores. Los famosos clics. ¿Usted cree que hay grandes conspiraciones o alguien por encima de todo imponiendo de qué se habla y de qué no?
No, no, no. Creo que es mucho más sofisticado que eso. Pero, si lo dictan los periodistas, ¿cómo es que no hay quienes se interesen por una guerra que involucra a 160 grupos armados, cinco estados y…?
Creo que lamentablemente eso es fácil de saber. ¿Quiere que le dé mi opinión?
Sí.
Porque no saben lo suficiente, porque no entienden qué pasa allí… [Ríe]. Creo que lo que pasa en la Franja de Gaza es mucho más fácil. Hay dos bandos y, además, es aún más fácil tomar partido…
Si no saben qué pasa en el Congo, yo se lo podría explicar en tres minutos, si es que hay que sintetizarlo…
Pues, no les interesa. Y creen que no interesa a sus lectores.
No lo entiendo. Antes podíamos decir que era una lucha ancestralmente étnica entre grupos, pero ahora están clarísimos los intereses económicos, porque todos nuestros móviles se hacen de allí. Si obviamos este tema étnico, el coltán con el que se fabrican nuestros móviles sale de allí. Antes nos podían decir que no había ningún tema económico detrás que los motivara, pero ahora… Ahora ya veo que tampoco les interesa. Pero bueno, solo saco el tema porque cuando estoy con periodistas trato de saber cómo funciona todo esto…
Piense también que una guerra que se alarga años y años deja de interesar a los periodistas porque al final el interés de los lectores, de la audiencia, también decae… Ha bajado muchísimo el interés por la guerra de Ucrania respecto al primer año.
Ya [poco convencido y aún menos resignado].
Un pigmeo no existe…
Tiene narices. Al final, ves que es un constructo cultural. Un invento, de hecho, puramente literario.
De Homero…
De Homero. Los pygmaios eran los duendes de los griegos. Y ya está. Para nosotros los duendes son unos señores que viven en setas y que tienen barba blanca, y para los antiguos griegos eran unos señores pequeñitos que luchaban contra las grajas y que vivían en un país exótico o remoto. Un explorador alemán decide que ha encontrado los pigmeos de Homero en el centro de África, ¡y van y se lo creen! Ya ves cómo se construyen las teorías. La poca fidelidad que tienen estas construcciones, con las que operamos tan a menudo. Es un invento, eso de los pigmeos. Pero es que también es un invento eso de los tutsis y de los hutus. Antes de la colonización un hutu era un pobre, y ya está. No tenía más contenido étnico. También va de esto el libro, sí.
Y de ir al Congo, con la excusa de los pigmeos, para descubrirse a uno mismo…
Yo uso el concepto de la ultraalteridad. El otro es un concepto muy antropológico. La alteridad es lo que no es como nosotros. Un moro, un africano, un gitano… Pero un pigmeo está más allá. No es que sea alguien diferente. Es que es alguien muuuy diferente. No es alguien exótico. Es alguien exotiquísimo. Es cierto que sus cuerpos son impactantes. Una cosa es verlos en un documental y otra es tener una persona delante de ti que es como un hobbit de El señor de los anillos. Pero hay toda una construcción de esta identidad literalmente fantástica. Literaria. Porque triunfó. El explorador que decidió que eran pigmeos todas aquellas sociedades que habitan en el bosque africano tuvo crédito. En contra de cualquier criterio científico o racional. Es esta historia de construcciones, de confusiones, lo que me interesaba en un libro que es, básicamente, un libro de aventuras.
Usted hace el seguimiento de un grupo de antropólogos, de vividores en más de un caso, que se van allí cada uno con un propósito diferente. Todos alrededor de los pigmeos, pero cada uno con su propia historia detrás y delante.
Exacto. Yo quería hacer una tesis doctoral sobre los pigmeos. Entonces, lo primero que haces es recopilar toda la bibliografía. Y descubrí que lo apasionante eran los personajes que los habían estudiado. Eran auténticamente literarios en el sentido más amplio del término. Y cada uno merecía un capítulo. ¿Por qué? El patrón que tenían en común es que todos veían que aquello era algo fantástico. Una maravilla. Algo que no es del mundo común, que es extraordinario. Son extraordinarios, los pigmeos. Y cada uno proyecta algo de su más íntima personalidad. Y lo más increíble de todo es que lo encuentran.
O sea, si tú quieres encontrar a Homero en el corazón de África, lo encontrarás. Si tú quieres encontrar a Dios en el corazón de las tinieblas, es que lo encuentras, aunque sea la cosa más intelectualmente absurda que pueda haber. Si tú quieres encontrar un paraíso gay en medio de la selva, lo encuentras, como es el caso de Colin Turnbull. De hecho, hay personajes que son comodines, como Patrick Putnam, que es alguien que quiere ser el gran referente del mundo pigmeo y ríete tú de la tragedia de la página en blanco. [Ríe]. Es alguien que se pasa veinte años en medio de ellos y no puede escribir ni una página prácticamente. Su último acto en la Tierra es lanzar la máquina de escribir contra la pared. O sea, son unos personajes con una tragedia o un anhelo interior tan fuertes, que merecían este libro.

Dice usted que odia a Putnam, porque era un canalla, y que se ha enamorado de su esposa, Anne Eisner…
Sí. Es un libro que no tiene ninguna deuda con la academia y, por lo tanto, me puedo permitir la subjetividad. Yo digo que soy subjetivo, pero intento ser justo. Pero Putnam, claro, es que era un pijo yanqui que se montó un paraíso artificial en el centro de África con una serie de absurdos que al final te enervan. El tipo se queja de que se está dañando la cosa primigenia de los pigmeos cuando él ha montado un hotel y los usa de extras en las películas de Tarzán. Y dice: “Oye, es que la civilización moderna los está arruinando”. Pero, a ver, si tienes esta idea purista de la cultura, no seas tú quien la desmonte. Aparte de que sabemos que maltrataba a su esposa, Anne Eisner, que, creo yo, era una gran artista. Se la lleva a vivir al Congo, en los años cincuenta, y solo cuando llega allí le dice que está casado con tres más. Y tú eres la cuarta. La poligamia africana va mucho por orden de llegada al matrimonio. Es jerárquica. Para las africanas, pues, ella era la última.
La admiración y el amor que siente ella por un farsante son totales…
Ella lo admira mucho, le presta apoyo toda la vida, incluso cuando estaba enfermo… Me he permitido el lujo de incorporar imágenes de ellos porque, como son personajes reales, transmiten mucho esas imágenes. Y Putnam es el coronel Kurtz. La imagen aquella… perdido en un imperio artificial, feudal… No me simpatiza porque tiene esa actitud, que, además, es destructiva. No crea nada, Putnam. Aparte de que amarga a todos.
Pero detrás de él llega un parásito, Colin Turnbull, que les chupa todo el trabajo. Tanto a él como a ella.
Ni siquiera la citó en el libro que escribió con toda la información que ella le facilitó, sí. ¡Uf!
Cada personaje es un libro.
Cada personaje es… Es que de verdad… La gente a menudo te dice: “Esto merece una historia”. Yo, como autor, sé que cada historia debe tener tres elementos como mínimo: planteamiento, nudo y desenlace. Muy a menudo la gente se queda con el primero, algo extraordinario. Y no. Es muy difícil. Y aquí todos los personajes los tienen. Y Turnbull es muy peculiar. Tiene esta mezquindad tremenda. Solo se refiere una vez, que yo recuerde, a Anne Eisner, y la cita como la mujer de Putnam. No era como hoy en día, pero a ver, tío, que tú eras un progre, un gay progre de los años sesenta de California. Quiero decir… ¿Cómo se puede ser tan mezquino? ¡Es increíble! Porque, además, al margen de eso aún tiene más historia. Este capítulo te demuestra las profundas interrelaciones entre los pigmeos y la literatura. Porque él escribe un grandísimo bestseller, The Forest People –en castellano, La gente de la selva. Yo lo había leído y me había impactado. No me inclinó aún por nada, porque era muy jovencito, pero era un libro magnífico. Ahora, ¡es una construcción! Es una construcción lo que él hace de los mbuti, de los pigmeos. ¡Los sigue llamando pigmeos! ¡Este tío no se libera!
Quería vender el libro. Si dejaba de llamarlos pigmeos, perdía la gracia originaria del mito…
Creo que hay algo de eso, sí.
Hoy en día mismo tú dices mbuti y nadie sabe de qué hablas. Si dices pigmeo, sí.
¡Claro! Pero él se supone que era un académico. Y de izquierdas…
Pero al final quería un bestseller.
Sí. Pues, fue un bestseller. Y muy popular. Aún así, bendecido por los académicos, cuando, en realidad, aquello no tiene un valor…
Todos ellos fueron allí para beneficiarse.
Y todos obtuvieron algún beneficio o alguna gran tragedia. Putnam, por ejemplo, no sacó ninguno, de beneficio.
¿Y Albert Sánchez Piñol a qué fue? Inicialmente, usted trabajaba para una ONG, pero, cuando ve al primer mbuti, el mundo cambia. Piensa en una tesis doctoral, pero ¿qué quería sacar de ello?
La tesis, en realidad, solo era la excusa, para ser sinceros…
Quedó fascinado…
Sí, sí. Además, lo explico y no me da pena.
Cuando ve al primer mbuti es como una aparición divina…
Son humanos, pero, sí, sí, fue como una especie de epifanía. Es muy fuerte. Es un fenómeno psicológico que está estudiado. No soy el primero al que le pasa. Suele pasar con antropólogos cuando encuentran un salvaje –entre comillas– absolutamente exótico. A mí me fascinó muchísimo. Creo que entró en acción una pulsión infantil. Cuando somos criaturas es cuando desarrollamos nuestros deseos más intensos. Conocer a los marcianos, conocer a los aliens, otros mundos… Para mí aquello era algo, una fuerza, extraordinaria. Normalmente cuando eres adulto te deshaces de ello. Yo, en lugar de deshacerme, lo que hice fue intelectualizarlo, pero es la pasión última, el motor para estar allí. Mi fascinación por los pigmeos es eso: conocer a una gente tan diferente a nosotros. Ver que la vida puede ser vivida de una manera que no tiene nada que ver con la nuestra, ¡pero nada!
No tienen ningún valor como los nuestros.
Es que es otro mundo. Intento explicarlo, no con abstracciones, sino con concreciones… No lo sé. Imagínate una sociedad sin puertas. [Ríe]. ¡Cómo cambia todo! Sus valores no tienen nada que ver con los nuestros.
Yo no he vivido en una sociedad sin puertas, pero sí en pueblos donde las puertas no quedaban cerradas.
Y ya es un cambio. ¡Imagínate! Es que, para encontrar una sociedad diferente, puedes transitar en el espacio o en el tiempo. De hecho, eso nos pasa. Cuando hablamos con nuestros abuelos dices: “¿Cómo puede ser que piensen tan diferente?”. Y son de nuestra propia familia. ¿Solo ha pasado cuánto tiempo? ¿Cuarenta años? Pero, claro, hablamos de una sociedad paleolítica. Las diferencias son muy considerables. Y a mí eso es lo que me daba ese frenesí.
Hay otro momento epifánico. Antes de ver a los mbuti, se encuentra con las mujeres que cargaban leña al lomo para venderla en Kirumba. Como una fila de hormigas…
Eso es previo, pero, sí, sí. No descubriré nada si digo que en África hay mucho dolor también. Es una sociedad dolida. Por la conquista colonial, por lo que dejamos allí y por las propias dinámicas autodestructivas. El Congo está en guerra. Estas son las imágenes que también recojo, porque yo necesito explicarlo todo.
Ha dicho en una entrevista que allí hizo cosas que, si las explicara, le costarían caras.
Sí, sí.
¿Por qué?
Porque tú cuando estás allí no eres tú. Tú allí eres otro. ¿Por qué? Normalmente, cuando viajamos nos movemos en tres dimensiones, pero cuando viajas al Congo usas cinco. La cuarta dimensión es el tiempo, en el sentido de que en el Este del Congo no hay Estado. Y en la selva solo hay dos poderes: la iglesia católica, que tiene mucha autoridad moral, y los señores de la guerra. El marco de relaciones es totalmente diferente a una democracia urbana. Las cosas se hacen de otra manera, te guste o no te guste. Y cuando estás allí tienes que hacerlo así. Pero es que, además, aún hay una quinta dimensión, que es tu jerarquía social. Yo aquí era un auxiliar administrativo y allí, al tercer día de llegar, ya tienes cinco personas a tu cargo, que, encima, te controlan. Tú eres un patrón. Esto lo cambia todo.
Ellos esperan que tú actúes de una determinada manera…
Exacto. Y si no lo haces, hay unas consecuencias. O maltratas a la gente o pierdes el respeto y la autoridad. ¿Qué haces?
Esa es la excusa que siempre se ha dado aquí para justificar, no la autoridad, sino el autoritarismo…
Déjame que te explique un ejemplo para que entiendas esto. Una cosa es cuando estamos aquí y otra cuando estás allí. Allí te encuentras la película hecha. Tú aquí eres el protagonista, de esta realidad, que construyes cada día. Allí las cosas no van exactamente así. El primer viaje que hice a África era de trabajo. Yo iba a examinar ONGs y todo eso. Necesitaba a alguien. No podía preocuparme de cocinarme mientras viajaba y me movía, lavarme la ropa y todo eso… Contraté a una mujer. Lo que me pedía me pareció una miseria. Le dije que no. Le dieron una paliza y poco más y la matan. De hecho, creo que la mataron.
Porque usted le pagó más…
Es eso. Provocó un desequilibrio familiar y social. El marido se sintió humillado. Las familias bantus pueden ser cien personas. Ella, con ese sobresueldo, redirigió la estructura del poder, que es la parte más sagrada. Tienes que respetar mucho a los ancianos, la gerontocracia. Daba más dinero a las primas, que tenían más poder, disminuyó la figura de los abuelos… ¿Sabes el caos que creó? Queriendo hacer una buena acción, entre comillas… Yo digo que África siempre te vuelve culpable. Porque, si yo le pagaba lo que me pedía, la estaba explotando. Si no, la estoy matando. ¿Qué haces? No es un país para cobardes o para moralistas.
Ya lo escribe usted en el libro: “El Congo es el infierno de los moralistas”.
Sí, porque aún hacen más daño. De verdad. Es que… Yo observaba las ONGs y veía que la mitad creaban unos desequilibrios… Sería muy largo de explicar, pero es lo que te he dicho de esta mujer… ¡en plan bestia! Tú pones un hospital allí. “¡Ah, un hospital! ¡Eso es hacer el bien!”, puedes pensar. Iba a examinar el hospital. Me pedían ir a ver cómo operaban y yo les decía que no, que yo no sé operar, que a mí me interesaban las consecuencias que se derivaban. No se daban cuenta y solo tenías que mirar. A la puerta del hospital vendían medicamentos. ¿No veis que el tipo que abre la puerta de la farmacia se lo está vendiendo todo? ¿No veis que el que abre la puerta del quirófano ahora llega en coche? Era él quien decidía quién entraba y quién no. Pero, además, los que se enriquecían con esas jugadas se habían cargado la estructura social del pueblo. Porque ahora mandaban ellos, que tenían la pasta, y no los ancianos. Pero, aún más. Aquel pueblo –el del hospital– se había beneficiado y el pueblo de al lado, como no tenía ninguno, se encendía…

Pero entonces todo el que quiere ayudarlos les hace daño…
Creo que hay una cierta arrogancia en el hecho de decidir nosotros cómo les resolveremos los problemas.
Pero si la gente se muere de hambre, ¿qué haces?
Pues, mira, en primer lugar, preguntar a su gobierno.
¿Y si su gobierno es autoritario y corrupto?
Aquí llegamos a un punto que es absolutamente indignante de Occidente, que es el misionerismo. Esta idea de que nosotros tenemos la razón, vamos allí, la exportamos y les resolvemos la vida… Los gobiernos de allí, en realidad, no son más corruptos que los de aquí. Claro, si miras un desastre como el Congo, eso no vale. Muchos gobiernos de allí tienen un presupuesto anual inferior al del Barça. Poca cosa podemos corromper. Esto para empezar. Segundo: no hay ni uno solo de aquellos gobiernos que haya pedido más ONGs. Por algo será. Ni uno. Ni corrupto ni no corrupto. Yo me he interesado. A todo estirar te dicen: “Sabemos que hay ONGs y no las podemos echar de nuestro pueblo, pero no nos arreglan nada”. Y tercero, la mayoría de estos países han seguido planes de sanidad, por ejemplo, muy racionales, siguiendo las directrices de la ONU. Así es como se deben hacer las cosas. Tú no puedes intentar desde Barcelona resolver un problema del alcance que tienen estos países. Hay unos planes de las Naciones Unidas que se deben implementar. Pero eso no lo quieren hacer las ONGs, porque pierden protagonismo. Te dirán: “No, es que son corruptos”. Será que nosotros podemos dar lecciones de honestidad… Y entrar en sus gobiernos es otro asunto que… De verdad, esta idea es nefasta.
¿Y nos tenemos que lavar las manos?
Es que no sirven de nada las ONGs. Solo para que tengamos buena conciencia cívica aquí. Ni siquiera allí. Este es un debate que está muy superado. Nunca nadie les ha pedido cuentas. ¿Qué han hecho de bueno? No, no, es un tema del que yo he desistido, pero, por favor… Yo ya lo entiendo, pero… Hay una cosa que afecta a nuestra conciencia más íntima, que es el misionerismo. La pregunta que acabas de hacer –“Ah, es que se están muriendo de hambre, algo tenemos que hacer”–, no se la hace todo el mundo. Tú no verás a ningún africano que diga: “Hay muchos accidentes de tránsito en Europa. ¡Algo tendremos que hacer para arreglarlo!”. No todas las culturas son así. Hay un ejemplo que últimamente me llama la atención, que son los chinos. No se preocupan por nada de eso. Pasan de todo.
Aquí nos preocupamos incluso por la pena de muerte en Estados Unidos y nos descoloca que allí las armas de fuego sean legales…
Pues, yo no. No me preocupa. Es su problema. Quizás la mía es una actitud mucho más relajada, pero no podemos hacer nada.
La suya es una actitud de antropólogo… Se limita a observar y a estudiar.
Es que no cambiarás nada. Nosotros, sí, vamos donde sea a mirar. Yo entiendo que eso pueda ser criticable, pero es una reflexión que va más allá del artículo periodístico. De verdad, en el fondo de todo esto está esta idea misionera. Tenemos la misión de civilizar el mundo. Es que es de una ironía terrorífica, porque eso va cambiando en el tiempo. Hace quinientos teníamos que cristianizarlos y si no los cristianizábamos… Todo el mundo veía que era evidente que debían ser cristianos. Y que, si no, hacíamos algo muy malo porque se pudrirían en el infierno. ¡Pobre gente! Incluso los asesinábamos para convertirlos. A ellos y a sus hijos. Cuando los hemos cristianizado a todos ahora resulta que pensamos: “No, ya hemos cambiado, en eso estábamos equivocados”. Ahora son los derechos humanos y es la democracia. ¿Y qué será dentro de quinientos años?
¿Qué podemos hacer ante una guerra tan terrorífica, de las magnitudes de la que hay en el Congo?
Somos hijos de nuestro contexto, de acuerdo. Pero es su problema, que lo arreglen ellos. Quizás esta es una actitud más democrática. Yo nunca les digo a los africanos qué deben hacer con su vida, con su gobierno o con su sociedad. Es que no son los míos. A mí no me dejan hacer lo que quiero con la mía. La última vez que fui a votar me metieron la urna en una bolsa de basura y me dijeron “¡Perro, muérete!”. ¿Y yo tengo que ir allí a defender la democracia europea? Venga, hombre, venga. En lugar de intentar exportar nuestros valores, deberíamos intentar arreglar nuestras contradicciones. En general. Eso es lo que pienso.
Comparado con el antropólogo, el misionero va a enseñar. Él cree que esta es la actitud correcta, enseñar la idea de Dios o lo que sea. Un antropólogo, como va a estudiarlos a ellos, entiende que la verdad, el conocimiento, lo tienen ellos. Es una inversión de principios. Partimos de esta base, de la base de que ellos tienen el conocimiento.
Es más humilde. En el libro explica que son ellos quienes han acabado ayudándoles a ustedes. Dice textualmente: “Quien disipa las tinieblas de su miedo ya no teme las tinieblas”. ¿Usted allí dispersó las suyas?
Sí. Una buena parte. Hay un momento en que lo escenifico. Es aquella escena nocturna en un claro de la selva, donde todos bailan como locos, todos borrachos, unos locos disparando… Puedes pensar que aquello era el infierno. Al contrario. Aquel fue el mejor momento de mi vida. Porque los conocía, no les tenía ningún miedo. Al contrario, sabía que estaba entre amigos. ¿Me entiendes? En cambio, tomas esta escena, la sacas de contexto y ves el corazón de las tinieblas, de Conrad. ¡Y no! Cuando conoces al otro realmente se disipan muchas cosas. Este es un principio, en cierta manera, en común con el periodismo. Explicar una realidad que no conoces.
Hay algo que me llama la atención. Algunos europeos, cuando van a la India o a Oriente, ante el budismo o el hinduismo, sí que quieren aprender, sí que son humildes… En cambio, se sienten superiores a cualquier persona de África, sea un anciano o sea un brujo…
Llevo tiempo dando vueltas a este tema. Creo que no tiene nada que ver con una cuestión cultural. Es una cuestión de pura jerarquía económica y política mundial. Es decir, todo este respeto por China vino desde el momento en que se convirtió en un polo económico internacional de primer orden. Hasta el punto de que, contra toda lógica racional, se ha llegado en algunos lugares a incluir la acupuntura dentro de la Seguridad Social. Esto es una fractura con todo el conocimiento occidental. Hablan de energías con una aguja… No, no. La energía, según el código racional europeo, debe ser medida. Si no, no es energía. Y te incorporan algo así. En cambio, cuando te hablan de un brujo africano te dicen: “No, no, ¡uy!, ¡esos! ¡Están esparciendo el sida!”. Alertan que van con cuchillas haciendo cortes… ¿Por qué no dices todo eso de los chinos, que también hacen algunas cosas que… ¿Por qué? Porque yo creo que hay una jerarquía económica mundial, política, que se refleja en nuestra admiración. Y aquellos otros pobrecitos son el callejón sin salida de la historia moderna y les proyectamos todo este desprecio. Y eso es lo que explica la escasa importancia que les damos.
Por lo tanto, no hay culturas superiores o inferiores, pero sí que hay estados económicos superiores e inferiores…
Y tanto. Hay rentas superiores y hay inferiores. Y no niega nadie que aumentarla sea una aspiración que es bastante universal.
Por lo tanto, es lógico que todos estos países, toda esta gente, quieran alcanzar un nivel de renta, una riqueza, semejante a la de los países desarrollados económicamente, que aspiran al progreso económico…
¡Y tanto! Pero eso ya no es esta idea misionera de ir a dar la mano a un náufrago. Eso quiere decir implementar los planes de la ONU. Y punto. Eso incluye también a los pigmeos, porque ellos también sufren un colonialismo interno, ¿eh? Yo tengo muchas peleas con amigos míos africanos cuando me dicen que somos racistas. Ellos también lo son con los pigmeos. Les dicen que son monos. Los tratan un poco como nuestros abuelos a los gitanos. Porque los pigmeos también son nómadas, ladrones de gallinas… Es esta idea… Porque no los pueden controlar. Además, tienes la selva de por medio.
Ya casi no queda…
Ya, ya. Es que no queda ni un animal vivo. Los furtivos se lo han cargado todo. Tenemos una idea muy equivocada de África. Esto es de manual de primer curso, pero son un continente muy urbanizado. La gente ha huido de la selva y ha ido a las ciudades. La selva se ha quedado abandonada, pero han entrado los furtivos. La gente tiene que comer. No hay ganado. Además, si tienes un Estado que no existe, como en el Congo… Eso de los parques nacionales y tal… Están totalmente devastados.
Hay algunas barbaridades culturales nuestras que le quería comentar. ¿Ha leído Tintín en el Congo?
Sí.
¿La primera versión o la última?
Yo creo que con una ya tuve suficiente. No sé si es la primera o la última.
No le pregunto, entonces, sobre la idea que tenía Hergé del Congo?
Es terrorífico. Dicen: “¡Oh! ¡Es que era un producto de su época!”. La gente que denunciaba las barbaridades del colonialismo belga en el Congo, lo que hacía el rey Leopoldo, también eran de su época. A mí eso me hace mucha gracia. Todas las épocas han tenido sus opositores contra estas barbaridades. Lo que pasó allí excede cualquier medida. Es largo de explicar.

El rey Leopoldo se quedó el Congo como propiedad privada…
Como una reserva propia, sí. No era del Estado belga. Al final lo cedieron a Bélgica, pero era su jardín particular. Podía hacer lo que quisiera. Con la gran hipocresía de que entró contra la esclavitud de los árabes. Él creó allí los “trabajos libres”, que eran una forma de esclavitud también. No me atrevo ahora a decirte la cifra de muertos, pero allí hubo unas hecatombes… Con un añadido que la gente no acostumbra a comentar, porque Leopoldo es el malo de la película, pero ¿qué pasó? Leopoldo fue objeto de críticas de humanistas, periodistas de la época, ingleses y franceses, que criticaban lo que él hacía allí, porque Leopoldo era belga. Pero lo que pasaba al lado, en las colonias inglesas y francesas, era prácticamente igual. Eso no lo denunciaban. Yo diré ahora una frase un poco polémica, pero no tenemos claro que somos los malos de la película. Porque para nosotros esto es un apartado menor en los libros de historia. Ahora, para ellos… Tienen muy presente que las consecuencias de todo aquello. ¿Quiere una prueba indirecta? Allí no ha habido mucha solidaridad con Ucrania.
¿Nos odian?
Sí. A la tercera cerveza te quieren matar. Les sale el, el… ¡No me extraña! Fíjate qué pasa ahora en el Congo. Se están llevando todas las reservas minerales, con la complicidad absoluta de Europa. Ruanda exporta mucho más oro y coltán de lo que tienen en sus reservas. Todos los países del mundo tienen controladas las reservas de su subsuelo. Ellos exportan mucho más de lo que tienen. ¿De dónde lo sacan? Obviamente, del Congo. Lo sabe todo el mundo. Pero, claro, eso es porque la Unión Europea lo compra. Cuando sería muy fácil decirles: “Escuchen, señor, cada uno lo que es suyo”.
Le comentaba antes algunas barbaridades en nuestro imaginario. Esta afecta a los pigmeos directamente. En la primera película de Tarzán una tribu de negros que atacan a un grupo de blancos los quieren representar… Y son enanos, enanos norteamericanos, obviamente.
Sí [Ríe]. Es muy fuerte. Todo este imaginario africano, una buena parte, lo crea Paul Du Chaillu, que es el primer personaje del libro. Él empieza con los gorilas. Todo eso de King Kong, de Tarzán con los gorilas, el gorila que secuestra a una mujer, este mito sexual, el exotismo, todo eso es de Du Chaillu. En sus libros, que fueron muy populares, donde se mezclan literatura y ciencia, hay todo eso. El creador de Tarzán, Edward Rice Burroughs, tenía todos sus libros en su biblioteca. De aquí vienen todas las películas. Estoy seguro de que los guionistas de Tarzán, además de Burroughs, habían leído a Du Chaillu. Como no encontraron pigmeos, buscaron enanos y los pintaron de negro.
Aún más. Aquí teníamos los Conguitos. Cacahuetes recubiertos de chocolate. En las bolsas que los contenían había un dibujo con un pigmeo con lanza.
Bueno… Era algo que…
De verdad. Pequeños, redonditos, conguitos…
Yo eso, justamente, lo encuentro intrascendente.
Perdone, ahora quieren que cambien el nombre. Miles de personas han acusado a la empresa que los fabrica de racismo…
Ya. Pero a mí todo eso me parece absolutamente irrelevante en comparación con todos los regímenes desequilibrados que hay en los países africanos, que, por cierto, están cambiando. Tienen personalidad y tienen carácter. Supongo que lo está siguiendo. A los franceses, les han dado una patada en el trasero. Han echado a Macron. Casi todas las excolonias francesas tenían una moneda impuesta por París, que decidía París, el franco CFA… Pero ¿esto qué es? ¡Es que es fortísimo!
Quizás ahora la sustituirán por una china…
Ahora les entrarán los chinos. Prefieren a los chinos que a los europeos.
Pues, que se preparen también. Del fuego a las brasas…
Ah, sí. Pero, fíjate cómo están, de quemados, que los prefieren. No les regalan nada los chinos, pero les hacen autopistas. ¿Me entiendes? Y los otros iban con una ONG repartiendo condones y luego llegaban los curas y les pagaban dinero para llevarse los condones. [Ríe].
Todo muy coherente…
¡Todo muy coherente! Déjalos correr, los chinos. Pero, si tú hablas con los gobernantes africanos, quieren más chinos y menos europeos. Es su decisión. Con la experiencia histórica que tienen dicen: “¡Basta! A ver estos, probémoslo”…
Déjeme que le hable de un último mito nuestro. El del tesoro escondido. En la novela incluso usted lo padece. ¿Recuerda aquella película que se llamaba Las minas del rey Salomón?
Eso oscila entre la banda europea y la banda africana. Es la idea esta del imaginario colonialista…
El cementerio de los elefantes.
Exacto. Las minas del rey Salomón. El marfil. Allí en algún rincón recóndito hay un tesoro que nosotros nos podemos llevar. Y también ha pasado transferido a la banda africana: “¡Hay un tesoro que nos habéis robado!”.
¡Hombre! Si les están robando los minerales…
Claro. Tienen razón. No puedo explicarlo todo, pero yo cuando estaba allí… La cantidad de gente que me venía con proyectos de cooperación, tal como ellos los entendían… La mitad era gente que me decía: “Yo sé dónde está escondido el tesoro que nos robaron. Usted tiene que traer la maquinaria para encontrarlo y nos lo repartiremos a medias”.
El oro de Moscú.
Exacto. Seguramente tiene alguna vinculación narrativa.
De alguna manera, usted también encontró su tesoro allí. Después de esa experiencia ha hecho tres, cuatro libros con el Congo o África como escenario…
Sí.
Pandora en el Congo…
Es el que menos. A mí la riqueza que me aportó el Congo no es tanto de argumentos narrativos como de trasfondo estructural, los personajes, las situaciones, las relaciones… Una mirada sobre el mundo.
Payasos y monstruos…
Fue el primer libro. Un libro que ha gustado mucho a quien lo ha leído. Mucha gente lo confundió con una especie de informe de Amnistía Internacional. No era eso. Era ver cómo todos aquellos monstruos dictadores en realidad eran productos de Occidente. No de África, sino del colonialismo. Es un tributo directo, sí, pero después está la concepción misma de los relatos, que tiene un trasfondo antropológico.
La piel fría también es eso.
La piel fría… De hecho, cuando escribí Les tenebres del cor vi hasta qué punto todo aquello me había influido. Ya lo explico en el libro. Cuando estaba allí vivía en el edificio de un misionero en la selva. Si no, no puedes estar allí. ¿De qué va La piel fría? De dos individuos encerrados en un faro con dos visiones totalmente opuestas de la bestialidad exterior. Simbólicamente, es este el deber que tengo, más que no cosas concretas… Justamente la selva de Pandora en el Congo no es la selva real. Es la selva imaginaria. Cuanto más adentro, más perdido. Allí no hay selva. Es una red de aldeas, que son los nudos de la red, unidos por caminos que llevan a otro pueblo. No te puedes perder. Yo nunca tuve miedo a la selva. Quizás porque conocía como antropólogo cómo funciona.
Por la noche sí que tenía…
Hombre, por la noche no te muevas por la selva. Sé prudente. La gente piensa que… Yo, que viera su vacío, su destrucción natural, eso no quiere decir que lo considerara un parque temático, como hace mucha gente. La primera vez que huí del Congo por la guerra me encontré en Uganda a una expedición de canadienses y australianos que iban hacia allí. “No vayáis”, les dije. “No, es que nosotros vamos a ver los gorilas”. Pero a los guerrilleros les da igual. Y no. No me hicieron caso. Los mataron a todos. Chaval, hay un punto… Se piensan que aquello es un parque temático, que la cosa no va con ellos… “Nosotros vamos a ver los gorilas”. Bueno, pues, quizás a los hutus genocidas que andan por allí y que son miles se lo podéis explicar. Para quedarse con tus botas te cortarán los pies. Es muy bestia lo que ha pasado allí. Solo el genocidio ahora se calcula que fueron un millón de personas en tres meses. Es el último genocidio del siglo XX. Pero es que aquello solo fue la chispa de 2009. Aquello solo había sido el prólogo. Yo explico en el libro cómo estaba todo de encendido. De eso hace veinte años. Hace veinte años que están en guerra. El último mapa político que tengo del Kivu, de aquella región, incluye ciento veinte grupos armados diferentes. Además, ahora, a diferencia de cuando yo estaba allí, hay islamistas, que son los que faltaban. Cuando yo estaba el Islam era un chiste. Había un grupo en toda la región. Y ahora se han multiplicado. El ejército de Uganda también está dentro, oficialmente. Y todo se reanudó con Donald Trump.
El día que Trump fue elegido presidente, el M23, que es la guerrilla auspiciada por Ruanda, hace una ofensiva bestial. Sería muy largo de explicar, porque ellos ya la podrían haber hecho antes. Porque militarmente el ejército del Congo es un desastre. Pero, ¿por qué lo hacen? Se sospecha que Trump ha ofrecido al gobierno del Congo quedarse con todas las minas a cambio de apoyo militar. Ellos están desesperados, porque no pueden contra la guerrilla. Los de Ruanda, que, de hecho, eran el niño mimado de Estados Unidos, lo debían saber y decidieron quedárselas antes. Para poder negociar después o lo que sea. Aquello es una calamidad total. Es una guerra horrible. Además, las minas aquellas… niños de diez años trabajando bajo tierra… Una cosa…
Todo esto lo explico porque me lo preguntas, pero, en realidad, mi interés allí no eran los africanos. Eran los pigmeos. Los africanos eran un accésit, pero no eran mi interés. Tenía curiosidad y tal, pero mi interés eran los mbuti, que eran otro mundo.
¿Los mbuti –los pigmeos, ay!– se acaban o no se acaban?
Noooo. Yo creo que no. Lo que se acaba es la selva…
En la novela hay un cura italiano, el propietario del edificio donde vive usted, que se pone a llorar porque los mbuti se acaban…
“¡Es que los están exterminando!”. “¡Pero si eres tú el que se extingue!”. Y no ellos. ¿Es que no lo veis, hombre? Aquello era un mundo muy surreal.
¿Y los catalanes se acaban o no se acaban?
[Ríe]. Pues… Yo diría que antes se acabarán los catalanes que los mbuti. Viendo cómo va el plan. Pero prefiero no hablar de ello porque no quisiera que mi pesimismo se contagiará a nadie.