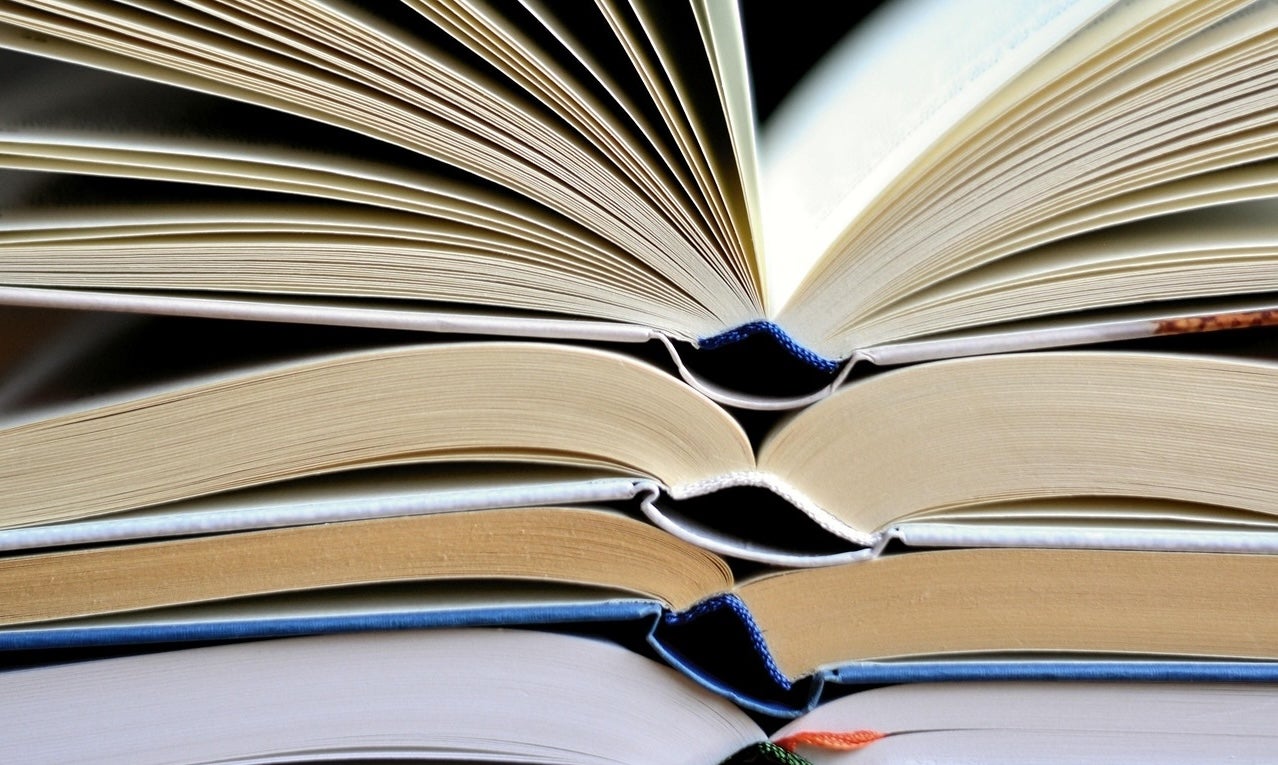La proyección de Eva Baltasar (Barcelona, 1978) como novelista ha seguido una curva casi vertical desde el zarandeo que representó
Dejar atrás el tema de la maternidad, en el centro de las tres novelas del tríptico que le han dado una enorme proyección como narradora, ¿era una necesidad?
Tenía muchas ganas. Había escrito mucho sobre la maternidad, ya antes de las novelas, con la poesía. Y llegó un momento que no es que estuviera cansada, pero sí que tenía la sensación de que, además de escribir, he hablado mucho de ello, en la promoción del tríptico. Y, además, soy madre desde hace 21 años. Y dije, ‘ya está, no quiero que aparezca la maternidad en la próxima novela’. Sí que había esta voluntad, pero además me la he querido cargar. Con una frase, simbólicamente, al menos para mí,
Siempre dice que escribe más que nada para usted misma. Pero en el punto de proyección pública que tiene ahora, hasta el punto de ser finalista del Premio Booker, ¿no siente nada de peso?
No. Porque escribo cerrada en casa. Ahora, que estoy haciendo la promoción de la novela, no escribo, no puedo. Para escribir necesito muchos días, estar mucho en mi mundo, entrar mucho en la novela. Y escribo junto a la chimenea, en un rinconcito. Es un mundo tan particular y tan íntimo que en el momento de la escritura no me pesa nada. Yo entro allí dentro, es como escaparme a una realidad paralela o a un río subterráneo. Allí no hay nada. Escribo lo que me interesa. Y ahora ya sé que seguramente lo que escribo será publicado y leído, pero me desentiendo de ello tanto cuando sale…
Pero sí que hace promoción…
Sí, lo acompaño todo lo bien que sé, porque es como un hijo. Es como si le dijera ‘te acompaño, pero haz tu vida’. Si gusta estaré muy contenta y muy agradecida. Y si no gusta, seguiré escribiendo y, si hace falta, trabajaré de otra cosa. Para mí la libertad es esto.
En parte también debe de ser por el tipo de editorial con que publica, Club Editor.
Claro. Me da una gran libertad, no tengo fecha tope, un libro puede pasar delante de otro aunque estuviera previsto a la inversa… Y al final esto no solo me favorece a mí, sino también al libro y a los lectores.
Escribir es un acto solitario, pero la literatura acaba de tomar sentido cuando se comparte…
Sí, pero yo me dedico a mi parte, que es escribirlo. Bien, también me gusta compartir los libros. Más que en presentaciones, en clubes de lectura. Esto es muy bonito. Yo no lo conocía. Vas a los clubes y encuentras gente que ha leído el libro y discuten sobre él. La magia de la literatura es que el libro es el mismo para todo el mundo pero las lecturas son todas diferentes. Hay una parte del libro que yo tengo en mente pero que no volco, y es la burbuja que cada lector llena con sus proyecciones. Y discuten y me preguntan a mí ‘¿cómo es?’. Y yo les puedo explicar mi lectura sobre mi obra, pero todas son válidas.

Pero su lectura sobre su obra ¿no es lo que hay en el libro?
No. Lo que hay en el libro es igual para todo el mundo. Pero hay una capa que yo tengo en mente, pueden ser características de la protagonista, incluso descripciones. Esto no está directamente en el libro. No explico cómo son físicamente las protagonistas pero me las he imaginado. A la protagonista de
Ha dejado el gran tema de la maternidad pero aborda tres grandes temas, la precariedad laboral, la emergencia habitacional y la salud mental…
Yo no trabajo decidiendo qué temas quiero que salgan. Pero me veo a mí misma como un síntoma de mi época. Y escribo sobre los temas que me incomodan. Y estos temas están ahí y me incomodan. Al final de la novela, lo que pasa es que ella, llegado el ocaso de esta civilización y de su propia historia personal, gira la cabeza hacia otro lado, hacia la espiritualidad, pero lo hace desde la enfermedad mental.
La narración es crítica con el sistema, pero también es muy dura con la misma protagonista, a la cual se atribuye al menos una parte de responsabilidad de lo que le pasa, como por ejemplo tener que vivir en la calle, por una cadena de malas decisiones. ¿Por qué elige ser tan exigente con una protagonista que sufre?
Sí, sufre, pero ella reconoce que viene de la abundancia. Pero estamos en un momento en el que, vengas de donde vengas, la precariedad puede ser la misma. Ella trabaja en una ludoteca con niños de familias desestructuradas, pero es consciente de que, viniendo de otro lugar, está casi en el mismo punto que aquellos niños o sus familias. Compartiendo piso con desconocidos, sacando del cajero el último dinero el día 20 de cada mes y comprando arroz y atún para comer. Esto pasa porque vamos hacia la medievalización de la sociedad. Hay una pequeña casta que lo controla todo, que lo tiene todo, y una masa muy homogénea de gente cada vez más empobrecida. Es lo que llaman la desaparición de la clase mediana.
Pero teniendo tan clara la crítica al sistema, no es nada benévola con su protagonista…
No me gusta verla como una víctima. No soporto el victimismo. Y ella ha tomado decisiones equivocadas, a pesar de que el entorno también te lleva a tomar estas decisiones. Pero ella misma hace la reflexión, ¿en qué momento pasó de compartir piso con amigas a compartirlo con desconocidos? ¿En qué momento la habitación donde vive en un piso compartido con desconocidos ha pasado a no tener ventana? ¿En qué momento la jornada de trabajo entera ha pasado a media jornada? ¿Ha buscado otro trabajo? Tenemos una responsabilidad, pero también es cierto que el entorno te lleva al punto en el que ejercerla y salir bien parado es complicado. Pero sí, soy una tía dura, exijo mucho, a mis protagonistas también.
Aparte del contexto, su protagonista es una mujer muy solitaria.
Sí, no tiene red. Y la ciudad es sanguinaria. Fabrica solitarios y los obliga a convivir. Estamos en un momento de mucha individualización y mucho egocentrismo. Nos pensamos que estamos conectados con relaciones muy virtuales. Pero de red real, de presencia, hay mucha gente que no tiene. Yo empecé a hacer amigos a partir de los 40 años, con mucha voluntad, porque no tenía, no tenía las habilidades para hacerlos. Mis padres no tenían amigos y para mí era normal. Pero es una parte importante de tu red. Y hay gente que no tiene familia o que la tiene en otro país o que no se habla con ellos. Yo estuve tres años sin hablarme con mi familia, no eran un recurso en caso de emergencia. Y lo más importante de entender esto es ser consciente de que quien no tiene red no es una víctima, sino que debilita la red, porque cuando entras tú también eres red. Cuando Trudy la acoge, ella puede ser una Trudy, que es uno de estos personajes que sostienen la humanidad de manera altruista y desinteresada.
Trudy es el único personaje claramente positivo de la novela.
Y esto que ella tampoco nada en la abundancia. Pero, desde un lugar precario, se ha hecho su trinchera y sobrevive y, en la medida que puede, ayuda.

De hecho, sin embargo, la lectura que hace de los que están dentro del sistema y sobreviven, como Trudy, y todavía ayudan a los otros, también es muy dura. Habla de ellos como de personas que se han cavado una trinchera para refugiarse y sobrevivir. ¿A esto es a lo que aspiramos?
Es lo que hay. Te cavas tu trinchera y tienes tu nicho, con tus muebles de Ikea, con tu Netflix, para desconectar, y dentro de cuatro días marihuana gratis, una renta mínima garantizada y todos controlados y desconectados entre nosotros. Yo no aspiro a esto.
¿Se ha acabado, pues, el estado del bienestar? ¿O cree que era un espejismo?
No sé si nunca ha existido. Y, además, ¿estado del bienestar, dónde? El mundo es muy grande y hay países donde se vive con menos dinero y con menos esperanza de vida pero quizás se vive con más alegría y con más red. Ve a saber.
Hay un momento en el que la protagonista pierde el trabajo con contrato a media jornada que tiene, como pedagoga, en una ludoteca. Y se niega a trabajar los últimos 15 días, de forma que pierde toda posibilidad que la vuelvan a contratar en el jefe de dos meses, como le proponen. Toma una decisión radical, quizás una mala decisión. Pero en este punto la narración reivindica su derecho a la ira…
Es que le hablan de un mínimo de dos meses sin sueldo… ¡Y le dicen que se lo tome como unas vacaciones! La llevan hasta un punto en el que lo único que puede hacer es volverse hacia otro lado. Por eso dice ‘a la mierda’. Igualmente está condenada, porque dos meses sin sueldo, cuando ya no tiene casa, porque la han echado, son una condena.
El caso es que acaba trabajando limpiando casas y pasa un periodo más sereno. Se acaba percibiendo como más digno un trabajo que normalmente está muy abajo en la escala de trabajos valorados, al menos para una licenciada universitaria.
Para empezar, todos los trabajos son dignos. Y, por otro lado, ella en aquel momento es más coherente limpiando que cuando está trabajando dentro del sistema educativo. El sistema tiene un control de la infancia que no le encaja. Cuando está con los niños está presente, pero no en las reuniones con los responsables de la ludoteca y otros educadores. Pero cuando limpia casas está todavía mucho más presente. Aquel trabajo no la cuestiona. Y la dignidad es amar lo que se hace en cada momento. Ella hace este trabajo de una manera civilizadora. Crea pequeños cosmos en las casas, las trata con cuidado, crea belleza.
¿Esta parte del relato es una manera de reclamar una resignificación de este trabajo? Aunque todo el mundo diga que todos los trabajos son dignos, en el fondo poca gente se lo cree…
Claro, es que yo he trabajado limpiando casas, por eso no tengo ningún prejuicio. He trabajado en todo. He trabajado sacando mierda de estercoleros. El prejuicio es una creencia, si abandonas esto, todo está bien, todo es igual de digno.
Pero, en su caso, limpiar casas era un trabajo provisional, que hacía mientras estudiaba. Quizás emocionalmente es diferente que si es indefinida…
Sí, yo no pensaba que sería el trabajo de mi vida. Pero comparado con el trabajo de camarera que hacía en una cadena de cafeterías, cobrando una miseria, con jefes que me trataban mal, con horarios que no se acababan nunca y aguantando a la gente, que muchos eran amables pero muchos eran desagradables, la limpieza de casas para mí era gloria. Pensaba ‘qué avispada soy!’. Había conseguido organizarme yo los horarios, me dejaba libres los días que necesitaba para exámenes o lo que fuera y ganaba más dinero. Es un trabajo duro y se aprovecharon de mí obligándome a limpiar cocinas antes de Navidad o bien diciéndome que no volviera cuando ya había hecho limpieza a fondo y solo lo tenía que mantener. Pero me encontré casas donde me trataban de manera correcta. Y, además, como persona curiosa, podía entrar en las casas de los otros. Yo no hurgaba, como la protagonista de mi novela, pero es muy entretenido.
Esto nos tiene que hacer pensar que nuestras casas hablan mucho de nosotros…
¡Y tanto! Cuando vienen la familia o los amigos hay cosas que apartamos. Por ejemplo, yo tengo el barreño de la ropa sucia en el recibidor, porque es por donde pasamos todas. Cuando viene gente lo escondo. Pero, cuando viene la mujer de la limpieza, no hace falta. No tocas nada. Dejas la casa como está de verdad. O sea que yo descubría que había gente que no dormía donde parecía que tenía que dormir. Por ejemplo, si había un colchón en el suelo, en un despachito, con sábanas y un pijama, en una casa con un matrimonio y un niño… alguien del matrimonio estaba durmiendo allí. ¿Qué explica esto? ¿Se están separando? ¿Uno ronca? ¿Uno le ha puesto los cuernos al otro? ¡Esto es muy divertido, para mí que siempre estoy fabulando historias!

Esta parte de la historia en que la protagonista
Sí, es que es un control insano, voyeurista, tener cámaras dentro de casa. Y hay también las hay en guarderías. ¿Hace falta? Está todo permanentemente vigilado.
En la etapa que duerme en la calle, el miedo y la inseguridad parece lo peor, incluso peor que el frío.
Es que yo una vez tuve que dormir dos noches en la calle en Berlín, cuando fui de Erasmus y me quedé dos días colgada por un malentendido con el hostal. Y entendí esto. La seguridad está emparentada con los objetos, que no dan miedo. Pero cuando se acerca una persona, que tendría que ser un hermano, porque es otro ser humano, allá aparece el peligro. Es un síntoma de nuestra época. Es muy triste que las otras personas puedan ser los enemigos, que pienses esto en lugar de pensar que te puede ayudar.
En la misma fase aparece el tema de la escasez. Que nos dice que podemos vivir con muy poco…
¡Sí! Esto ya era un tema de
Es que se lava la cabeza con una botella de agua en un váter público y se da cuenta de que con otra botella más se podría duchar entera…
Es que es posible. Yo viví en el campo en una casa sin luz, y me lavaba con un litro y medio de agua tibia. Y cuando ya tenía práctica, me sobraba, y me lavaba la cabeza, incluso, eh. Y ahora que estamos en un momento de sequía, tenemos que ver que se puede vivir con mucho menos, llevar una vida mucho más sostenible. Y la austeridad no está reñida con el bienestar. Gastamos mucho más de lo que nos haría falta para tener una vida buena, digna, sana y llena. Y quizás lo sería más que la que llevamos normalmente. Quizás si no nos funcionaran los móviles cuando se va el sol nos explicaríamos historias y pasaríamos veladas muy agradables.
Ahora leemos que alguien se puede duchar y lavarse la cabeza con dos botellas de agua, en época de restricciones por la sequía, pero usted lo escribió antes…
Es que yo esto lo he pensado siempre. De hecho, ahora la sequía es muy evidente, pero hace siete años que estamos en sequía. Vamos con una venda en los ojos y hacia el precipicio. ¡Sácate la venda, mira el precipicio que viene, intentamos acompañarnos y frenar el impacto que tenemos sobre el ecosistema, que nos lo hemos cargado!
¿Cómo se conjuga esta reivindicación de la austeridad con la reivindicación que también hace de la belleza, incluso del erotismo de los objetos bellos?
Una cosa no es incompatible con la otra. No reivindico la acumulación innecesaria de objetos, sino que los que tengas contribuyan a crear un entorno de belleza. Para mí es necesaria la belleza en el mundo. Pero esto no quiere decir gastarte mucho dinero en alguien que te decore la casa, sino elegir objetos que tengan un sentido para tú y cuidarlos, igual que tienes cuidas de tus amigos o de una flor. Y también es belleza, o tiene que ser, la literatura, que no es solo reflexión. Yo intento utilizar un lenguaje bello. De hecho, me he formado como escritora con la poesía e intento mantener el cuidado del lenguaje que se tiene en la poesía. Porque la belleza te transporta, te ensancha.
Llegamos a Sant Jordi, donde siempre hay debate porque es una fiesta que pone la cultura en el centro pero a la vez es una sobreexplotación comercial. ¿Usted como se relaciona con esta fiesta?
A mí Sant Jordi me ha gustado toda la vida. Yo compro libros todo el año, me regalan y regalo todo el año. Pero me gusta Sant Jordi por el gusto de ver los libros en la calle. Ver gente tocando libros, aunque sea el único que se compran durante el año. Y ahora, como escritora, que estoy todo el día firmando, yendo de un lugar al otro, que cuesta llegar porque hay mucha gente, me lo tomo como un día deportivo y de encuentro con lectores que quizás no son los que van a los clubes de lectura. Es un día bonito.