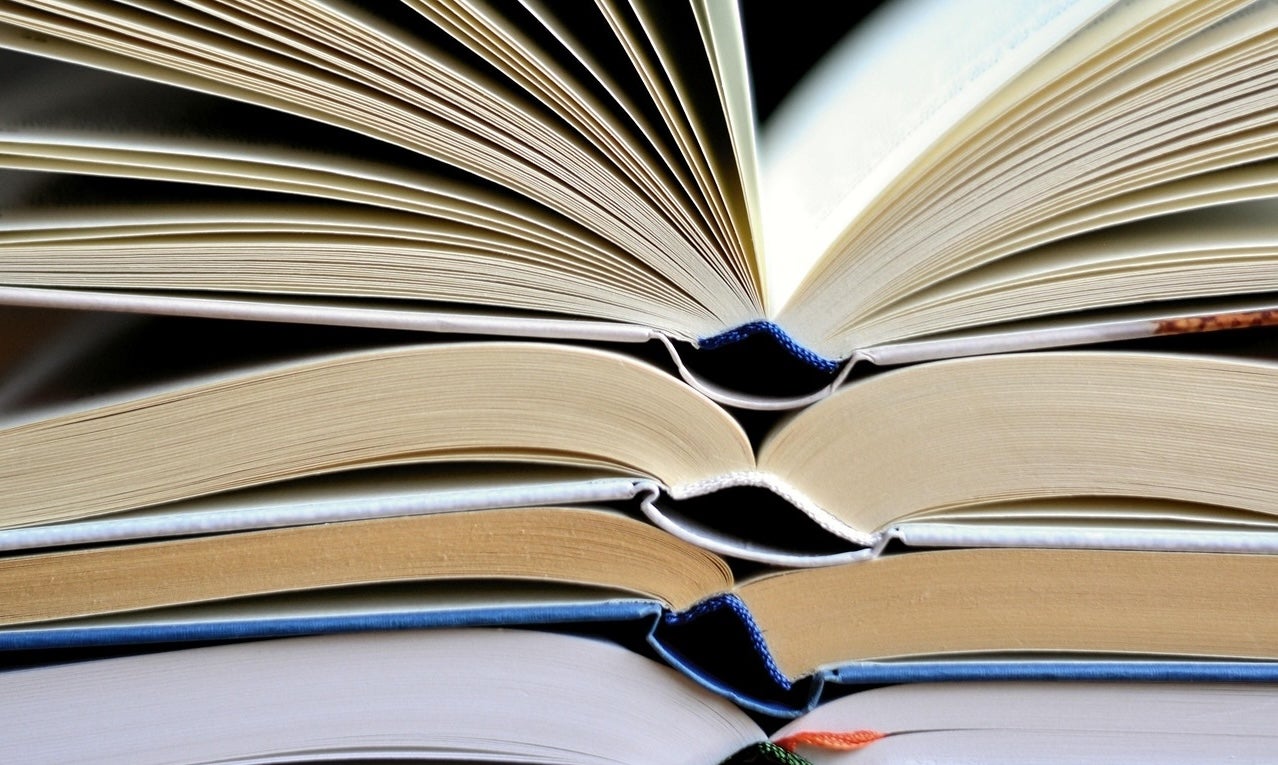Gemma Ruiz Palà (Sabadell, 1975) es periodista en excedencia desde que el éxito de sus novelas la ha obligado a hacer una pausa en su trabajo en la sección de Cultura de TV3 y dedicarse a tiempo completo a la literatura. Ya había publicado otras, pero su penúltimo libro, Les nostres mares, ganó el premio Sant Jordi 2023 y desde entonces no ha podido –ni ha querido– detener la máquina. Después de haber escrito sobre la generación de mujeres que ahora tienen entre 70 y 80 años, ahora ha decidido hablar de sus hijas, una generación de la cual forma parte y que, probablemente, es la primera que llega a la menopausia con alegría y reclamando su lugar en el mundo desacomplejadamente. En todos los ámbitos, desde el profesional al sexual. Y ha publicado en Proa Una dona de la teva edat, la historia de una escultora de mediana edad –para saber cuántos años tiene exactamente habrá que llegar al final de la novela– que se libera y rompe tabúes. «Las mujeres son sexualmente activas hasta el día que mueren, aunque lleguen a los cien años, porque el clítoris es un órgano que no envejece» es uno de los avisos que la autora lanza en esta entrevista con El Món.
Esta novela es un grito de ‘ya basta’, de ‘hasta aquí’. ¿Quién espera que la escuche?
El porcentaje más elevado de lector tipo son mujeres, en general. Quien lee, quien va al teatro… son más las mujeres. Pero como muchos hombres se lamentan de que para ellos somos un misterio, este libro les puede aclarar muchas cosas sobre nosotras, sobre esta revolución que es la menopausia, que es cuando encaramos una etapa de la vida muy importante, porque es ir hacia el envejecimiento. Si creen que somos un enigma, este libro les puede guiar bastante sobre cómo somos y cómo nos sentimos. Y creo que puede ser positivo también para muchos de ellos.
¿Cree que están interesados en deshacer el misterio, en descifrar el enigma?
Yo quiero pensar que cada vez quieren entendernos más. Porque convivimos y cada vez vivimos más años. Interesa a todos que nos entendamos, ¿no?
Esta novela, como otras que ahora hablan desacomplejadamente sobre la realidad de las mujeres, son muy diferentes de las obras que comenzaron a darles protagonismo, Anna Karènina, La regenta, Madame Bovary… Los autores eran hombres. En el fondo hablaban de ellos y del miedo a la infidelidad de las mujeres que los hacía tambalear su mundo?
Sí, en el fondo hablaban para ellos. La diferencia básica, a pesar de la genialidad de todos ellos y de todas las protagonistas que nos legaron, es que aquellas protagonistas eran más un ideal que una mujer real. Era más una proyección, una idealización, que no las mujeres reales sobre las que ahora se está escribiendo. Ahora las autoras escribimos desde nosotras, desde la experiencia, seguramente hay más de real y menos de ideal, menos de idealización.
Por lo tanto, ¿la diferencia es porque estamos en otra época o porque ahora son las mujeres las que escriben sobre mujeres?
Principalmente porque escriben las mismas mujeres y no se está pretendiendo una idealización, sino crear un personaje de carne y hueso. Nuestra experiencia hace que no necesitemos ninguna idealización, lo que queremos es hablar de mujeres reales.
Hablar de la menopausia abiertamente efectivamente, no es ninguna idealización. Hay un momento en que su protagonista dice ‘si la menopausia la tenemos que pasar todas, ¿por qué demonios la tenemos que pasar solas?’. ¿Esto se está rompiendo?
Exactamente. El verbo es ‘romper’, porque era un tabú. Un tabú muy blindado. Ahora lo estamos comenzando a agrietar. Y, cada vez más, está en la conversación pública. Primero era un poco privada, en círculos de mujeres, entre nosotras, pero ahora se está abriendo más a la conversación pública. Seguramente por eso también a mí me cristaliza esta novela, porque también notas el murmullo colectivo. Cuando hay una inquietud personal, siempre acaba siendo colectiva. Y estamos en este momento de empezar a abrirlo, de empezar a decir la palabra menopausia sin avergonzarte, de empezar a compartirlo, de preguntarnos ‘¿y tú qué haces cuando te pasa esto?’. Pero hace poquísimo que estamos abriendo estas conversaciones. Y yo creo que el libro también viene a contribuir a sacar del tabú esta etapa de la vida que acabaremos pasando todas y somos la mitad de la humanidad.
¿Por qué se ha alargado tanto este último tabú? Las mujeres hace décadas que están incorporadas al mercado de trabajo, están liberadas sexualmente, la homosexualidad femenina ya está tan fuera del armario como la masculina… Solo queda este gran tabú.
Porque está relacionado con el envejecimiento. Y la vejez para nosotras es como la estocada final de todos los estereotipos, lo que aún se mantiene fuerte. El mito de la vieja que ya no tiene nada que hacer en la vida. Incluso se mantiene la idea de que no tenemos actividad sexual a partir de determinada edad, cuando es mentira, porque las mujeres son sexualmente activas hasta el día que mueren, aunque lleguen a los cien años, porque el clítoris es un órgano que no envejece. En cambio, muchos hombres, sin el apoyo químico no podrían tener la actividad sexual garantizada. La vejez es el monstruo final que nos espera en el extremo de toda la estereotipación que hemos ido recibiendo a lo largo de la vida. Porque, según el canon patriarcal, es cuando perdemos el capital sexual. Perdemos la belleza, la esbeltez, la juventud… Se nos despoja de todo lo que se lee como valorado en las mujeres. En cambio, tenemos experiencia, tenemos menos complejos, tenemos más autoestima. Si te lo vas a mirar, la segunda mitad de la vida de una mujer es una época para explorar con una gran alegría, y se nos ha vendido todo lo contrario quizá porque una mujer con mucha experiencia, con las cosas mucho más claras y con muchos menos complejos es un poco más difícil de hacer callar.
¿Les da miedo?
Quizá es un enemigo a abatir.
En cambio, los hombres, tradicionalmente, cuando se hacen mayores son considerados maduros atractivos.
Los hombres maduros parecen atractivos porque han creado el relato ellos. Ponte a crear el relato y harás que la vejez masculina sea lo más deseable, incluso para una chica de 25 años, que no se habría mirado mucho a ese señor. Y, en las películas, la edad ni siquiera es tema. Hay coup de foudre instantáneo entre un personaje femenino de 25 años y un hombre maduro y ni te paras a pensar si aquello es realista. Quien crea el relato nos puede hacer ver elefantes volando.
¿Se puede cambiar, este relato?
Yo creo que cuantas más voces acceden a crear este relato, más diversidad de puntos de vista hay y más se cambian las cosas.
Su protagonista, a la hora de combatir tópicos, come lo que le da la gana, disfruta mucho de la gastronomía…
Es que hay un mandato social que todas nos hemos comido, nunca mejor dicho. Eso de vigilar qué comemos…
Pero no para de decir que es gracias a su genética. ¿Qué deben hacer, las mujeres que no tienen una genética que las ayude a no engordar?
Ella es consciente del privilegio de su genética y es consciente de que, seguramente, el mandato social de no ser de buen vivir o no ser golosa lo habría tenido que acatar más si su físico no le fuera a favor. Es esta conciencia de ‘yo puedo permitirme ser de buen vivir, pero sé, por la experiencia de todas las otras, que me habría cuidado mucho más si mi metabolismo no fuera tan agradecido’.
¿No se debería romper con esto, cambiar los cánones de belleza?
Tenemos que dejar de hipervigilarnos y de prohibirnos comer una rebanada de pan blanco, por ejemplo. No podemos estar tan pendientes del peso. Lo que pasa es que estamos en una época de sobreexposición en las redes, de rutinas de cuidado de la piel en siete pasos… Estamos en una época muy oscura en el sentido de mucho escrutinio del aspecto físico.
¿Y cómo cambiamos los cánones de belleza?
Es muy difícil hacerlo individualmente. La mayoría no queremos decir ‘mira, pues escúchame, yo seré la persona menos presentable [físicamente]’. ¿Quién hace eso? Es un reto sistémico. Tener la teoría es fácil, pero la práctica es algo que tiene que ser colectiva y social.
Esto no ha comenzado, pero la crítica sí. La misma protagonista que se alegra de mantenerse delgada aunque coma de todo es muy crítica, en cambio, con las cremas de supuesta belleza. Las ‘cremas anti-tú’, las llama…
Es que todas se anuncian comercialmente como anti-esto, anti-aquello… Todo lo que tú eres. Antiexpresiones. ¡Y ahora! ¿Qué tienes que ser, una persona envasada al vacío? Pero se nos vende eso. No te expreses, no envejezcas, no te muevas, sé como Melania Trump. Es terrible cómo lo hemos integrado como normal, y como deseable, incluso.
Ahora, por ejemplo, se ha extendido una gran admiración por Jane Fonda precisamente porque no parece que tenga 87 años. ¿Eso no es una ‘bala para el enemigo’, usando una de las expresiones que utiliza Kate de la novela?
Yo soy muy partidaria de no criminalizar lo que hace una mujer en concreto. Si aquella se ha tocado los labios o la otra otra cosa… Lo que tenemos que mirar es el sistema que lleva al hecho de que te hayas tenido que tocar los labios para tener trabajo. El foco siempre se tiene que poner en por qué estas mujeres se han retocado en lugar de juzgarlas. Seguramente muchas se han retocado porque se jugaban la visibilidad en su ámbito y quizá quedarse sin trabajo. Eso no es una responsabilidad individual. Cada mujer surfea como puede sobre toda esta presión estética. El caso es que haya más conciencia social, global, sobre la absurdidad de que se nos diga que no pueden quedar las marcas de los años sobre nuestra cara. En cambio, los hombres, cada vez también tienen más presión estética, pero en ellos los cabellos blancos son respetables.

Otra guerra que también aborda en la novela es la maternidad. Cuando una mujer intenta hacer un cambio en su vida, se siente mala madre o la hacen sentir mala madre, cosa que a los hombres no les pasa.
Claro, a ellos nunca les pasa factura querer hacer carrera, porque se sigue considerando que la crianza es algo que es de la esfera femenina y que la principal responsabilidad recae en ellas.
Pero incluso con hijos grandes…
El mandato social sigue siendo que tú tienes que ser cuidadora. Es algo muy instalado. Cuidadora de los hijos y del marido. Y de los padres y los suegros.
En Una dona de la teva edat, los suegros y los padres ya no están y los hijos ya son adultos. Pero aparece el mankeeping. Ella, que hace décadas que se cuida del marido, ve una reacción de él ante una escena de un matrimonio mayor, en un lugar público, que le hace abrir los ojos. Y piensa: ‘Él no lo haría por mí’. Entonces toma una decisión drástica en un momento difícil para el marido. Eso es lo que es difícil. Las mujeres de la generación que ahora tienen entre 50 y 60 años están, supuestamente, liberadas. Han tenido una vida muy diferente de la que tuvieron sus madres, pero el mankeeping no se lo han quitado de encima.
Es difícil porque son tantos siglos de construir esta obligación que ahora cuesta mucho. Pero el hecho de que tenga nombre, el hecho de ponerle conciencia, es el primer paso para poder deshacerse de él. Porque, si lo tienes tan integrado que no sabes si eso tiene un nombre y no sabes que es una anomalía, seguramente no podrás deshacerte de él. Si no hay nombre, si no ves que es una construcción, seguramente piensas que es algo natural. Y hay tantas cosas que nos han hecho pasar por naturales y que son una construcción que, cuando te das cuenta, entonces es el primer paso para decir ‘no, no, esto no es el aire que respiras’.
Otro tabú que rompe es el de las relaciones intergeneracionales en las que la mujer es mayor que el hombre. Tener una mirada crítica sobre las relaciones en las que el hombre es considerablemente mayor que la mujer, que tradicionalmente se han visto bien pero que suelen implicar una relación de poder, ¿es compatible con reclamar el derecho de las mujeres maduras a tener relaciones con hombres jóvenes?
Que tengan derecho a no ser estigmatizadas por tener una relación intergeneracional con un hombre más joven no significa que deban reproducir el mismo modelo de abuso de poder que los hombres. Ya solo por el factor de género, en la mayoría de los casos la relación ya se reequilibra cuando la mujer es la que es mayor, porque hay menos a menudo una relación de poder. Pero si hay un abuso de poder por parte de la persona mayor, aunque sea mujer, igualmente lo encontraríamos reprobable. No estamos pidiendo calcar el modelo, sino dar la oportunidad de que se visibilice que las mujeres son sexualmente activas hasta la edad que quieran y que no se tienen que ir al cubo de la basura.
¿Estamos en una época en la que el feminismo está controlando el relato mejor que en otras épocas?
Como mínimo, lo tenemos bastante diagnosticado todo. Tenemos muchas más herramientas de detección de los mecanismos que nos han hecho la vida bastante irrespirable durante siglos. El problema es que también estamos en un momento de reacción en contra de los avances y que el fascismo quiere arrasar cualquier respiro que hayamos conseguido. ¡En Estados Unidos se está comenzando a debatir si las mujeres deben tener derecho a voto! ¡Hace pocos años no nos lo habríamos creído!

La novela es muy crítica con el turismo a través de la situación de Venecia, que es donde transcurre la mayor parte del relato. ¿No debemos ir a Venecia nunca más? Porque la descripción que hace, a pesar de todo, hace querer ir…
Sí, ya lo sé, es una contradicción que ahora me encuentro, ¡es verdad! Yo no soy nadie para decir si se debe ir a Venecia o no. Pero ir de la forma que se va mayoritariamente, masivamente, con los cruceros que desembarcan gente para estar unas horas, saturar unas determinadas calles que siempre son las mismas y marchar, es la peor forma de ir a Venecia. Haz lo que quieras, pero piénsatelo si debes ir a una ciudad a saturarla en masa y a caminar por las mismas calles y a hacerte las mismas fotos, todos a la vez. Yo aquí sí diría que nos lo pensáramos dos veces.
Pero vayas como vayas te encuentras con eso…
Sí, en algunos puntos. Pero si tú vas a Venecia por más de unas horas y te quedas a dormir, y por lo tanto no necesitas ir a la plaza San Marcos a según qué hora y con prisas porque vas con un horario marcado y con un grupo de 50 personas, es diferente. Hay maneras más sostenibles que otras de ir a Venecia o a cualquier otro lugar. Y, sobre todo, desembarcado de un crucero, con un grupo numerosísimo, que solo harás saturar los callejones, eso sí que es una manera bastante absurda de viajar.
No solo en Venecia, sino en general.
Sí, pero en una ciudad tan pequeña y tan laberíntica, es muy absurdo ir de esta manera. Porque ahora las grande nave no las dejan atracar en Venecia mismo, pero atracan en un puerto cercano y llevan a los pasajeros en ferry hasta la ciudad. Todos a la vez a hacerse las mismas fotos. Hay maneras y maneras de viajar a Venecia y esta es la más criminal.
Venecia es un caso muy extremo. Pero en Barcelona también está en una crisis de este tipo.
Por eso Barcelona se mira mucho los movimientos antiturismo masivo de Venecia. Venecia es el canario de la mina en cuanto al turismo masificado.
¿Y en Barcelona qué se debe hacer? Hay toda una economía que depende del turismo. ¿Cómo se desmonta? ¿Quién empieza?
Lo que no puede ser es que esta turistificación masiva influya en la capacidad para vivir en Barcelona de la gente de Barcelona. Eso es la primera medida. Hay muchos estudios hechos, solo falta querer aplicarlos. Yo no sé cómo se arregla, pero sí sé que las ciudades deben ser vivibles para la gente que quiere vivir allí. Esto está largamente estudiado, hay mecanismos para aplicar. El problema es que no se están aplicando, ni en Venecia ni aquí. No hace falta descubrir la sopa de ajo, solo falta voluntad para ir más allá y procurar que la gente de Barcelona no se sienta expulsada por culpa del turismo y del mercado inmobiliario.
En un momento de la estancia de su protagonista en Venecia, una gaviota se le lleva de las manos un dulce que estaba a punto de comer. Esto en Barcelona pasa en la plaza de la Gardunya, detrás de la Boquería, que queda llena de restos de las comidas preparadas que los turistas compran en el mercado y se comen en los bancos. Las gaviotas sobrevuelan todo el día la plaza y se lanzan en picado a recoger los restos que encuentran.
Es una buena foto de nuestro mundo. Los animales también alteran su comportamiento como resultado de la turistificación masiva y sus consecuencias.

El mercado del arte también recibe en la novela. Usted que ha conocido la Bienal de Venecia como periodista, describe la exposición detalladamente y también abre un debate sobre la función social del arte. Actualmente, ¿el arte tiene capacidad de incidir?
Quería explorar esta contradicción del arte con conciencia social pero que después es muy difícil que haya una coherencia absoluta. Por ejemplo, la Bienal genera muchos viajes en avión, con todos aquellos artistas que durante unos días también saturan Venecia… Pero vivimos en un mundo donde quien sea coherente que tire la primera piedra. Todos tenemos incoherencias. Yo creo que el mundo del arte tiene esta contradicción. Quiere reclamar la sostenibilidad, pero ¿a qué precio? El precio de hacer arte también a veces puede ser insostenible.
Pero es que es un negocio…
Claro, el arte de primer nivel es cosa de millonarios, y las personas más ricas del mundo son las que están haciendo circular el arte. Hay muchas contradicciones.
De toda manera, en su relato pone el foco en el papel de las artistas de más de 50 años invisibilizadas…
Sí, este es el aspecto que quería subrayar. Estas artistas nunca acaban teniendo el lugar central que les correspondería. Y si el arte te ayuda a vivir, seguramente te ayuda más cuando la artista te está mirando con lo que está haciendo y sientes que ahí hay una verdad que te reconoces. Por lo tanto, que nos oculten estas artistas también nos pasa factura a la hora de envejecer. Si viéramos más a estas creadoras sería muy positivo. Ahora, por ejemplo, a Fina Miralles el Ministerio de Cultura le ha dado el Premio Nacional de Artes Plásticas, pero ¿cuánto tiempo ha tenido que pasar para que supiéramos quién era Fina Miralles? Con su obra se entienden muchas cosas de la ecología, fue una pionera de los artistas a la hora de hablar de la Tierra, del ecofeminismo…
En la novela hace que una periodista reclame un encuentro de prensa con artistas mujeres de esta generación, de más de 50 años. La organización no lo había programado y lo acaba haciendo porque se le reclama. Es como la cuestión de las cuotas. ¿No debemos tener manías con las cuotas y las exigencias reivindicativas?
Siempre tiene que haber alguien que ponga el dedo en el ojo. Si no, nada cambia. Las Guerrilla Girls fueron las primeras artistas activistas que en los años 80 comenzaron a enviar cartas y a hacer acciones performativas a la entrada de los museos de Nueva York, diciendo ‘¿dónde están las mujeres artistas?’. Son aquellas que contabilizaron que en el MET el 75% de los desnudos eran femeninos y solo el 3% de autoras eran mujeres. Por eso popularizaron la frase de ‘para entrar al MET, si eres mujer tienes que desnudarte’. Sin incomodar, nunca se ha ganado ninguna posición ni ningún derecho.
O sea, no podemos esperar que, de forma natural, el talento ya llegue donde debe llegar.
No, porque el sistema patriarcal va a su aire. No hay mecanismos de rectificación porque comportarían pérdida de privilegios para aquellos que ahora los tienen. Nunca nadie voluntariamente dice que compartimos un determinado espacio con más gente. Esto no se ha visto nunca.