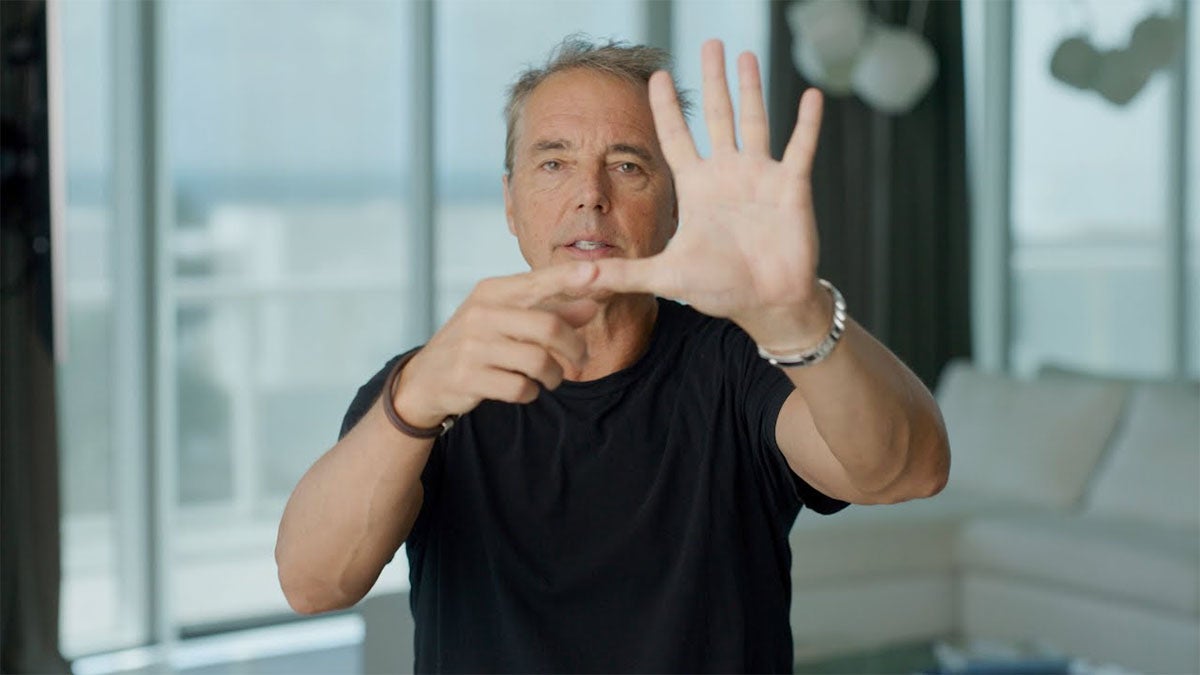En un momento en que la esperanza de vida se alarga pero las enfermedades crónicas continúan aumentando, cada vez más estudios analizan qué hacen diferente las personas que llegan a edades muy avanzadas con buena salud. Las guías oficiales insisten en la importancia de la actividad física regular, como recogen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre actividad física, pero algunos investigadores ponen el foco en cómo se integra este movimiento en el día a día.
Uno de los nombres más citados en este campo es el de Dan Buettner, periodista y explorador estadounidense que ha popularizado el concepto de zonas azules, aquellas regiones del planeta donde hay una concentración inusual de personas que superan los 90 y los 100 años. Tras décadas de estudio, ha resumido en una entrevista reciente un patrón común que, según él, comparten las personas más longevas del mundo y que rompe con la imagen clásica del gimnasio y las rutinas de entrenamiento intensivo.
En esta conversación, Buettner sostiene que las personas que viven más años no se caracterizan por pasar horas en máquinas de fitness o en clases de alta intensidad, sino por algo mucho más sencillo: viven en entornos que las obligan a moverse de manera constante durante todo el día. Caminar para ir al trabajo, desplazarse a pie para visitar amigos, cuidar el huerto o hacer las tareas domésticas sin ayuda de tecnología son, según él, movimientos repetidos que acaban sumando un volumen de actividad física muy elevado.
Quién es Dan Buettner y qué son las zonas azules
Dan Buettner se dio a conocer a través de reportajes para National Geographic y de varios libros en los que describe comunidades con una longevidad excepcional. Con el tiempo, el concepto de zonas azules ha crecido hasta convertirse en una marca conocida, con proyectos de investigación, libros de divulgación e incluso una serie documental en plataformas de streaming en la que el autor visita estas regiones y recoge sus hábitos cotidianos.
Su trabajo combina demografía, antropología y periodismo narrativo: observa cómo viven estas comunidades, recopila datos sobre la edad de la población y explora hasta qué punto sus costumbres pueden explicar la baja presencia de enfermedades crónicas como la diabetes, las cardiopatías o algunos tipos de cáncer. Paralelamente, expertos independientes han analizado estadísticas de natalidad y mortalidad para comprobar si realmente hay una concentración de personas centenarias superior a la media mundial.
Las regiones con más población muy longeva
Según la clasificación popularizada por Buettner, las principales zonas azules identificadas hasta ahora se sitúan en puntos muy diferentes del mapa, pero comparten patrones similares de estilo de vida. Algunos de los ejemplos más citados son:
- Cerdeña (Italia), especialmente algunas zonas rurales del interior de la isla.
- Okinawa (Japón), conocida durante años por su elevado número de personas centenarias.
- Península de Nicoya (Costa Rica), con una proporción notable de población de edad avanzada.
- Icaria (Grecia), una isla donde la demencia y las enfermedades cardiovasculares aparecen con menos frecuencia.
- Loma Linda (California, Estados Unidos), una comunidad con fuertes hábitos de vida saludable, especialmente entre los adventistas del séptimo día.
Aunque el concepto ha ganado popularidad, la comunidad científica ha debatido hasta qué punto estas cifras de longevidad excepcional se deben solo al estilo de vida o también a cuestiones como la calidad de los registros demográficos. Varios investigadores han cuestionado la fiabilidad de algunos datos y han insistido en que es necesario diferenciar entre una mayor concentración de centenarios y una esperanza de vida globalmente alta en la región.
Por qué el movimiento cotidiano pesa más que el gimnasio
La idea central que Buettner repite cuando habla de las zonas azules es que la mayoría de habitantes no hace ejercicio en el sentido moderno del término: no siguen rutinas estructuradas ni horarios de entrenamiento diseñados por un entrenador personal. En cambio, su vida diaria está llena de desplazamientos a pie, trayectos con pendiente, escaleras, trabajo manual y horas de dedicación al huerto o a la granja familiar.
Este patrón da lugar a lo que muchos expertos llaman actividad física de baja intensidad pero muy frecuente. El cuerpo se mueve muchas veces al día, pero casi nunca al límite. Esto reduce el sedentarismo acumulado por estar sentados durante horas y, al mismo tiempo, minimiza el riesgo de lesiones asociadas a deportes muy exigentes en personas de edad media o avanzada.
En este modelo, no hay una separación clara entre “hacer ejercicio” y “hacer vida normal”. Ir a buscar agua, llevar la compra a casa, desplazarse al trabajo o cuidar animales forman parte del mismo conjunto de movimientos que mantienen la musculatura activa y contribuyen a mantener un peso corporal estable y una mejor salud cardiovascular.
Cómo encaja esto con las recomendaciones médicas
Las instituciones sanitarias internacionales recomiendan un mínimo de 150 a 300 minutos semanales de actividad física moderada para adultos, o bien 75 a 150 minutos de actividad vigorosa, combinados con ejercicios de fuerza varios días a la semana. Estas cifras se pueden alcanzar tanto con sesiones de gimnasio como con muchas horas de movimiento repartidas a lo largo del día.
La lectura que hace Buettner de las zonas azules no contradice estas guías, sino que las interpreta en clave de diseño de entorno: en lugar de depender de la fuerza de voluntad para ir al gimnasio, las personas longevas viven en pueblos, ciudades y hogares que las “obligan” a moverse de manera natural. Calles pensadas para caminar, pendientes pronunciadas, poca presencia de ascensores, menos electrodomésticos que sustituyan las tareas manuales y una estructura social que favorece los desplazamientos a pie son factores que, según él, ayudan a mantener este nivel de actividad.
Otros hábitos que comparten las comunidades más longevas
El movimiento constante no es el único elemento que describe Buettner cuando habla de las personas que viven más años. Las investigaciones sobre zonas azules apuntan a un conjunto de hábitos que, combinados, podrían explicar parte de su buena salud:
- Dieta basada en alimentos vegetales, con protagonismo de legumbres, verduras, frutas, cereales integrales y grasas saludables, y un consumo moderado o bajo de carne roja y alimentos ultraprocesados.
- Raciones moderadas y, en algunos casos, costumbres como dejar de comer antes de sentirse completamente saciados.
- Redes sociales sólidas, con vínculos estrechos entre familia, amistades y vecindario, que ofrecen apoyo emocional y práctico a lo largo de toda la vida.
- Sentido de propósito, la percepción de que su presencia es útil para la comunidad o la familia, incluso a edades muy avanzadas.
- Rutinas de descanso que incluyen un buen sueño nocturno y, en algunas culturas, pequeñas siestas.
Muchos de estos elementos coinciden con las recomendaciones de salud pública tradicionales: seguir una alimentación equilibrada, mantener una vida social activa y evitar el tabaco y el exceso de alcohol. Lo que añade el relato de las zonas azules es la idea de que estos hábitos forman parte de una cultura completa, no de un esfuerzo individual puntual.
Un concepto bajo escrutinio científico
Con la popularidad, también han llegado críticas. Algunos demógrafos y epidemiólogos han revisado los datos de varias zonas azules y han señalado posibles problemas de registro, errores de edad o incluso incentivos económicos que podrían inflar el número de centenarios. Según estos expertos, hay que ser prudente al atribuir la longevidad solo a los hábitos de vida descritos.
Esto no significa que los patrones observados sean inútiles, sino que la comunidad científica pide separar el mensaje de promoción de hábitos saludables de las afirmaciones más contundentes sobre longevidad extrema. Para la población general, mantenerse activa, tener una dieta rica en alimentos frescos, conservar vínculos sociales fuertes y limitar el consumo de sustancias nocivas sigue siendo una estrategia sólida para reducir el riesgo de enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida.
Qué se puede aplicar en el día a día
El planteamiento de Buettner invita a replantear no solo qué hacemos, sino dónde y cómo lo hacemos. En lugar de confiar exclusivamente en una hora de gimnasio tres veces por semana, propone rodearse de un entorno que haga casi inevitable el movimiento: subir escaleras en lugar de usar el ascensor, priorizar los desplazamientos a pie o en bicicleta sobre el vehículo privado, reducir la dependencia de ciertos electrodomésticos e incorporar pequeñas tareas manuales a la rutina.
Adaptar completamente el modelo de las zonas azules puede no ser viable en entornos urbanos muy motorizados, pero la idea central es fácilmente exportable: cualquier cambio que convierta el movimiento suave y frecuente en una parte natural de la jornada puede acercarse a este patrón. Y, combinado con una buena alimentación, un entorno social cercano y una atención básica a la salud, puede ayudar a ganar años de vida con más funcionalidad y menos enfermedad.