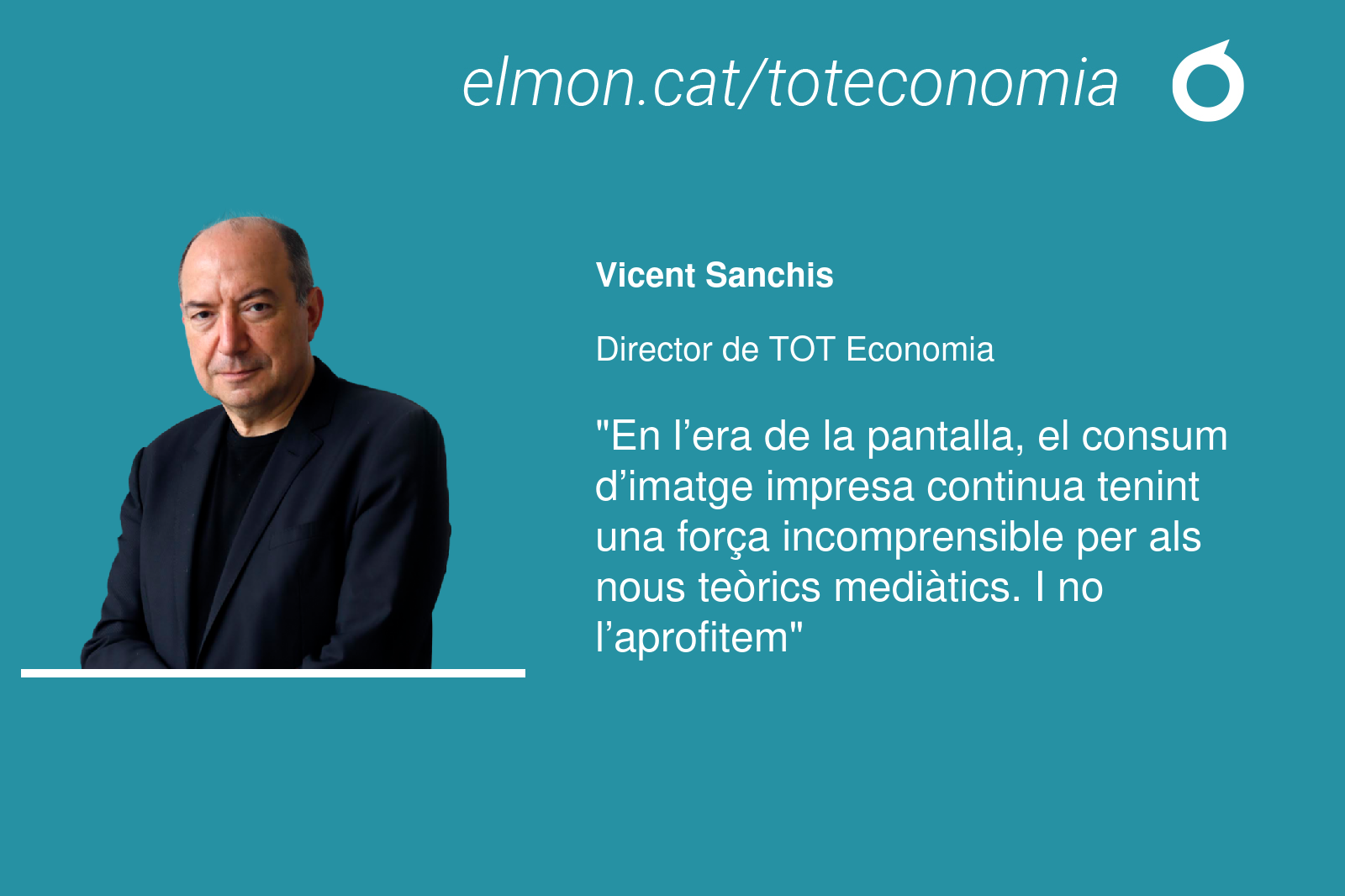Barcelona celebra estos días aquello que siempre había sido el Salón del Cómic y que, por un pronto esnob incomprensible, ahora ha abreviado el nombre y ha pasado a denominarse Comic Barcelona, sin tilde no sea que. El sector tiene una tendencia histórica a lamerse viejas y nuevas heridas, y siempre sus representantes y los expertos más o menos lamidos habían criticado cada nueva edición por un inconformismo enfermizo que a menudo frotaba con el masoquismo. Ahora tienen razón. Desde el cambio de dirección de Ficòmic y agraviado después por la pandemia que hizo estragos en todas partes, el Salón ha ido entrando, ahora sí, en una decadencia palpable el año pasado y, todavía más, este.
Pero, dejando aparte el Salón, que languidece, el sector, por el contrario, ha ido cogiendo fuerza y más fuerza en los últimos años. El nivel de facturación de aquello que podríamos coincidir a denominar “cómic” y que alcanza toda la literatura gráfica publicada, oscila en España entre los 60 y los 70 millones de euros anuales. ¿Es mucho? Comparado, por ejemplo -y el ejemplo es trampa porque la referencia es la mejor- con Japón, primera potencia mundial y que en factura 6.000 cada año, no es mucho. Pero el problema no es solo de vitalidad económica, sino de creación. Sin aprovecharla como es debido, los ingresos no pasan de ser un dato poco aprovechable.
¿Por qué falla esta creación en Cataluña? Porque las editoriales -que continúan siendo las más importantes del Estado- se dedican mayoritariamente -industrialmente- a traducir y editar manga y cómic norteamericano de superhéroes. Hay excepciones, está claro. Las que marcan aquellos que todavía editan autores de aquí, sobre todo bajo el formato de la novela gráfica. Pero la mayoría de los ilustradores catalanes que se ganan bien la vida dibujan para las editoriales de los Estados Unidos y de Francia, que los garantizan unas retribuciones dignas.
El déficit es astronómico si hablamos de las publicaciones destinadas a la infancia y la juventud. En este sentido, hay que lamentar la rotura que significó en los años ochenta del siglo pasado la desaparición de las dos grandes editoriales referenciales durante décadas: Bruguera y Valenciana. Ahora nadie, absolutamente nadie, publica producción propia para estos sectores de edades. Niños y adolescentes, pues, se ven abocados a consumir básicamente aquello que los traducen: manga, sobre todo, y superhéroes.
Pero el talento y la creatividad están. Al servicio de universos referenciales que son interesantísimos e igualmente hegemónicos, pero ajenos. No sorprende -porque es consecuencia de una tradición larga y provechosa -la cantidad de creadores -y ahora también de creadoras, en un chasquido digno de mencionar- que trabajan desde Cataluña o el País Valenciano para los grandes grupos internacionales. Y lo hacen, además, en medio de una proliferación desbocada de librerías especializadas, que nacen y se esparcen como setas en todas las ciudades grandes y medianas.
En la era de la pantalla, el consumo de imagen impresa en este ámbito continúa teniendo una fuerza incomprensible para los nuevos teóricos mediáticos. Y no lo aprovechamos. No lo aprovechamos para crear historias que nos explican cómo somos y no cómo son.
Todo esto se puede aplicar exactamente con los mismos términos a la animación, que en Cataluña malvive entre las quejas amargas de las productoras y los gestos vanos de las administraciones, que dicen que hacen y no hacen nada.